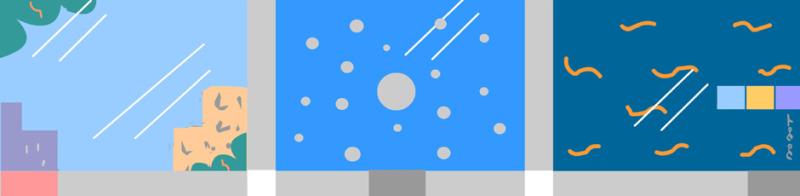
Escribir es perjudicial para la salud: mata. Publicar es echarse losas de mármol encima del pecho. No hay mayor sensación de Poder, que seguir respirando.
Larra murió a los 27 años, Rimbaud a los 37, Lord Byron a los 36, Lorca a los 38, Clarín a los 49. Akutagawa se suicidó a los 35, Mishima organizó su espectacular mutis -tan teatrero como castrense- a los 45, Pasolini fue fulminado a los 53. Si no hubieran sido escritores, habrían vivido vidas completas, no sólo primeros actos o mitades de una vida. “La libertad no se da, se toma” escribió Mariano José, en una declaración de principios que resultaría fatídica. Para Larra se hacía necesario asumir la libertad en la literatura y en la vida, como una verdad implacable, aunque condujera a la aniquilación completa. Otros grandes escritores han parecido seguir su consigna, feneciendo antes de tiempo, por culpa de su compromiso con la vida, a través de su obra. Las palabras nacieron contra el olvido.
Se comienza a escribir para no llevar la contraria a esos profesores que te dicen, en clase, que redactas muy bien. No hay que decepcionarlos. Aunque, en realidad, a ese germen de escritor le interese muy poco la literatura; ya le gustaría ligar más, y tener menos tiempo para leer y escribir tanto. Lo que ocurre, es que escribiendo, al menos se adquiere otro tema de conversación para relacionarse con las chicas. Porque a los amigotes, eso de la escritura les parece poco viril, y sinceramente una mariconada.
– “¿Ah, sí?, y ¿qué escribes? ¿tu diario?, ¿como las nenitas?; y ¿tienes también una llavecita para cerrarlo, con un cordón rosa?”, y el comentario lo rubricaba toda la pandilla con una gigantesca carcajada bronca, con la que aquellos machirulitos se sentían rudos legionarios.
Más tarde, se cruza en tu camino la revista del Instituto. Y como ya tienes fama de plumillas, y el profesor que la dirige, resulta que es el mismo que te felicita por tus redacciones; sin pretenderlo, te ves fichado como colaborador. Y de golpe y porrazo, te estrenas a los quince años con tres artículos, y cada uno firmado con un nombre distinto. Primero el oficial, otro con iniciales y segundo apellido, y el tercero con acróstico. Tras tu celebrada hazaña con la letra impresa, la primera recompensa se consigue con las muchachas, que comienzan a interesarse por ti como nunca antes lo habían hecho.
La prensa local se presenta -de una forma natural- como el siguiente peldaño. Y tras lucirte literariamente con tu primera colaboración a los 17 años, los que te aprecian te animan a trasladarte a la capital, y a que conozcas mundo, porque un escritor se forja fuera de su provincia, en las mejores universidades, con los más altos maestros y entre las más nobles causas.
El primer periódico en el que publiqué se llamaba El Faro de Malta. Y aunque en nuestra isla no existía otro, sí teníamos una vecina anciana -Otilia- medio loca y ciega y media, que por la mañana, durante el desayuno, le preguntaba a su hija:
– Dime Filo, ¿qué cuentan hoy los hombres que escriben en los faros?
Cuando vi publicado mi primer artículo, me acordé antes que de nadie, de Otilia. Ahora, yo ya era uno de esos torreros, que escribía sobre la lente de su faro, textos que podrían leerse a larga distancia, desde la cubierta de los barcos que pasasen costeando. Y si no, los convertiría al alfabeto morse, para que desde el faro, mi padre pudiera transmitirlos, a golpe de luz, en medio de la noche.
Los siguientes capítulos de mi travesía por las palabras fueron la prensa nacional, los primeros relatos, la crítica de teatro, los primeros libros… La bola de las palabras seguía creciendo en mi vida, al mismo tiempo que la esclavitud de arrastrarla. El escritor se funde con la escritura, como el drogadicto con la droga. La adicción termina convirtiéndose en la mejor compañía posible. Pudiendo escribir hasta las tantas de la madrugada, ¿para qué irse a la cama (por mucho que nos estén esperando) con lo que podemos excitarnos en masturbación privada con las palabras? Y todo, para terminar poniendo tu vida a los cuatro vientos, en una revista. Qué antinatural resulta en el fondo. Quizá la gente siempre haya pagado, precisamente por esto: para poder entrar en la intimidad del cerebro de unos cuantos exhibicionistas, prostitutos de su memoria, deseo o pensamiento, expuestos y ofrecidos en sabrosas tajadas de palabras. Los unos satisfacen su necesidad de ver en el otro, lo que no son capaces de leer en sí mismos.
El periodista fija en fragmentos sus opiniones y pensamientos.
El poeta exhibe sus pasiones y sentimientos.
El crítico realiza sus disecciones taxonómicas más allá de sus preferencias.
El narrador fabula con palabras mundos inexistentes, pero posibles.
El cronista da fe escrita de los hechos y anécdotas de su época.
El historiador quizás resulte el más negro de todos ellos. Está obligado a escribir no sólo sobre sus descubrimientos, sino en función de la Historia oficial de su tiempo.
Todos… putas de las palabras. Pagan sus vicios con el dinero que obtienen de traficar con la carne de su cerebro, y el sometimiento severo a las normas linguisticas.
Arrestos de torero
En una extravagante excursión literario poética que realicé en vida con mi admirado Fernando Arrabal a la ciudad de Cuenca, (donde el Maestro debía pronunciar una conferencia sobre Lírica española del Barroco, que devino en una Oda a la masturbación mística,) nos hospedaron en el hotel más moderno –recién inaugurado- de la urbe manchega. A la mañana siguiente de los hechos literarios era domingo y yo andaba ojeando la prensa por la espaciosa cafetería minimalista del establecimiento. De pronto, me percaté de la presencia de una tertulia literaria local, que para combatir cualquier sospecha de nostalgia a la violeta, celebraban sus reuniones en el salón más moderno que pudiera encontrarse en la ciudad. La edad media tertuliana superaba los sesenta, y casi todos ya peinaban canas y alguna que otra cabellera blanca. Se notaba que la mayoría venía de misa, vestidos con americanas de pata de gallo, elocuentes corbatas y doradas alianzas. De entre todas las voces del corrillo, se alzó una casi en falsete, perteneciente a uno de los más vetustos tertulianos, quien con un arte antiguo de entonar, subrayar y alargar los silencios, comenzó a sentar cátedra ante sus compañeros.
– “Lo que no se puede negar es que hay que tener arrestos de torero, para salir cada semana al papel del periódico, lo mismo que salen los toreros a la plaza. Si éstos se juegan la vida, menudas embestidas da el morlaco de la política a los periodistas que se atreven a serlo. Y peor aún que ese golpe, son sus consecuencias. En cuántos problemas puedes verte metido por publicar lo que piensas. Así que, ¡Señores!, no seamos tan pi-ca-jo-sos y pi-ca-do-res con los que se atreven a ponerlo por escrito en un periódico. Al fin y al cabo, se merecen un respeto: por el valor que le echan”, concluyó con satisfacción el vate local, mientras en estudiado gesto, dirigió su mirada al suelo, esperando un aplauso que no llegaba.
A las dos de la tarde, los integrantes de la tertulia se trasladaron al comedor contiguo, donde debieron continuar departiendo (con un poco más de grosería y maledicencia, gracias al vino), y arreglando los asuntos de las letras locales, como si fueran universales.
A mí, que me quedaban pocos meses de vida, aquellas palabras pronunciadas con patrones antiguos, me produjeron una profunda sensación de agradecimiento.




