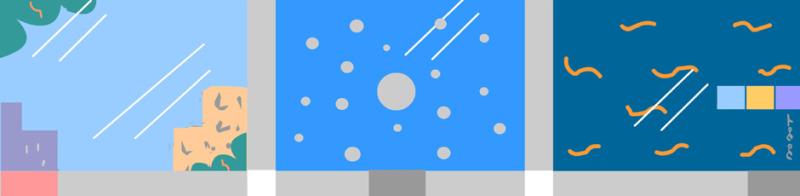
Si estudiando las tabernas del mundo, y cómo se organiza el rito de la bebida en ellas, puede comprenderse la idiosincrasia de un pueblo; a través de los clandestinos y discretísimos clubs gays de todo el mundo, puede saberse también mucho acerca de los tabúes y las libertades sexuales de cada país. Si el mundo gastronómico tiene en la Guía Michelín, su Bíblia, el ambiente gay la tiene en la Guía Spartacus. Antes de salir de viaje, se hace necesario consultarla para saber a dónde encaminarse en ciudades desconocidas, o lugares recónditos.
De todas las ciudades que he conocido sexualmente, Amsterdam fue la más generosa. La libertad que vivía el movimiento gay en esa ciudad monárquica y libertaria, resultaba sorprendente -hace 20 años- por adelantada. La misma mentalidad calvinista que les impedía poner cortinas en sus ventanas -porque no tenían nada que ocultar- se ejercía en el Barrio Rojo, donde se bajaban sólo cuando se estaba trabajando y desfogando. Dos actividades que en sí mismas no contenían maldad alguna.
Aunque la zona gay distaba del Centro, y quedaba más cercana al Rijksmuseum que al barrio Rojo, precisamente en el centro de éste, se ubicaba el club leather más duro de la ciudad. Se llamaba Bull, o llevaba ese nombre dentro de otro más largo. No recuerdo. Se trataba de un local recoleto, con una barra, y unos taburetes diseminados, nada de grandes espacios modernos. Taberna con cuernos en lo alto, reciclada en mariquitorio de cuero negro. Parafernalia de gorras militares, chalecos, vaqueros de cuero, y algún que otro cow-boy rubio y rebosante, como un anuncio de mantequilla de cacahuetes.
Por los sótanos del Bull se ingresaba en el otro mundo. Cabinas sin puertas, iluminadas por luz negra; músicas rezumantes de poesía y barbarie, inspirando los actos más instintivos; más adentro en el oscuro, resonaban las ostias y se retorcían los cuerpos desnudos. Tanto las paredes como el suelo del sótano del Bull eran de tierra. Apetecía andar descalzo por aquel laberinto, para empaparse aún más de aquel morbo terráqueo. Olía raro en aquel sitio, justo lo que deben oler los cadáveres en tierra sepultados. (¿Se han preguntado alguna vez como follarían dos catalépticos que se despertasen juntos en el mismo mausoleo?) Quizá por eso se disparaba el vicio allí abajo, porque la tierra nos recordaba nuestro destino final, y follar es lo que nos hace sentirnos más vivos; además del placer, nos demuestra que aún podemos seguir realizando ese esfuerzo. Deben ser sugestiones del corazón, ese músculo tan potente como dado a la floración de sentimientos. En esos bajos se respiraba mal, entre tanto humo, tantas vaharadas de poppers, y tanta y tan buena yerba viajando -a velocidad lentísima- por el aire. La música dura como en un concierto satánico, o sicodélica como un extasiado coro de Pink Floyd, se introducía en las cavernas de los pulmones, las buhardillas del cerebro y el suelo del alma. De las cabinas abiertas salían aullidos de fieras, retozando en el lado prohibido del paraíso.
Como ábside de aquel subsuelo, tras una puerta entreabierta, se abría una habitación con las paredes pintadas de rojo, perfectamente equipada para el sadomasoquismo. Una hamaca de cuero colgada del techo con 4 cadenas, y una pared que era como la tienda de un sex-shop. Todo lo que en un culo pudiera meterse, allí estaba colgado y dispuesto. Lo más importante era el equipamiento humano de esta capilla que había que concertar con VISA, para que cuatro gañanes con aspecto peligroso, se pusiesen manos a la obra, para dar a sus clientes los servicios pagados por adelantado. No estuvo mucho tiempo la puerta abierta. Un devoto fiel con pinta de extranjero vulgar y corriente, se introdujo en la sala y los maromos cerraron la puerta. Al poco tiempo, llegó el cow boy, rubio, joven y despechugado, con sus botas de montar de cuero, y su sombrero tejano, que dio unos alegres golpes en la puerta, le abrieron, y volvieron a cerrar con él dentro.
En la histórica Edimburgo conocí discotecas modernísimas, donde ligar no era raro. En una de las ocasiones, no quisieron llevarme a su casa, por ser extranjero; podía robarlos, argumentaban. Y eso que andaban todos borrachos, y las calles rebosaban vomitonas y se adornaban con regueros de sangre, de las broncas y peleas naturales entre machos embriagados. Los escoceses –a pesar de ser más pasionales- resultaron tan reservados como los de Londres, donde se encuentran el mayor número de clubs gays privados, a los que sólo pueden acceder sus socios. Aunque en Holland Park podía, a última hora, arreglarse la noche con algún buen sajón pelirrojo. Los ingleses quizás sean los más morbosos de toda Europa, porque pueden no responder cuando se les saluda, pero sí pueden ponerse a fornicar en medio de una calle o una plaza solitaria, y si pasa alguien… pues que mire, o que siga de largo. A eso se llama la flema británica.
En 1999 los clubs gays de Nueva York, entre el Village y el Soho, se mostraban desolados. Tal vez porque fuera Agosto, o tal vez porque estaba recién muerto el Príncipe de los Estados Unidos, John John Kennedy. En aquellos locales no servían bebidas alcohólicas, ni podía fumarse; por supuesto nada de drogas ni oscuridades, hasta del techo de los antiguos cuartos oscuros pendían tristes bombillas desnudas, anulando lo que fue espacio de tinieblas y libertinaje. Si se salía a la puerta a fumar un pitillo, (para consolarse de la depresión de intentar ligar en la capital del mundo,) tenían que ponerte un sello en la muñeca, con un tampón empapado en grasa. Si se te borraba y querías volver a entrar, tendrías que pagar de nuevo. ¿Y eso era el sexo en Nueva York? Mi versado cicerone me consoló, informándome que tras el SIDA, todo el vicio se había desplazado a las fiestas privadas, de las que sólo te daban la dirección una vez que habías pagado la entrada; fiestas que cada vez se celebraban en un lugar distinto. Y eso que el 11-S aún no había acontecido.
Asistí en Buenos Aires a una fiesta leather, en pleno corralito. Aunque la calle Esmeralda sea una de las más céntricas de la capital que enfanga el Río de la Plata, aquel sitio al que me llevaron, era una discoteca moderna, que formaba parte de un centro comercial subterráneo de varias plantas. En la principal había una pastelería y un asador criollo, en el primer subsuelo una discoteca, y dos pisos más abajo una sala de cinematógrafo. A esas altas horas de la noche de un lunes, no era mucha la multitud que allí podía reunirse. Pero según pasaban las horas, el ambiente se iba volviendo más tórrido. Que la gente andara desnuda o se lo hiciera en los palcos, era algo pautado y normalizado. En el fondo del local se desarrollaba en vivo un espectáculo sado-maso, en el que un amo porteño disciplinaba a su esclavo brasileño, un joven al menos 20 años más joven. El arte de los nudos con cuerdas y de los latigazos, era inmortalizado por un tercero, que no paraba de disparar polaroids, que luego iba enseñando a todos los asistentes.
Aunque lo más curioso de aquel centro polivalente resultó ser su cuarto oscuro: se hallaba instalado en los pasillos del cine que había debajo. La entrada a la fiesta llevaba incluido el derecho a poder ingresar en el último subsuelo. Mientras en las butacas, frente a la película de temporada, (nada de pornografía, no vaya nadie a mal imaginarse,) las parejas de hombres y mujeres –vestidos ambos- se daban el lote sin llegar a mayores; en las oscuridades laterales de la sala -tras algunos cortinajes- se sentían los gemidos de todos los hombres que habían ligado. Desde esas mismas butacas, si se miraba hacia los palcos de la primera planta, podía divisarse en cada uno, a un grupo de maricones en coyunda, gritando como sólo sabe hacerlo una loca porteña. Pero en el cine nadie decía nada, ni parecía darse cuenta, cada uno seguía con su propio negocio de carne humana. Nunca he asistido a una simbiosis tan perfecta de los dos bandos sexuales reunidos en un solo espacio.
Y por no resultar cansino, (por mucho Orgullo gay que se avecine este fin de semana,) concluiré este viajecito nocturno y libidinoso en Milán, donde obtuve la clave de la razón de todos estos viajes. Tras haber recorrido bares y discotecas del centro -bastante suaves y blandas- mi última noche en Italia, decidí trasladarme en taxi hasta un local de la periferia, en una barriada tildada de peligrosa, cercana a un cementerio. El conductor me cobró algo así como cinco mil pesetas del año 1998, para hacerse una idea de la distancia a la que se encontraba. Según la santa Guía Spartacus aquel era el bar leather emblemático de toda la Lombardía, merecía la pena visitarse. No recuerdo el nombre del garito, sólo que era una calle al lado de una tapia, donde parecía que el mundo se acababa. Una vez que despedí al conductor, me decidí a entrar con aire victorioso, en un lugar de alta categoría en el vicio, como yo ya iba necesitando a aquellas alturas de viaje. Pero, para mi sorpresa, en aquella anunciada catedral del morbo gay no había nadie, a parte de mí y el camarero, apostillado tras una barra. Las paredes estaban cubiertas con carteles enmarcados de todos los locales de sexo duro del mundo. ¡Qué extraño! Una cosa es que fuera agosto, y otra que en todo Milán no hubiera habido un solo cliente posible para estar allí conmigo aquella noche. ¡La capital mundial de la moda! ¿Dónde estaban los modelos escondidos?
Me di una vuelta por las instalaciones interiores, en las que descubrí pocas novedades reseñables. Al cabo de una hora, apareció el primero. Pero mejor ni mirarlo. Mi paciencia se acabó en no sé qué número de los rones con limón que bebí aquella noche. Cuando ya estaba dispuesto a solicitar que me pidieran por teléfono el taxi de regreso, vi que habían llegado dos tipos nuevos. Así que me senté a la barra, me tomé el penúltimo de la noche, y terminé conversando con ellos. Resultaron ser los dueños. Al enterarse de que yo era español, me confesaron, que ellos estaban esperando que llegasen sus vacaciones de invierno, para venirse a España. Que como Sitges y Madrid, no había otros lugares en Europa donde mejor se follase.
Aunque algo deprimido del frustrado último intento, en el taxi de vuelta venía alegre: al día siguiente iba a tomar un avión que me traería de regreso a Madrid, la auténtica capital mundial del sexo, según los extranjeros. Tuve que morderme los labios, para que no se me escapara un “¡Viva España!”, porque nosotros -siempre tan nuestros- qué poco orgullo manifestamos de serlo.




