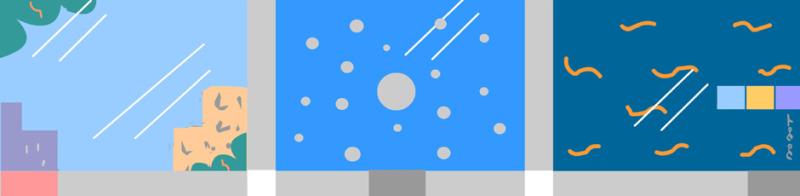
Me llamo Kubeltin Kasenier, y a pesar de ser gordo, blancuzco, alopécico y con papada, tengo un alto concepto de mí. Tal vez sea porque ya he pasado los cincuenta y poseo una idea clara de la vida; o quizás porque no he hecho concesiones a nadie, ni con el noviazgo, ni por supuesto con el matrimonio, y ni tan siquiera con la amistad. Desde que tengo uso de razón he estado solo, a excepción de mi apreciable inteligencia y de mi sólida personalidad. Cuando estoy en alguna reunión o acto público -exceptuando a mis jefes- siempre trato con desprecio a los demás. Es una forma de adelantarme al suyo, porque sé que es el único sentimiento que terminaré despertando en ellos. Sin amigos ni corrillos; y lejano a bacanales, juerga y juego; soy siempre el elegido de mis superiores cuando tienen que enviar un delegado a otro país para negociar los intereses de nuestra Empresa.
Hospedarte en un Hotel que se llama Platanus, no tiene por qué significar nada; puede tratarse de un nombre excéntrico, o ser sencillamente un dato irrelevante. Pero si el taxista que te deja en el hotel, al parar junto al gran parque abandonado que empieza en la acera de enfrente, te comenta que es uno de los principales centros de contacto carnal de los hombres de la ciudad, el significado del mencionado Platanus puede cambiar considerablemente; incluso llega a perturbar.
Tras regatear con el taxista -sabía que me estaba estafando más de la mitad de la carrera- el miserable se volvió hacia mí, y me dijo con sigilo:
– No se debe ir a ese parque tras la caída del sol; es muy, pero que muy peligroso. De noche hay muy, pero que muy, mala gente; ya ha habido en ese parque varios asesinatos sin aclarar. Más de uno y más de dos; y cada vez serán más. Estas cosas no pasaban antes. No, no pasaban, porque había orden y autoridad. ¿Me entiende usted? ¡Orden y autoridad! La vida de un hombre ya no vale nada en este país. Sí, ha oído bien. ¡Nada, de nada, de nada!
Agradecí la información del taxista, no porque a mí me afectara (los problemas de la carne los superé hace ya mucho tiempo), sino porque demostraba un civismo que no me esperaba de él; y por otra parte, porque había despertado mi curiosidad sobre el parque. Tengo que reconocer que aunque no practique, sí me gusta mucho imaginar.
Subí a la habitación, dando antes las buenas noches al recepcionista que -con una sonrisa de oreja a oreja- me había entregado la llave de la trescientos seis. Mientras esperaba el ascensor, observé que el vestíbulo estaba muy animado. Camareros, telefonistas, mozos de maletas… trabajaban sin cesar bajo la potente luz de unas grandes arañas de cristal. Ante tanta actividad pensé que me encontraba en un hotel seleccionado por mi Empresa.
Al llegar a mi cuarto lo primero que hice -no pude resistirme- fue abrir las cortinas para mirar el parque. Lo observé meticulosamente y no vi que nadie entrara o saliera de aquella espesura. Sólo las ramas de los árboles se mecían en las copas, impulsadas por un leve viento primaveral; parecía que respiraban. Cuando un luminoso tranvía cargado de pasajeros pasó bajo mi ventana, abandoné mi puesto de observación y encendí todas las luces. En los hoteles siempre hago lo mismo, doy por sentado que ese consumo va incluído en la factura. En mi casa no lo haría jamás (sería un gasto superfluo), pero estando de viaje creo que puedo permitirme el lujo de tener todas las bombillas encendidas a la vez. Me gusta la luz; y además, desde la calle pueden verme; eso sí que me excita.
Venía cansado de mi primera reunión de trabajo, y pensé tomar un baño caliente y reparador; después me pondría el pijama y me metería en la cama para ver un rato la televisión. La idea del agua cubriéndome hasta el cuello, en un hotel de nombre tan sugerente, me pareció una morbosa pirueta de la imaginación, mucho menos arriesgada que estar paseando -a esas horas- por el funesto parque de los criminales. De todas formas, lamenté no haber visto a nadie desde la ventana; aunque yo no sea una víctima del sexo, sí que me considero un buen observador.
Puse a llenar la bañera y fui al armario a por mi pijama negro de seda. Al ir a bajar mi maleta, la balda que la sostenía me cayó encima, dándome un golpe en la cabeza tan fuerte que me tiró al suelo. Cuando algo más recuperado me levanté para poner orden en aquel derrumbamiento, advertí que a la balda había pegado un cuaderno. Gracias a la cinta adhesiva que lo inmovilizaba, había debido pasar desapercibido -durante la limpieza- a las camareras de la tercera planta. El descubrimiento de la libreta aplazó mis ganas de bañarme.
Lo despegué con cuidado y lo abrí con cautela, como si alguien me estuviese observando. Por un instante me pregunté si era correcto leerlo. Mi honradez perdió ante mi curiosidad y abrí el cuaderno. Una letra espesa, con cuernos, gusanos y punzadas, cubría más de la mitad de sus páginas. Deduje que era letra de hombre, un tanto desquiciada. Había sido escrita deprisa. Parecía lápiz, pero debía ser un rotulador muy fino que se iba aclarando a medida que pasaban las páginas. Busqué -incauto- un nombre, una dirección, una firma, un dato que me revelara la identidad de su propietario. Pero sólo encontré una fecha: 4 de Abril de 1996; sólo un mes antes de mi llegada. Al menos ya sabía algo: lo que ese hombre contaba en su cuaderno había sido escrito recientemente. Lo que no llegaba a entender era ¿por qué lo había pegado a la tabla? En principio, confirmaba que no lo había dejado olvidado. ¿Pero, por qué lo hizo?, ¿porque quería que nadie lo encontrara? (en ese caso, yo lo habría destruido, no pegado); o ¿fue justo lo contrario, y hay en ese cuaderno algún mensaje que debe ser leído? El autor y yo tenemos la misma habitación. La tabla se me ha caído a mí justo esta noche que se cumple un mes de los hechos; y el golpe en la cabeza no se lo ha llevado nadie más que yo. Demasiadas coincidencias. Creo que reúno suficientes requisitos; no veo por qué no puedo ser yo el hombre esperado.
El agua seguía cayendo en la bañera cuando comencé la lectura del cuaderno.
CUADERNO ENCONTRADO EN LA HABITACIÓN 306
“Beber con la muerte, en la misma mesa, es algo fácil en esta ciudad. Anoche la conocí. Regresaba por Magyar Utca, de madrugada, y aunque hacía frío, me detuve frente a una antigua Farmacia, en cuya fachada estaban escritos -en agudos caracteres- todos los nombres de los varones de la familia israelita fundadora del establecimiento. La extraña y musical nomenclatura -dispuesta a ambos lados de la puerta- desvelaba el orden jerárquico de su tradición. Comencé a leerlos en voz alta como un conjuro. Exaltado, estaba salmodiando: ¡Ismaeeeel!, cuando sentí que alguien se acercaba desde el fondo de la calle. A esas alturas de Magyar Utca hay un pequeño jardín con cerca, donde aparcan sus coches los vecinos; a su puerta se cruzó conmigo. Era un viejecillo extraño, vestido estrafalariamente, con una gran camisa de cuadros azules y negros, pantalón vaquero, camiseta clara, un gorro negro de lana y la barba recien rasurada. Parecía un viejo lobo de mar en noche de puerto; aunque -probablemente- su vida se habría reducido a ejercer de ascensorista en una Casa de Préstamos de la Splatziegel Plutkaal.
Se acercaba un grupo de alemanes y adelantaron a la muerte, pero no notaron nada. Sin embargo, todos los nombres israelitas de la pared se habían borrado al paso del viejo. Ahora, era imposible leerlos; y sentí que aunque sólo eran nombres, tenían miedo; sólo pensaban en dejar de existir.
Yo no temí el paso del viejo aunque supiera que era la muerte. Era obvio: no había tiempo en su cara, ni pasado, ni porvenir; vivía únicamente para que otros dejaran de hacerlo. Pero era la muerte y no un verdugo; por eso no tenía nada de grave, ni de amenazador. El viejo era más bien liviano; al cruzarse conmigo ni siquiera me miró.
Una luz en la calle, sobre la puerta de un sótano y la palabra Anonymus en un rotulo luminoso, me animó a bajar. Necesitaba un trago, y el lugar -ruidoso y animado- parecía caliente y con buenas perspectivas de diversión: sólo estábamos hombres. Los muros de ladrillo de aquella cueva estaban adornados con grandes huevos de pascua; al fondo de la barra, bajo la bóveda principal, una gran Liebre de Marzo -inflable y de vivos colores- presidía la fiesta.
A pesar de la música discotequera, el local parecía estar en los cimientos de una vieja muralla. Podría formar parte de una red subterránea de calles, con salidas a casas, plazas, e incluso muelles del río, por si era necesario escapar. Tal vez el Anonymus fuera el cuartel general de una banda de traficantes, o de miembros de la mafia ucraniana, venidos de Kiev. ¡Quien sabe! Lo cierto es que allí se mezclaban hombres de todas las edades, como un ejército en noche de holganza. Los había con físico y edad de mariscal húngaro; otros rubios y de atildados bigotes, simulaban ser perfectos oficiales, aunque con otro traje de gala. Y algunos más burdos demostraban con su comportamiento y las orondas proporciones de su cuerpo, condición de cocineros de campaña.
El Anonymus era un laberinto de estancias comunicadas por pasillos abovedados. En la penúltima sala, sobre los capiteles de unas columnas antiguas había cirios encendidos; y junto a ellos una televisión con una película pornográfica. Justo a plomada debajo de la tele se encontraba una mesita en sombras donde se sentaba el viejo de la camisa de cuadros. Miraba hacia delante, pero la gente no reparaba en el viejo. No estoy muy cierto de que yo le interesara; pero eso sí, sabía que yo estaba allí. Una vez inspeccionado el local, regresé a la barra de la entrada a pedir una copa. El camarero era un joven moreno de largos cabellos que, mientras vaciaba la botella sobre mi vaso, me sonrió más que prometedoramente. Por encima del bullicio, me pareció ver a la Liebre de Marzo guiñándome un ojo. ¿A cuál de mis dos conquistas se estaría refiriendo?
Esquivando cabezas, con el vaso en alto, me tropecé con los alemanes de la calle; estaba claro que todos teníamos, aquella noche de jueves, las mismas necesidades. Regresé a la cueva de los cirios y la televisión, y encontré a la muerte sentada en su sombra sin hacer nada. Miraba con los ojos fijos, como si no estuviera allí; (también en esa ausencia se palpaba su mortandad). Pero la muerte se mostraba apaciguada e inofensiva en el cuerpo magnético del viejo. No pude resistir la tentación: me senté a su lado y tomé un sorbo largo de mi copa con la cabeza muy alta para que notara mi presencia. Ni se inmutó, seguía con el rostro perdido en el tiempo y -en apariencia- nada le alterara.
Apretaba el viejo en su puño una lata de cerveza rítmicamente, como si latiera a la par que su sangre: plu-plu; plu-plu; plu-plu; en el caso de que el viejo sangre tuviera. Sus dedos eran largos, finos y blanquísimos. No habrían hecho en su vida más que apretar el botón de un ascensor y mantenerse con la mirada en el infinito esperando el paso de los siglos.
Me sentía inmunizado frente a la muerte por el poder que me otorgaba el reconocerla. Que yo supiera quién se encerraba en aquel cuerpo del viejo, me convertía en la víctima menos apetecible de tan selecta caza; alguien así, resultaba demasiado cerebral. En esos lugares un zoquete es mucho más excitante; mucho más carnal; gozar a su lado, es como correr con un venado: deprisa y con toda la noche o la vida por delante.
¿Cuál de aquellas rollizas caras germánicas sería la del elegido -me preguntaba-; ¿quién el incauto que aún ignoraba que no habría de salir vivo del antro? Escrutaba los rostros de aquel ejército vestido de paisano intentando adivinar lo que guardaban. Sentado junto a la muerte parecía su secretario, el que se adelanta al mercado a seleccionar las mejores piezas, para que -al final- elija ella.
El local se iba llenando y aumentó el calor. Desfilaban los hombres por delante de nosotros camino del cuarto oscuro, buscando en ese amontonamiento de cuerpos calientes y silenciosos, las panaceas del placer, el gozo, y el vicio. El viejo se quitó la camisa de cuadros, y se quedó en camiseta. Sus muñecas velludas eran finas como la bola de las articulaciones de un autómata. Cuando bebió al fin un trago de cerveza, pensé que había llegado el momento y que alguna de las posibles víctimas se derrumbaría fulminada ante nuestros ojos. Aunque no vi que a nadie le pasara nada malo.
¿Qué hacía entonces la muerte en aquél lugar? ¿Beber simplemente, o esperar alguna presa? Tal vez tuviera la noche libre, y de eso se trataba. No sé qué extraña fuerza se apoderó de mí, pero la copa que acababa de terminar me hizo el efecto de un tonel entero. Estaba profundamente embriagado, muchísimo más de lo habitual. Sólo pensaba que, después de haber bebido con la muerte, no debería marcharme sin ir a la cama con el viejo. Contemplé sus manos blancas y, esclavo de la borrachera, a punto estuve de besárselas. Ahora que sabía quien era, necesitaba fornicar con la muerte para conocerla a fondo, sin que me fuera en ello la vida. Pero yo a él parecía no importarle nada. El viejo me estaba haciendo un desprecio tremendo ignorándome.
Impulsado por su afrenta, me escabullí entre la ola de cuerpos: necesitaba ya carne. En el camino tropecé con uno de los hombres de mayor altura, barriga, bigote y edad; era de los mariscales y tenía una larga melena violenta. Me siguió y -en la entrada del cuarto oscuro- se apostó frente a mí para observarme con concupiscencia. A pesar de su poderoso cuerpo, había en su deseo súplica y sometimiento; y, aunque yo bajaba los ojos en respuesta, poco a poco se me fue acercando aquel oso con movimientos de serpiente. Cuando se decidió a tocarme, aquellas manos que podían matarme, comenzaron a tamborilear mis dedos con la mayor delicadeza; era como si llamara a mi puerta pidiendo permiso para entrar. No obstante, abandoné de inmediato el cuarto porque yo buscaba otro viejo. Noté que el mariscal vivió mi partida como una derrota.
Fuera todo seguía igual: la música sonaba; los cirios quemaban la cera; y las voces, gritos y risas de aquellos húngaros con ganas de juerga no cesaban de aumentar. Cuando pasé junto a ella, la muerte había dejado su mesa.
Le pedí ipso facto a mi camarero que me llamara un taxi. Noté que le decepcionaba mi partida; pero esa noche, no era la juventud lo que más me interesaba. Cuando me avisaron que el coche estaba en la puerta, al ir a salir por la escalera empinada, vi que el camarero se dirigió al fondo de la barra y, sin dejar de mirarme, pegó su cigarro a la liebre hinchable, que estalló al contacto en pedazos; así fue su despedida.
– ¡Hotel Platanus!
El taxi avanzaba por Magyar Utca; a la altura de la farmacia nos cruzamos con el viejo. Sentí el impulso de pedirle al conductor que parara, pero según se acercaba el coche a aquel hombre, fui percatándome de que a la muerte yo no le interesaba nada. Él seguía impasible su marcha y no dije nada.
Continuamos atravesando calles bajo un cielo cubierto de llagas doradas; las nubes reflejaban la luz de la ciudad. Largas avenidas de edificios uniformados nos alejaban del centro melancólico de Budapest. Pasamos bajo un viaducto y, al torcer a la izquierda, entramos en una zona de casitas con jardín, alguna clínica, una imprenta… En el centro de una plaza se alzaba una iglesia alta y moderna. El taxista me informó que había sido cerrada al culto hacía décadas para ser transformada en cine y filmoteca; pero que ahora estaba abandonada. Y añadió que estas cosas antes no pasaban; que todo estaba dejado de la mano de Dios, y que ¿cómo no iba a estarlo, si hasta al mismo Dios le habían quitado su casa?
Ahora, sí que le dije que parara. Llovía levemente y el aire de la noche me hacía bien. No estaba borracho exactamente pero sí en un misterioso estado de exhaltación inconsciente. En un recodo de la iglesia vi -desde lejos- un cristo de piedra que llamó mi atención. No fui de frente hacia él, sino dando la vuelta a la fachada entera. Cuando me topé con el cristo sentí que era el único hombre desnudo que había encontrado en toda la noche. La visita al Anonymus me había excitado, necesitaba con urgencia encontrar algún compañero de madrugada; tal vez por eso había dejado el taxi, la habitación del hotel pocas sorpresas podía depararme.
A eso de las cinco de la mañana reparé en ellos. Bajo el rumor de la lluvia comenzaron a oírse los cantos aflautados y suaves de los mirlos; pero a miles. Parecía que en aquellos árboles se habían reunido todos los pájaros de la comarca. ¿Qué los tendría despiertos a esas horas tan tempranas cuando aún no estaba amaneciendo? Aquella noche agitada por tantas revelaciones y encuentros, se iba volviendo serena y hermosa. Necesitaba -pues- un encuentro a la altura de las circunstancias.
Aunque el Hotel Platanus estaba cerca, no podía irme a dormir. Estaba convencido de que una suerte principal me esperaba tras mi primer encuentro con la muerte; y aquella alta melopea que disfrutaba, me empujaba a conocerla. El taxista me había informado en el trayecto -sin yo preguntarle nada- que el parque que había junto al hotel era muy peligroso; que no se me ocurriera pasear por él; que se contaban del parque historias muy, pero que muy extrañas, de hombres muertos y asesinatos. Pero que, de todas maneras, era demasiado peligroso para un hombre solo.
Nada me pudo interesar más de todo lo que me había venido repitiendo todo el camino. Sentí un impulso poderoso que me empujaba hacia el parque. Aunque lo más probable era que, a esas horas, no hubiera nadie. Si seguía de frente, saldría directo al hotel y al parque. Pero preferí dar un rodeo y volver hasta el viaducto para entrar al parque por una calle lateral. Esa misma tarde lo había estado observando desde la ventana de mi cuarto; y aunque no podía decir mucho de él, sí había visto que en el centro, se levantaban las ruinas de una mansión que debió ser importante. Quizás viviera en ella la muerte que yo buscaba.
Seguía lloviendo y el cielo estaba aún más claro. Si nadie se cruzaba en mi camino, yo sería mi única elección. Aunque si encontraba a alguien en el parque, seguro que sería un tipo interesante. Cualquiera no se adentra a esas horas en semejante lugar. Tenía que ser alguien con fuerza, curiosidad y mucha decisión. El amante ideal, un otro yo que estaba dispuesto a jugar con los bordes afilados del peligro y la mala reputación.
Cuando salí a la avenida me crucé con un coche de policía; aunque pronto torció a la izquierda y se metió en una gasolinera para repostar. Pero eso no impidió que uno de los agentes me echara una mirada recriminatoria. Sería el primero en identificar mi cadáver a la mañana siguiente; y tal vez fuera el último -o penúltimo- hombre que me viera con vida.
Algo más allá se veía el hotel y un tranvía luminoso que se acercaba por el bulevar. Fui a cruzar la calle del parque, pero el tranvía giró bruscamente pasando ante mis narices. Sus únicos pasajeros, una vieja y un negro me miraron con terror desde sus ventanillas. También ellos, estaba seguro, comentarían mi muerte en los noticiarios de televisión .
Entré en el parque mientras el tranvía se alejaba cuesta arriba. Seguía lloviendo bajo los primeros árboles. La tierra estaba mojada y aún iba a mojarse más. Yo iba vestido de cuero y llevaba buenas botas y una gorra; por tanto, no me resultaba difícil aventurarme en una noche enfangada. Seguía habiendo algo que me empujaba a perderme ramas adentro. Tras unos setos salvajes, vi por primera vez la casa. Llovía más fuerte a medida que me internaba en el parque. Pocas eran las probabilidades de que en una noche como aquélla encontrara compañía. Pero necesitaba eyacular en compañía para poder desatar el nudo corredizo que me había dejado la muerte en la garganta con su ignorancia. En las copas de los árboles, los mirlos seguían cantando sin cesar; podría afirmarse que dialogaban con el cielo, o al menos entre ellos. Entre las ramas se distinguía el resplandor de un incendio.
Abrazado por la lluvia -a falta de mejor compañero- me sentí erecto por dentro. Me hubiera gustado desnudarme y sentir sus largos dedos de agua recorrerme todo el cuerpo. Caminando por veredas encharcadas, disfruté masturbándome. Si me tropezaba, de esa guisa, con alguien -fuese quien fuese- el encuentro sería inevitable. Y si no, mientras tanto iba desahogándome. Me sentía un animal en el bosque, entregado libremente a sus deseos, y con la amenaza permanente de la muerte.
Con el nuevo brío adquirido recuperé el valor y la arrogancia, y no dudé en dirigir mis pasos hasta lo que quedaba de casa. Cuando ya estaba cerca, me pareció ver que algo se movía entre las ruinas. El esqueleto de una torre temblaba bajo la lluvia. Las paredes vencidas permitían el acceso por cualquier parte. Tomé el camino más corto y al entrar en lo que debió ser el gran comedor de la regia casa, vi mi reflejo en un charco enorme que cubría casi todo el suelo.
Tener escalofríos cuando uno está muy borracho y sale a la calle es cosa habitual. Pero si te encuentras en un parque, de noche, lloviendo, a solas, refugiado en una casa abandonada, y te dominan ciertos temblores violentos, el motivo es más difícil de dilucidar; nunca se distingue del todo si es el miedo o la excitación quien los produce. Así que no me alteré mucho más cuando vi que una sombra se desplazaba desde el charco y se alejaba por el vano de una antigua puerta señorial. Tal vez fue terror, o placer, lo que sentí al vislumbrar compañía; pero lo que sí sé, es que la visión enervó toda mi columna vertebral; como si dos manos furiosas y persistentes me tiraran de las orejas para cortármelas y arrancarme a golpes la cabeza. El cielo naranja se reflejaba en el charco, e inundaba de una misteriosa luz la estancia. Los mirlos parecían cantar dentro de la casa.
No resistí el impulso y perseguí a la sombra. ¿Me esperaría una guadaña detrás de la puerta? Por si fuera así lo primero que hice fue guardármela y cerrar la cremallera. Caminé sobre el agua hasta salir a una especie de vestíbulo donde quedaban restos de grandes ventanales con vidrieras rotas. Una rampa subía hacia la torre; y una escalera -estrecha y oscura- bajaba hacia el sótano. Cuando vi una flecha de tiza dibujada en la pared señalando la bajada, me estremecí ante lo que más que una señal parecía una orden. Con todos los pelos de mi cuerpo enervados y eléctricos, asomé mis narices por el hueco pernicioso de la escalera. En el fondo sólo se vislumbraba una siniestra oscuridad podrida por el agua; pero -de pronto- algo se desplazó a un lado y sólo pude apreciar que llevaba una camisa de cuadros. Una serpiente sustituyó a mi columna vertebral. Y aunque algo en mí me seguía empujando a bajar, el temor de un desenlace descontrolado me hizo salir huyendo de la casa.
Según me iba alejando, la lluvia me tranquilizaba. Agazapado tras un seto roto, bajo las ramas mojadas de una higuera, me bajé el pantalón hasta los tobillos; abrí mi cazadora y me subí la camiseta hasta la nuca, para que la lluvia al fin penetrara mi cuerpo desnudo. Mientras los mirlos gorgoreaban, y sin apartar mi vista de la casa, eyaculé violentamente sobre la tierra mojada. Tal vez el viejo viniera a lamer mi esperma derramado, por propio placer y por dar vida a la muerte. No pude quedarme para comprobarlo. Como un asesino furtivo, me alejé lo más rápido que pude, feliz de salir vivo de aquella trampa que me habían tendido los mirlos.
Ahora mismo he terminado de escribir estas páginas en la habitación del hotel, con las cortinas cerradas. Algo más desahogado tras las palabras, no he podido evitar asomarme a la ventana, eso sí con las luces apagadas. Seguía vivo y podía mirar al parque de la muerte. Han pasado más de dos horas de lo de la casa y, aunque debería ya haber amanecido, la noche sigue cerrada. No pasa un solo coche; no llega ningún tranvía; ni sale ni entra nadie del hotel. Enciendo la radio y soy incapaz de sintonizar emisora alguna. Parece que es la noche la que ha muerto, y que yo estoy encerrado vivo en ella. He marcado distintos teléfonos, pero aunque oigo insistentes las llamadas; nadie descuelga el auricular. Tengo que descubrir qué pasa, comprobar si -al menos- el portero de noche sigue en recepción. No me queda más remedio que bajar…»
(Final del texto del cuaderno)
Cuando se interrumpió en el cuaderno la escritura, vi que estaba leyendo a la luz de una vela; pero no recordaba el momento de haberla encendido. El agua rebosaba en la bañera, aunque la absorbía insaciable el sumidero. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que inicié la lectura del cuaderno? Demasiados desórdenes para Koubertin Kasenier; no estoy acostumbrado a que se me escape nada de las manos. Algo inexplicable comenzó a invadir mi mente, cuando al descolgar el teléfono, ni siquiera había línea. Quería ponerme en contacto con Recepción para formular una queja. Todo era demasiado extraño. Hasta mi reloj despertador se había parado.
Me asomé a la ventana y por la gran avenida nocturna no pasaba ni una sola persona, ni un solo vehículo, ni tan siquiera un animal. Sólo se veía luz en el parque, surgiendo de una casa engalanada. Dejé pasar el tiempo -yo diría que horas- pero la aurora no llegaba. Sentí que era la vida -y no sólo el teléfono o la electricidad- la que había sido cortada en aquella habitación.
¿Por qué me estaba pasando a mí aquello? Yo no había hecho nada más que leer. Y aunque lo que el cuaderno contaba me había excitado, no entendía por qué me estaba sucediendo lo mismo que al autor del texto.
No le di más vueltas. Me vestí y me calcé para bajar; aunque antes de salir, amarré el cuaderno al somier de la cama. Con lo que aún quedaba de vela, me alumbré en el pasillo buscando la escalera. Hacía frío fuera del cuarto. Pensé volver a por una chaqueta, pero en ese momento, dejé de pensar. Sólo puedo decir que mi papada subía, cada vez que mis pies bajaban un nuevo escalón. Más que miedo, eran nauseas lo que me producía aquel mundo desconocido. En Recepción, ahora completamente oscura, tampoco encontré a nadie. A la luz de la vela me acerqué al mostrador. Apreté varias veces el timbre, llamé y grité con desesperación, pero nadie me respondió.
Sin embargo, una luz iluminaba la entrada, pero se trataba del resplandor de la casa del parque que, atravesando las puertas de cristal, llegaba hasta mis ojos. Decidí dirigirme hacia la casa porque donde hay luz hay vida; aunque mi razón no estaba del todo convencida. En la calle, a miles, los mirlos cantaban, y en el aire se mecía la música de una orquesta cercana. Crucé deprisa las vías porque en la casa me aguardaban.
En el parque, todo estaba en perfecto estado: avenidas rectas bordeadas de boj; setos formando complejos dibujos geométricos; y farolillos de papel encendidos por el túnel central que formaban los árboles. Una fuente encendida con un ángel caído, derramaba sus granos de agua. La música estaba cada vez más cerca; me sentía como si me dirigiera a un palacio en fiestas.
Al llegar ante una escalinata iluminada con farolas blancas, subí por ella hacia la casa. La puerta estaba abierta y la música me acariciaba. Desde fuera, contemplé reconfortado los candelabros con cirios del vestíbulo. A sus pies, había una mesa y un viejo delgado sentado tras ella. Sostenía una pluma en la mano y meditaba ante un gran libro.
– Pase, pase, señor Kasenier; lo estábamos esperando. Es usted el único que faltaba.
Habló sin levantar la cara del libro. Había algo certero en aquella voz que me inspiraba confianza. Además, me había llamado por mi nombre; eso me inspiraba confianza.
– ¿Es que no piensa entrar en nuestra fiesta? Siéntase nuestro invitado.
Sentí que más que ofrecérmelo, me lo ordenaba. Aquella voz ya tenía poder sobre mí, y no me sentía con fuerzas para negarle nada. Cuando reparé en su camisa de cuadros azules y negros y en sus manos blancas como babas, comprendí ante quién me encontraba.
– Sí, sí, por supuesto que sí, -le dije respetuosamente-. Pero, ¿puedo hacerle una preguntita, antes de entrar?
El viejo asintió conforme.
– ¿Sabe usted algo del hombre que, hace un mes, ocupaba en el hotel, la misma habitación que yo tenía esta noche?
– ¡Ah, el escritor! -reconoció de inmediato al sujeto de mi pregunta-. El pobre hombre murió en accidente la noche del eclipse.
– Muchas gracias. Era sólo pura curiosidad.
Me vi reflejado en un gran espejo que había tras él, iluminado a la luz de una araña. Me encontré algo despeinado, aunque con muy buena cara. Humedecí con la lengua mis dedos, y atusé mis cabellos; no iba a presentarme allí de cualquier manera. Tras las vidrieras de una hermosa puerta, refulgía brillante el bullicio de la fiesta. Entré radiante y feliz, porque sabía que allí nadie me iba a despreciar.
Juan Antonio Vizcaíno**
* Estos Cuentos Singulares que se publican en este blog, fueron escritos por Julio José de Faba entre 1996 y 1998. El hecho de permanecer inéditos en España (donde fueron escritos), nos impulsa a ofrecérselos al lector como lectura veraniega, cortesía de Fronterad.
* * Por último, señalar que estos cuentos aparecen firmados por Juan Antonio Vizcaíno, seudónimo que utilizaba Julio José de Faba por aquellos años, en su producción de literatura fantástica.




