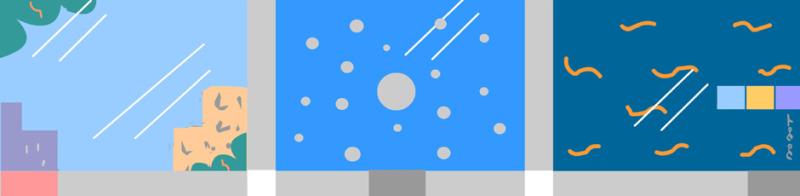
Descubrir con precisión lo que no ha sucedido ni va a suceder, es el privilegio inapreciable de todo hombre culto y de talento.
Óscar Wilde
Hay dos formas de ofrecer el talento a la sociedad: en primera o en tercera persona.
El talento era una moneda griega de costo elevadísimo. Se calculaba su valor en base a que veinticinco familias podrían vivir de ella durante un año. Al gran actor de la tragedia griega se le pagaba en talentos. Con el paso de los siglos, la palabra talento sigue haciendo referencia a una cantidad de dinero muy alta: el que lo tiene, lo gana. Esto en lo que se refiere a la primera persona.
El talento en tercera es como el vagón de la misma categoría en los viejos ferrocarriles de madera. He conocido a grandes talentos en mi vida, que prometían ser los protagonistas de la futura historia artística. Pintores espléndidos, fabricantes de imágenes extraordinarias, que podrían haber sido un personaje de una película de Víctor Érice. Cantantes que hubieran estremecido a estadios y plazas repletos de espectadores mutirraciales, aunados por una sola sensibilidad, bajo el único imperio del arte. He conocido autores dramáticos que chispeaban con una inteligencia y un humor venenoso y de juguete, que encarnaban a los futuros Lopes y Becketts de este presente inmediato. Su talento rebosaba -o más bien emanaba- de una poderosa personalidad y un grandísimo encanto. Y aunque hubo cuadros, discos, estrenos y libros; ni la gloria, ni la fama, ni el reconocimiento, vinieron a coronar su entrega y su esfuerzo; pues ni el pintor llegó hasta el Prado, ni la cantante al Real, ni el dramaturgo al María Guerrero.
¿Talentos desperdiciados? ¿Por qué causas?
Tal vez tanto carácter unido a tanto arte, generó un combinado similar a la soberbia, antes de haber casi comenzado a merecerla. Tal vez una falta de sentido de las relaciones públicas y un espíritu poco pragmático, (entregado por completo al cultivo de la autoestima); junto con altas dosis de sentido de la responsabilidad a la hora de las concesiones; así como una escasa porción de suerte, vinieron a ser los responsables de que tanto talento no cuajara en arte completo.
A esta lista de factores viene a sumarse el siempre imprevisto paso del tiempo. El Fushikaden japonés retrata las edades de la formación del actor, en forma de Manual secreto del Teatro Noh, y advierte -sabia y prudentemente- que quien no haya conseguido artísticamente lo que anhelaba, antes de cumplir los cuarenta años, que se vaya olvidando ya de lograrlo. Bien es cierto que se trata de una recomendación para actores de teatro en el Japón del S. XV, pero la advertencia encierra en sí misma muchas sospechas de veracidad.
Alcanzado el cenit de la vida, las fuerzas físicas y anímicas comienzan a declinar, igual que lo hace el sol en el cielo a diario. Esa tozudez, ese entusiasmo, esa agotadora militancia en la alegría y la esperanza ciega, propias de la juventud, ascendiendo en la vida como una saeta imparable, no reconoce límites, vuela y se eleva más alto en base a su energía desbordante y saludable. Hacia los 45 comienza a cambiar la cosa. Ya se nota que no queda tanto combustible como antaño, la salud comienza a dar señales de alarma con las primeras cornadas de las enfermedades, y algunos de sus envites hasta casi pueden llevarnos por delante. ¿Y con lo que cuesta seguir viviendo, va a estar uno dispuesto a seguir promocionándose, vendiéndose en el mercadillo de esclavos de la fama, con lo caro que eso resulta en monedas vitales?
No. Convénzase el talentudo sin reconocimiento, que la cosa ya no tiene arreglo. Lo que nunca conoció no vendrá jamás a visitarlo. Pero tampoco resulta tan grave. A esas alturas de la vida ya se sabe que sólo hay una cosa realmente preocupante, y muerte se llama. Mejor será seguir disfrutando de lo que hayamos cosechado, por muy inferior que resulte a lo que soñamos. Siempre queda el consuelo de vivir el talento en tercera persona.
¿Quién conoce a Antonio Obregón? Era un talento en tercera persona. Amigo personal y corresponsal trasatlántico de Ramón Gómez de la Serna, cuando el taquígrafo del alba ya vivía en Buenos Aires. Leo un espléndido artículo suyo, en el primer volumen del catálogo de la exposición que en tiempos de Tierno Galván, la alcaldía madrileña le dedicó a Gómez de la Serna en el Museo Municipal, entusiastamente comisariada por el -entonces- joven Juan Manuel Bonet. De la prosa de Obregón rezuma un sentimiento de Madrid y del arte ramoniano, riquísimo en sugestiones e imágenes. Pienso en el injusto anonimato de alguien que escribe tan bien y piensa tan lúcidamente. Aunque, de pronto me viene a la cabeza la idea de que el suyo no sea un talento desperdiciado, y que quizás gracias a él, su amigo Ramón llegara a ser tan grande; que colaboró igualmente en la fuerza del ramonismo, alentando y ofreciendo escucha y compaña a su buen amigo en el exilio; y que gracias a él conocemos mejor a Ramón, así como algunas de sus otoñales greguerías argentinas que éste le mandaba en sus cartas:
“Mi situación se cierra como madrépora que se derrite, que se va achicando”.
“Hay que darse a la publicidad para que sepamos unos de otros.” (1945).
“He vuelto a escribir hasta el despuntar de la nueva mañana y nada me importan obstáculos ni sorderas. El caso es avanzar en el ir diciéndolo todo.” (1949).
“Yo fui y sólo aspiro a ser un buen recuerdo en los elegidos amigos y una suposición simpática en mis buenos lectores del presente y del futuro.” (1957).
Probablemente, Antonio Obregón muriera con más dinero que Ramón en su cuenta corriente, a quien la suerte tampoco llegó a reconocerle el talento en sentido griego. La gloria literaria es así de caprichosa e insolente. No reconoce más talento, que los que marca su propio azar y arbitrio. Aprendamos a gozar pues del talento en tercera persona, porque quizás, sin ser conscientes de ello, estemos contribuyendo a forjar un talento extraordinario muy superior a cualquiera de nosotros mismos. Y sobre todo, porque eso significará que seguimos viviendo.




