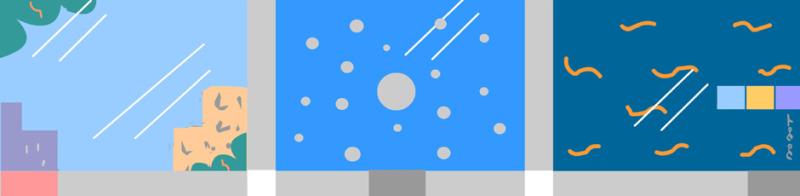
De la soledad en Buenos Aires *
Buenos Aires es una estrella caída de la Cruz del Sur, que titila sobre el lodo del Río de la Plata.
Llovía a cántaros en el mes de Julio de 2003 sobre la capital de Argentina, y las aguas de su río se mostraban encarnadas como en una maldición bíblica. ¿Cómo bajarían tras las grandes lluvias amazónicas?, ésas que arrancan bosques de cuajo, y arrastran casas enteras con sus habitantes refugiados sobre el techo, junto a sus cabras y sus perros. De tan rojizo, el Río de la Plata -ese lluvioso domingo de invierno- podría haberse llamado el Río de Hierro.
Cuando partió del Aeroparque el autobús que me conducía al centro de la ciudad, comprobé que era el único pasajero, a parte del conductor negro. La autopista -barrida por la lluvia- discurría junto a las ferruginosas aguas del perturbador curso fluvial. Antes de conocer la capital, tuve el privilegio de verme sobrecogido por su río de una sola orilla. La primera sorpresa de la escala gigantesca de Buenos Aires la encontré en el agua de su río que parecía un mar rojo.
El apartamentero alquilaba viviendas por días, a un precio de 70 pesos, (menos de treinta euros). Seguro que a mí -por gallego– me habría subido la tarifa. Lo primero que hizo al entrar, fue abrir las cortinas y levantar las persianas, para mostrarme orgulloso las vistas. Como en un escenario teatral, las torres de oficinas y viviendas fueron apareciendo tras un inquieto ciclorama de nubes bajas avanzando entre los edificios.
En cuanto pisé la calle, la curiosidad pudo más que las inclemencias meteorológicas, y eché a caminar. Las aceras eran estrechas, aunque no importaba, no había nadie con quien me pudiera tropezar. La lluvia debía haber disuadido a muchos paseantes, que a esas horas debían andar recluidos en su particular Buenos Aires doméstico. Lo que más llamaba mi atención era el nombre de las calles: Maipú, Esmeralda, Suipachá… Cuando desemboqué en la Avenida 9 de Julio, la encontré tan ancha, que no me vi con fuerzas para cruzarla. En cierto modo era otro Río de la Plata, pero en calle. Bordeé las manzanas que me separaban de la Avenida de Córdoba, sin descubrir nada en los edificios, que me sugiriese una imagen particular de la ciudad.
Los árboles que iba dejando a un lado, ésos sí que me resultaban americanos, en el sentido más desbordante que encierra la palabra fecundidad. Qué desoladas lucían las confiterías de la Avenida sin apenas clientela. En los rostros de los camareros inactivos, se percibían huellas de preocupación por el incierto destino de su sueldo. Me sentía obligado a consumir en todos los locales, sólo por darles aliento con un puñadito de dinero; aunque también me retraían esos grandes salones desiertos, donde las numerosas mesitas vacías destilaban la tristeza de las solteronas que nadie saca a bailar; entre otras razones, porque la orquesta no ha vuelto a tocar.
Alguien me había hablado de los Almacenes Pacífico, recomendándome que no dejara de visitarlos. Al atravesar su cálido arco de entrada, tuve por primera vez la sensación de estar degustando la grandeza cosmopolita y criolla de Buenos Aires. La solemne arquitectura del recinto me resultó espectacular, como unos grandes almacenes de Manhattan levantados bajo los cánones estéticos de la Italia mussoliniana. Los Almacenes Pacífico se elevan por encima de la mera idea de la compraventa, hasta convertirse en una catedral del comercio. En el interior del crucero de las dos galerías principales se extienden unos frescos coloristas con motivos indígenas y alegorías de progreso. En esta retórica de la opulencia resonaban ciertos ecos de otros tiempos.
Almorzar o cenar en el shopping era una costumbre muy extendida en aquella Argentina en crisis. La razón era bien sencilla: en medio de un optimista ambiente comunal podía repararse el hambre por menos de seis pesos. Las tradicionales pizzerías y mostradores de la pasta se daban la mano con los emergentes locales de sushi, las carnes de la parrilla argentina del Rincón de Don Pedro, o los más humildes establecimientos de bollería y golosinas. En contraste con las confiterías de la avenida 9 de Julio, el patio de comidas de Pacífico rebosaba de clientes. Aunque todos almorzaban bajo la luz natural de los techos de vidrio, (hipnotizados por una pantalla gigante de televisión), no eran rostros corrientes los que allí podían contemplarse. Se mostraban apesadumbrados, y también en cierto modo avergonzados de que les hubiera podido llegar tanta ruina, sin dejar de engullir ceremoniosamente sus alimentos.
En aquel batir colectivo de mandíbulas se cifraba el rumiar histórico del pueblo argentino, dispuesto a afrontar siempre lo que venga, sin ninguna esperanza de poder tomar nunca las riendas de su destino. Por eso se marchan tantos. Porque están convencidos de que allí no puede producirse el cambio tan soñado que sus vidas necesitan. Prefieren itinerar por medio mundo, antes de quedarse recluidos en esa jaula regida por los caprichosos aleteos de su vetusta oligarquía, jaleada por sus inefables políticos.
La búsqueda de la perfección a través de la opulencia
Bajé por Florida buscando el Río de la Plata. La lluvia había ido aumentando según descendía por la calle más famosa de la ciudad, aunque a mí me estaba pareciendo fantasmagórica por la ausencia de paseantes. A ese Buenos Aires de después del almuerzo le faltaba sangre en su organismo, como si le hubiera mordido en la yugular el vampiro del Corralito; aunque, también un clima tan adverso debía tener su parte de responsabilidad en aquella perturbadora soledad de las calles y los comercios.
La ciclópea plaza de San Martín vino a reparar tanta miseria. El General siempre tuvo poderes serpentinos, y aunque en vida no pudiera consumarlos, pasó a la posteridad como El Libertador. Fue enterrado en la Catedral de Buenos Aires, y se le elevó una estatua ecuestre en una plaza con su nombre, cuyo arbolado era en sí mismo un pequeño bosque amazónico. Qué impresionantes me resultaron las copas de aquellos árboles. Como altas torres góticas, frente a los humildes campanarios románicos de nuestra Iberia forestal. Oculto entre varios edificios, se veía al fondo el mar de Buenos Aires, ese gran río argentario, que cruzado con el rojo del barro, adquiría un resplandor extraordinario.
La majestuosidad circular de la plaza me impulsó a recorrerla como si yo fuera la manecilla del aquel reloj monumental. Sólo desvié mi trayecto, para contemplar en el centro, toda la historia de la zoología humana, petrificada en torno a la estatua de José San Martín. ¡Qué trabajos de bronce más exhaustivos, y qué afán de demostrar el exceso, cultivan estos porteños! No creo que ningún militar tenga en el mundo un monumento más regio, que el que los argentinos decidieron dedicar a San Martín, el Libertador de Sudamérica.
Esta manifestación del espíritu de opulencia que exhala Buenos Aires, hunde sus raíces en las mismísimas civilizaciones precolombinas. En la ciudad de Cuzco hubo un templo-palacio construido por los Incas con tectónicos bloques de piedra recubiertos por láminas de oro. Este lugar sagrado estaba dedicado a Caricancha, y en él todo era dorado como el rey Midas soñara. En el jardín no faltaban maizales de oro, praderas de oro, y hasta las hormigas que pululaban entre la dorada hierba, habían sido vaciadas en el más noble de los metales. De esta forma pretendían agradar a Caricancha, para que se sintiera tentado a instalarse en tan magnífico palacio, y se quedara a vivir entre ellos, protegiéndolos.
El monumento al General San Martín en Buenos Aires tiene el mismo espíritu del templo del lugar sagrado de Caricancha. No sólo están reproducidas en bronce las numerosas victorias del Libertador, sino todos los detalles de la escena del campo de batalla; desde las huellas que dejaron los cascos de los caballos en el fango; hasta la hierbecita quebrada, el soldado vomitando sangre, atravesado por una bayoneta; o cierto caracol que por allí pasaba. Los porteños, como los Incas, no encuentran en estas meticulosas laboriosidades un solo afán de exhibicionismo, sino de demostrar ser capaces de realizar una obra imposible.
La coz de la sangre
La parte menos épica de los viajes sucede en el confortable anonimato de los hoteles. El viajero afianza las estacas de su intimidad en una habitación neutra, que automáticamente se convierte en su hogar temporal. Si se tiene la oportunidad de vivir más de un día en la misma estancia, el lugar se irá haciendo suyo progresivamente.
“Tengo un apartamento en Buenos Aires, en Paraguay 764, con un salón blanco y suelo de moqueta verde esmeralda. Tengo alfajores de Córdoba, gomitas de caramelo de Carlos Paz, empanadas porteñas y fajitas de Salta. Tengo una preciosa caja de taracea indiana, un sombrero de gaucho, y un mate de leño engarzado en filigrana de alpaca, con su bombilla de plata”, escribe el confiado viajero en su bitácora.
En los breves interludios que escampaba, de los humedales del río ascendía una niebla anacóndica, que devoraba a su paso los edificios, con la urgencia de un fugitivo. Esas torres soberbias de las Finanzas y las Altas Empresas, desaparecían tras las nubes bajas, sin importar que fuera de día o de madrugada. Los castillos eclipsados del comercio bonaerense rezumaban emoción trágica, como poseídos por una maldición transilvánica. La inquietante escenografía urbana producía inquietud por su carácter añadido de metáfora.
El viajero de ideas goza también sin salir del hotel, porque desde la naturaleza invulnerable de sus paredes, se deja penetrar por toda una civilización nueva, que le llega a través de las ondas de radio o la pantalla de un televisor. Un pueblo muestra su manera de sentir la vida por medio de sus canciones. No sé, si sintonicé una emisora castiza, porque la mayoría de las músicas que sonaban en mi apartamento, resultaban profundamente porteñas. Quizás estuviera adormilado, cuando -entre un tango y una milonga- escuché con nitidez la voz de un joven que hablaba desde la radio, sobre un fondo de violines sentimentales:
“Hola, si sos como yo, que no estás cierto de que tus padres sean realmente los que te engendraron. Si sospechás o tenés alguna noticia de que pudiste haber nacido en otra familia, y no sabés cómo ponerte en contacto con ellos, quizás tú seas el hermano perdido que ando buscando. Atrevete, superá tus miedos y dejame tus noticias en este teléfono, o en la siguiente dirección de Internet.”
Me quedé impactado con el contenido de aquella cuña comercial. Lo que desde España se ha conocido a través de ciertas películas u obras de teatro, en Argentina se manifiesta, quedándose desnudo emocionalmente frente a las ondas radiofónicas, con la tranquilidad del que anuncia un detergente. Comenzó a perturbarme la idea de que cualquier joven con el que me hubiera cruzado por la calle, o me hubiera atendido en las tiendas y restoranes, pudiera ser ese chico de la radio, que andaba buscando a su hermano desesperadamente.
Seguía lloviendo al otro lado de las ventanas. La tarde dominical de Buenos Aires se había tornado mucho más melancólica. El invierno austral entró sin llamar en el cuarto, con toda la tristeza domesticada del león que no puede salir de caza por el invierno. Se dirigió hacia mí, me miró fijamente a los ojos y se tendió a mi lado para dormitar en mi regazo, esperando que también le mesara la melena, y rascara con las yemas de mis dedos su lomo de fiera sosegada.
* (Faba visitó Buenos Aires en Julio y Agosto del año 2003, en plena crisis económica argentina, conocida popularmente como El corralito.)




