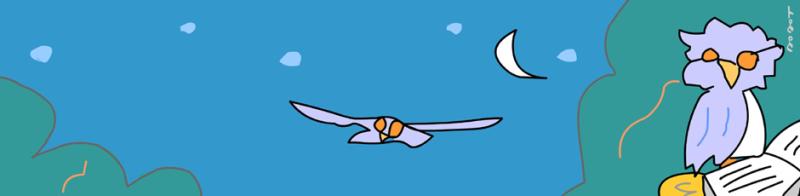
En la juventud del mundo, diez mil hombres de hierro y fuego luchaban ferozmente junto a la mano de Dios, siempre perdida en combate y puntualmente repuesta para el reparto de botín. Celebrar la belleza de las muchachas con palabras escogidas y trocar cerezas por melones eran humanas destrezas muy apreciadas por la mano de Dios, aliada en todos los oficios: Inspiraba los coros, embriagaba las danzas y sembraba de dudas el ojo de la razón para luego deslumbrarlo al vuelo revelador de las aves. En premio a sus favores, la mano de Dios presumía de empuñar espadas de gemas mientras estrenaba vestidos y hallaba su lugar en todos los hogares. Pronto se volvió interesado el canje de atenciones y el camino que unía los dioses y los hombres fue un bosque de espinos: De un lado, la mano de Dios se pierde buscando la justa medida entre los tesoros; de otro lado, los hombres avistan ilusiones y corren locamente tras ellas entre abriles que traen alergias por alegrías.




