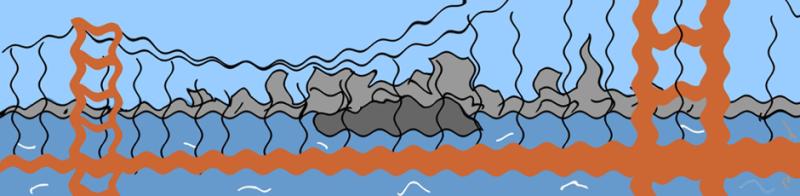

Con esta macabra tabla sobre las víctimas del tiroteo en Newtown cerraba su edición digital del 15 de diciembre el New York Times, al menos más sutil que las fotografías de los niños que publicaba el nuevo diario sensacionalista llamado El País. Más allá de las lágrimas de Obama y el ruido mediático que ha rodeado el trágico suceso, llama la atención la sempiterna obsesión por los datos, siempre los datos. Nombres de las víctimas, edades, ocupaciones, hobbies, entorno familiar y un largo etcétera de información alimentado por la excusa de que «hay que entender lo sucedido». El problema es que los datos más bien encubren, en lugar de arrojar luz, a la pregunta que los estadounidenses no quieren (o saben) responder: ¿Por qué?
Cuando el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos fue objeto del peor ataque terrorista de su historia, los esfuerzos se centraron en responder al cómo había podido suceder aquello, con la subsiguiente «guerra contra el terror» y la busca y captura de Osama Bin Laden culminada infamemente en 2011. Muy poca gente, y decididamente nadie en el gobierno, se paró a pensar en la pregunta más obvia: ¿Por qué? ¿Qué había pasado a representar Estados Unidos en el mundo como para crear tanto odio y animadversión? Once años después la pregunta sigue sin respuesta, con una agudización de la sensación de que Estados Unidos entiende el mundo como un videojuego, en donde sólo él tiene el control, haciendo y deshaciendo a placer. Al fin y al cabo los drones que cada año matan a decenas de civiles son controlados desde Virginia, por operadores entrenados para ignorar que lo que se mueve en sus pantallitas son seres humanos. Así las cosas el ciclo vicioso continúa, empujado por la incapacidad de comprender que el odio no se combate con más odio, sino con más democracia, como recordaba el primer ministro noruego tras las tragedia de Utoeya.
En el mismo círculo vicioso parece haberse instalado la sociedad norteamericana respecto a las armas. Mientras las matanzas se suceden (Auora, Virginia, Milwakee, etcétera), las explicaciones se centran en los datos de asesinos y víctimas, esgrimidos por detractores y defensores de las armas como pruebas irrefutables. Unos culpan a las armas, otros a las personas, pero pocos se centran en atacar la raíz del problema: ¿Por qué? ¿Qué tipo de sociedad produce este tipo de situaciones que raramente ocurren en otros lugares del mundo con semejante proliferación de armas? Cómo bien escribe Aaron Sorkin en el estupendo monólogo que abre su nueva serie Newsroom (HBO, 2012), el primer paso en solucionar un problema es aceptar que tienes un problema. Pues bien, Estados Unidos tiene un gran problema. Una incapacidad manifiesta de afrontar la cara oscura del sueño americano, aquella que idea ataques no tripulados con «bajos niveles de víctimas civiles», tiene serias dificultades para distinguir entre realidad y ficción y produce más psicópatas per capita que la Australia de Mad Max.
El siguiente paso es comenzar a responder de una vez al por qué suceden tragedias como la matanza de Newtown, una oportunidad de idear una New America consciente de que el enemigo muchas veces está en casa. Una pista: quizás tenga algo que ver con una sociedad en donde al individuo se le enseña a ir por su lado, con el éxito monetario (y un rifle semiautomático) por bandera. Se abre, pues, el turno de respuestas.




