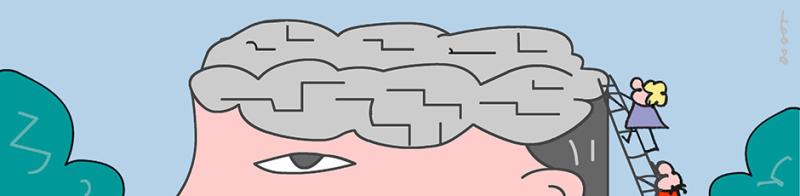
Acostumbrada a la filosofía, me cuesta aterrizar en lo concreto. Pero quiero aprender a hacerlo. Porque hoy pienso que el nervio de las teorías filosóficas tiene que ponerse a prueba en su capacidad de analizar los acontecimientos históricos y culturales.
Desde que leí lo que Simone Weil dice a propósito de las guerras y de la supervivencia de los vencidos, me he interrogado acerca de si se trata de una opinión acertada cuando se aplica a la guerra civil española. Weil señala que, aunque bienintencionada, es falsa la idea de que una causa justa lo sigue siendo después de haber sido vencida. La destrucción que lleva a cabo una guerra no sólo alcanza a los bienes materiales (incluidos los cuerpos de los combatientes) sino que los valores espirituales de los vencidos se borran del mapa. En 1940 Weil vaticina que si Hitler ganara la guerra, se restablecería poco a poco una nueva vida espiritual que ensalzaría los valores de los vencedores, nacerían sentimientos nuevos a partir del miedo, quizá una nueva confianza, un nuevo agradecimiento que en nada recordarían el modo de pensar y de sentir de los vencidos. Por eso, concluye Weil, no se puede seguir sosteniendo que la fuerza es impotente frente al espíritu.
De lo dicho, se puede entender que Simone Weil defiende una nueva concepción materialista del ser humano. No acepta que el alma –la mente o el espíritu– sea algo separable del cuerpo, y por tanto que se pueda hablar de jerarquía del alma respecto del cuerpo, como sostiene el catolicismo. Tampoco está dispuesta a creer en un materialismo que cancele todo aspecto espiritual de la vida humana. Su definición de lo que entiende por alma lo deja bien claro: el alma es el valor de un cuerpo, su dignidad. Así pues toda herida en el cuerpo significa al mismo tiempo daño para el espíritu. Cuánto y cómo dependerá de la personalidad de quien la sufre.
Todo esto tenía yo en la cabeza cuando he ido a visitar la exposición que en Madrid celebra el centenario de la fundación de la Residencia de señoritas. La parte documental escrita es importante sin duda, pero las imágenes son superlativas. Ahí están nuestras antecesoras, nuestras abuelas o bisabuelas, reales para algunas y simbólicas para todas, estudiando en la biblioteca, jugando al tenis, tomando el té en la gran sala de estar, charlando bajo los árboles del jardín, de viaje por Sevilla, discutiendo con sus colegas americanas en un campus de Estados Unidos o disfrazándose de marineros. Y siempre serenas y sonrientes, muy dueñas de sí mismas. Muy libres.
Es un shock: nuestras madres, a las que hemos conocido de cerca, que cumplieron los veinte años apenas finalizada la guerra civil, contemporáneas de aquella Andrea, la universitaria de la novela Nada de Carmen Laforêt, estaban en otro mundo. Sus aspiraciones de libertad, porque hay que creer que las tuvieron, se ahogaron entre las paredes de sus casas y de sus matrimonios. Y no estoy hablando sólo de las vencidas. Ninguna mujer joven, después de la guerra, fue libre, porque una o dos no lo pueden ser cuando millones alrededor no lo son: la libertad necesita espacios de libertad para que en ellos las mujeres se conozcan y se reconozcan. Ya no existía la Junta de Ampliación de Estudios que hubiera podido becar a las más capaces para continuar sus carreras en universidades extrajeras, ya no existía el Lyceum Club, un club para reunirse, charlar y aprender, ni tampoco la Residencia de señoritas, que pasó a estar controlada por la Falange, adoptó el nombre de Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús y construyó en una de sus amplias y soleadas salas una oscura capilla. Se canceló un modo de vida y fue sustituido por otro más gris, más aburrido, más deprimente. Independientemente de que las mujeres tuvieran una vida desahogada económicamente o no, de que fueran esposas de maridos vencedores o vencidos, no poseyeron ese sentido de sí de las jóvenes de los años 20 y 30, que traspasa desde las fotografías hasta nuestras miradas asombradas.
¿Y qué pasó con aquellas “señoritas” cuando fueron vencidas? He leído con mucho interés el libro de Carmen de la Guardia Victoria Kent y Louise Crane en Nueva York, un exilio compartido, que narra la historia de la relación entre estas dos mujeres desde los años 50 hasta los años 80 del siglo XX. Aquí tenemos a Victoria Kent, una becaria de la Residencia, que más tarde ocuparía un puesto de relevancia en el gobierno de la República como directora general de prisiones. En su exilio en Nueva York, conoció a la multimillonaria Louise Crane y comenzaron una vida de pareja en la que la preocupación por los asuntos de la España franquista estuvieron siempre en el centro de sus quehaceres. Dedicaron su tiempo y su dinero (el de Louise Crane) a ayudar a los exiliados republicanos, a exigir que la administración americana se declarase públicamente opuesta a la dictadura, y, sobre todo, a la publicación de la revista Ibérica, en la que querían mantener viva la denuncia de las tropelías que se cometían en la dictadura franquista. Victoria Kent continuó siendo una mujer libre durante toda la etapa del exilio, disfrutó de las aventuras que le brindó la vida, y de la alegría de su activismo comprometido. Siempre pensó en su regreso a España y cumplió ese sueño en 1977, muerto Franco. Pero no se encontró con lo que esperaba.
Victoria Kent no sabía lo que Simone Weil había reflexionado, no sabía que el relato de los vencedores derrota por segunda vez a los vencidos. Pensaba que su trabajo y su entusiasmo por mantenerse del lado de la República y sostenerla era un hilo de continuidad entre la democracia aplastada en 1939 y la democracia recuperada de 1977. Lo que en realidad sucedió es que entre el franquismo y la Monarquía parlamentaria había más continuidad que ruptura; en cambio, la verdadera ruptura había sido entre la República y el franquismo.
A Victoria Kent se la recibió hasta cierto punto bien, pero incluso cuando se celebró su regreso, se hizo como quien maneja un objeto del pasado. Ella quería participar de la vida política de la nueva democracia y se encontró con que molestaba. Homenajes sí, pero espacio para trabajar y aportar su experiencia no. Comprobó que aún cuando estaba viva, su espíritu había sido reinterpretado, tergiversado, aplastado. Su vida en España carecía de sentido, era mejor volverse a Nueva York y seguir siendo la que era.
Pero no todo termina aquí. En la historia de las mujeres, los ejemplos de libertad femenina compartida, de ser sujetos que dan a sus vidas sentido a partir de ellas mismas, sirven a todas las mujeres venideras. La libertad de las mujeres es transitiva, lo que significa que es una historia que no se puede truncar, que continúa. O más bien que para truncarla habría que hacer desaparecer cualquier vestigio de ella (no sólo reprimirlas o suprimirlas sino también quemar documentos escritos, fotos, objetos, todo).
No importa lo que hicieron con su libertad las chicas de la Residencia para que sus efectos benéficos lleguen hasta nosotras: los vencedores pueden hacer que se borre el sentido de sus vidas, pero no el hecho fantástico de que fueron libres. Hubo vencedores y vencidos, hubo sólo vencidas, pero en el caso de ellas, parece una paradoja, no todo se perdió.
Soy hija de mi tiempo y no escapo del todo al discurso vencedor, por lo que los valores espirituales de aquellas señoritas difícilmente los entiendo o los comparto, pero quiero agradecer in memoriam a todas esas muchachas que se asoman entre las glicinias de la Residencia de señoritas para decirme, con una sonrisa, que el valor de sus cuerpos fue la dignidad de saberse dueñas de sus vidas.




