El piso estaba invadido de basura y desperdicios. Había bolsas de plástico de todo tipo: de supermercado, de grandes almacenes, pequeñas y grandes, todas a reventar. Había posos de café, mondas y restos negruzcos de lo que habían sido patatas, torres de naranjas exprimidas, patas y cuellos de pollo, ropa y más ropa, revistas pornográficas, suplementos del ABC, El Mundo, El PaÍs, Diario 16, El Jueves, La Codorniz, el Hola, Interviú, National Geographic… Infinidad de cartas informativas de bancos y folletos de publicidad. Por sus hojas chorreaban aceites anaranjados de latas de mejillones en escabeche, en salsa de zamburiñas, colores amarillentos de sardinas en aceite de oliva y en aceite vegetal, aceites rojos de sardinas picantonas y con tomate, ocres de berberechos, erizos y navajas, aceites transparentes de ventrescas de bonito y latas de atún. Trozos de manzanas, semillas de melón, mendrugos de pan, restos de cáscaras de huevos con los diminutos números en rojo de las fechas de caducidad. Incluso la cafetera de cristal que se había roto en mi cocina.
No había ningún mueble. Yo los había visto todas las noches, uno tras otro, abandonados en la calle. Tan sólo un catre en el suelo de una de las habitaciones con una almohada y una manta hecha un ovillo y cerca de él, un tocadiscos enchufado lleno de polvo y unos vinilos viejos.
Las cucarachas salían de todas las esquinas. A medida que las avistábamos, se escondían de inmediato.
También había grandes telas de araña que asemejaban aves prehistóricas con las alas desplegadas. Pasamos a través de ellas, cubiertas de polvo y arañas pequeñas, lentejas con patas que, en vez de caer al suelo caóticamente cuando se desgarra un paquete al abrirlo, subían en tropel por multitud de caminos de hilo hasta el techo. La distribución del piso era diferente a la del mío, y tenía la sensación de que estaba en otro edificio en un lugar irreconocible y lejano. Llegamos hasta una puerta cerrada. Cuando los policías la abrieron con uno de los muchos artilugios que traían, me vino a la cara un aire frío envuelto en hedor. Me tapé la boca con una mano, ellos exclamaron: ¡Santo Dios, qué es esto…! Reconocí enseguida aquella habitación envuelta en la oscuridad. Una luz amarillenta aterrizaba tenue desde el agujero del techo hasta la superficie negra de bolsas, y hacía pensar en una gran mancha de aceite. Se oían rumores y cuchicheos y, acto seguido, algo se desplazó por el suelo. ¡Quédese usted aquí y no se mueva! Me ordenaron.
La pareja de policías fue atravesando con cautela el espacio, provocando un crujido de plásticos y choques de botellas. Con las linternas enfocaron hacia las ventanas, que habían permanecido borradas en las tinieblas, mientras sus piernas se hundían en una orografía blanda y crujiente de bolsas. Llegaron a la pared del fondo y abrieron las contras. El día lo iluminó todo de tristeza. Había más gaviotas desplazándose torpemente por encima de los bultos y enseguida salieron volando, llenando de carcajadas el aire de las calles. En las profundidades del suelo corrían, asustados, ratas y diminutos ratones.
Me extrañó no haber notado antes aquel olor nauseabundo, aunque fuese sólo en un momento de descuido, alguien que coincidiese con el inquilino al abrir su puerta para entrar o salir de casa…, hasta que caí en la cuenta de que el olor a pollo con patatas de Soledad se había hecho fuerte en el edificio aun a pesar de los poderosos y embaucadores olores de las comidas de Gang que todas las noches se paseaban por el vecindario. El pollo había sido cocinado con tanta pasión y cariño que en aquellas escaleras prevalecía el bien sobre el mal. Había luchado sin cuartel día y noche empujando los repugnantes y hediondos olores hacia dentro para que no pudiesen salir.
La policía esperó al vecino pacientemente en el descansillo. Él llegó con aire despistado, con el cuello levantado de una cazadora larga color café llena de lamparones. De su cabeza salía la mata de pelo rizo. Cuando los vio sólo dijo: «¡Me cago milagroso…!», y echó a correr aparatosamente por las escaleras, rumbo a la calle.
Los vecinos asomaban sus cabezas por encima del pasamanos de las escaleras y le insultaban ¡Cerdo, asesino…! Soledad en cambio sólo le dijo que era un majadero.
La policía fue tras él moviendo sus pesados traseros, haciendo bailar llaves y porras. Yo los seguí solamente hasta el portal. Se alejaron por entre los coches hasta que los perdí de vista. Los inquilinos del edificio se quedaron hablando. Algunos llevaban batas de andar por casa y dejaban entrever camisones y pijamas. La conversación fue derivando hacia otros derroteros, y hablaron de los bebés que iban a parar a los contenedores. El vecino que había gritado asesino dijo que a esa gentuza él les daría patadas en el hígado hasta que se les saliese por la boca, luego cogería un cuchillo de cocina y los abriría en canal a uno por uno, despacio, de abajo arriba. A continuación recogería sus entrañas y las metería en bolsas de heces para perros del Ayuntamiento. ¡Asesino, asesino! Y, diciendo esto, terminó agotado.
—¡Dejadme hablar ahora a mí que de eso estoy muy informada! –dijo la vecina del quinto-. Sí, todo está muy bien, los bebés son muy tiernos, los cuidamos, los protegemos mientras son pequeños, luego crecen, se hacen mayores y nos dejan arrinconados en estos pisos viejos.
Todos llegaron a la conclusión que había mucha criminalidad. ¡Con la cantidad de gente que quería adoptar por ahí fuera…!
Siguieron conversando allí plantados, en círculos, como setas que surgen en el campo después de la lluvia.
El cielo era de color violeta como el tinte de un peluquero. Un viento rastrero revolvía en la calle papeles y plásticos haciéndolos volar. Una gaviota blanca de perfil egipcio miraba desde lo alto de una farola. El aire le levantaba las plumas, y en su pico sujetaba un pequeño papel con el turno de la pescadería de un supermercado.
Comenzaba a llover. Me esperé en el portal un rato, luego salí a la acera y noté en la cabeza el contacto frío de aquellas primeras gotas gordas. Al caer al suelo creaban círculos de posavasos. Este sería el preámbulo de un aguacero brutal.
Los árboles de las aceras enseguida se barnizaron por la lluvia, sus troncos brillantes parecían modelados de un barro pegajoso y verdusco, sus copas llenas de hojas formaban grandes paraguas verdes. Por un momento pensé que Gang estaría friendo pescado.
Subí a ducharme. Del agujero emanaba un olor insoportable, y provisionalmente, lo tapé con un tablero, rocié de colonia el cuarto de baño y me duché a toda velocidad.
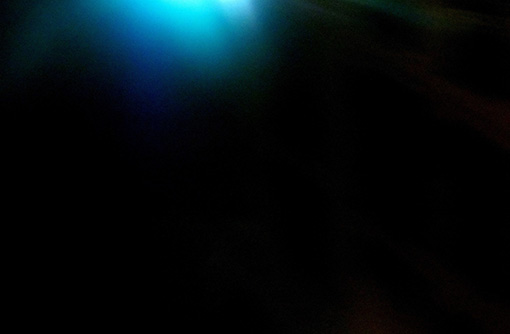
Después bajé otra vez a la calle. Y ya no llovía.
Próxima entrega:



