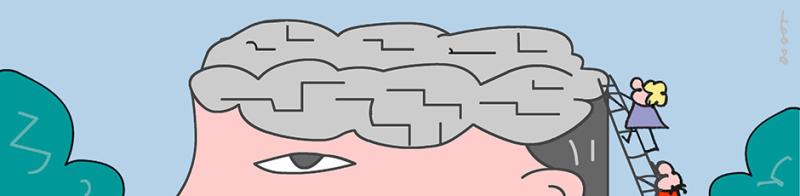
El libro anónimo Una mujer en Berlín (Anagrama, 2007) encierra dos historias complementarias, una interna y otra externa. La historia interna es la de un diario escrito por una joven mujer alemana entre el 20 de abril y el 22 de junio de 1945, en ese momento final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas soviéticas entran por el este de Berlín. Su autora no lo escribió para publicarlo, tampoco para aportar un testimonio histórico de lo que sucedió en esos dos meses, sino que, como ella misma indica, describir y reflexionar sobre la experiencia de esos días fue un modo de no perder la cabeza, de no quebrarse. Lo hizo como una conversación consigo misma, a veces a modo de venganza, otras para fortalecerse y darse ánimos: el diario recuerda, en cuanto al objetivo personal de trabajo sobre sí misma, las meditaciones que el emperador Marco-Aurelio escribió “eis eauton” (“para sí mismo”).
Hoy en día sabemos, porque está documentado, que sólo en Alemania se pudieron contabilizar dos millones de violaciones a mujeres, gran parte de las cuales tuvieron lugar con el avance del ejército rojo soviético. Nuestra autora está limitada a los casos que la rodean y a sí misma. Pocas vecinas y conocidas se libraron de ser violadas por los soldados soviéticos, los “Ivanes” como ella los llama: sólo las adolescentes cuyos padres pudieron ocultarlas y alimentarlas mientras estaban escondidas en algún altillo de las viviendas, y las muy, muy viejas, o que se hicieron pasar por viejas (como una amiga suya, actriz, que utiliza el maquillaje y sus artes escénicas para convertirse en una anciana). Algunas mujeres, como la propia autora, fueron incapaces de contar cuántas veces fueron violadas.
La historia externa nos habla de los avatares del propio libro y de su autora. En 1954, Kurt Merek, que se había hecho cargo del manuscrito, lo publicó traducido al inglés en Estados Unidos. (Su esposa -Hannelore Merek-, a la muerte de su marido y de la autora, revelaría la identidad de esta en 2003: se llamaba Martha Dietschy-Hillers). En 1959, el libro vio la luz en su lengua original, alemán, y las reacciones que provocó justifican de manera rotunda los temores que habían conducido a Martha Hillers a no querer firmarlo.
Las críticas en Alemania, durante los años cincuenta, fueron de dos tipos. Quienes no quisieron poner en la picota la actuación del ejército soviético lanzaron todas sus dudas sobre la veracidad del relato. Y a quienes les gustaba la idea de poder atacar a la Unión Soviética por esos hechos les desagradó enormemente “la desvergonzada inmoralidad” con la que, según ellos, se narraban.
Más tarde, en 1968, las feministas alemanas desempolvaron de nuevo este libro y 50 años antes del movimiento #MeToo no sólo creyeron el relato anónimo de una mujer que cuenta cómo fue violada repetidas veces por los soldados rusos, sino que conectaron con las “meditaciones para sí misma” de la autora. Lo que en los años cincuenta del siglo pasado se entendía como frivolidad o indecencia, en los setenta se juzgó como el relato veraz de una feminista.
Martha Hillers (en 1955 se casó con Karl Albert Dietschy) mantuvo antes de la guerra posiciones comunistas y feministas, según nos cuenta su biógrafa, Clarissa Schnabel. Fue incluso expedientada y expulsada de su escuela en 1930, cuando tenía 19 años, por irreverente. Estudió arte e historia en la Sorbona. Posteriormente vivió como una mujer libre e independiente, que se ganaba la vida escribiendo en algunas revistas y que mantenía relaciones sexuales en un “ménage à trois” con su primo Hans Hillers y la novia de este, Trude Sand. Durante los hechos que narra en su libro tenía 34 años.
Por las características del fragmento de historia que cuenta, este libro feminista se detiene en los detalles que muestran algunas diferencias sexuales. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra en la que las mujeres participaron como población civil y eso le permite a la autora tener ante sí comportamientos diferenciados de hombres y mujeres frente a la derrota. Los hombres se muestran “debiluchos”, apáticos. Las mujeres, en cambio, “somos razonables, prácticas, oportunistas”. El idealismo varonil que históricamente había causado admiración se hunde en la miseria, mientras que el materialismo femenino que podía resultar vulgar salva la vida: la autora renuncia al sentimentalismo, a la autocompasión, a la espiritualidad, en aras de la supervivencia, y se organiza con otras mujeres para lograr sacar la vida a flote y no morir en el intento. Constata que las preocupaciones de las mujeres tienen un carácter inmediato y por ello se enfadan más por la cola para comprar carne que por toda la guerra.
Sus reflexiones sobre el amor son una ocasión de ver ese materialismo en acción. Porque invariablemente los soldados rusos que la abordan para violarla, una vez han comprobado que no hay ningún marido que la pueda defender, le preguntan si quiere “casarse” con ellos o si puede “amarlos”. Es más, algunos se comportan como enamorados, como si la relación fuera consentida, cuando es obvio que no puede hacer otra cosa más que soportar las violaciones, intentando que no la trituren y consiguiendo, con alguna sonrisa y un poco de charla (Martha Hillers hablaba varias lenguas, entre las cuales el ruso), tocino, azúcar, carne enlatada, velas. Pasados los primeros días en los que no puede controlar la situación y el desfile de soldados por su cama es continuo (en la casa en la que vive han saltado todos los cerrojos), decide tomar las riendas de la situación y lograr que no la destruyan (apenas puede caminar de la irritación bestial que le han provocado tantas penetraciones). Y así busca, según sus palabras, un lobo que la defienda del resto de la manada: un mando superior, un comandante, con el que tontea y así se asegura convertirse en tabú ante la tropa. Este paso por el que abandona la pasividad de la víctima y se convierte en sujeto con voluntad propia la restituye a sus propios ojos y es el punto firme para combatir la desesperación.
La autora conoce los placeres del cuerpo: comer, beber, amar. Sin sentimentalismo afirma que “una vida amorosa presupone una sucesión regular de comidas” y que antes de la guerra el amor, para ella, fue placer. Se lamenta pensando en la infelicidad futura de esas pobres chicas cuya primera experiencia del sexo ha sido la violación.
Los violadores, en cambio, parece que tienen que poner unas gotas de sentimentalismo en sus acciones y así, no sólo se comportan como auténticos Romeos enamorados, con miradas y gestos que buscan la complicidad de sus víctimas, sino que en el colmo de su bellaquería le piden a la autora que haga de alcahueta y les proporcione una chica “limpia, ordenada, buena y cariñosa”. O sea que una chica para ser violada casi necesita un certificado de buena conducta.
Mientras tanto, los pocos hombres alemanes que no están en el frente empujan a las mujeres para que se entreguen y así estar ellos fuera de peligro. La autora considera que deben sentirse más sucios que ellas por este hecho. “No sé si desearé a los hombres otra vez” escribe. Pero casi de inmediato se rectifica: “a pesar de todo, siento en mí las ganas de vivir”. Con una cierta dosis de optimismo declara que el mito del hombre nazi se tambalea, y que eso anuncia el final de la masculinidad.
Esta vitalista, lectora de Nietzsche, amante de la música de Beethoven (que no puede, sin embargo, escuchar durante esos dos meses porque se derrumbaría) es fuerte y flexible como un junco y escribe su diario sin vergüenza. En eso acertaron sus críticos de los años cincuenta, y también su pareja, cuando vuelve del frente y enjuicia como primer lector el diario: “habéis perdido la compostura” le dice, refiriéndose a los chistes, los comentarios jocosos que las mujeres hicieron entre ellas y que la autora transcribe. Y sin embargo son esos “chistes de la vagina”, podríamos llamarlos así, es esa risa de las mujeres la que convierte a Martha Hillers en una de nosotras, en la que nos reconocemos, porque nos llena de simpatía que haya sabido entregarse sin rendirse, como dijo Merek, su primer editor.
Uno de los chascarrillos que corre entre las mujeres es “más vale un ruso en la barriga que un americano en la cabeza”: materialismo de supervivencia de nuevo, mejor violadas que bombardeadas.
Las mujeres inventan vocablos en alemán. El más popular “comerporcama”, en el polo opuesto del vocablo oficial, inventado por hombres, para significar las violaciones: “relaciones coactivas” las llaman.
Cuando las obligan a formar cuadrillas de lavanderas para el ejército soviético, con los nudillos pelados de tanto frotar y teniéndose que quitar de encima a los soldados que como moscones acuden a pellizcarlas y molestarlas, recitan a voz en grito las poesías escolares que recuerdan y cantan algunas tonadillas que las mantienen alegres.
Y el día que la autora logra encontrarse con una vieja amiga, después de atravesar media ciudad bombardeada, las dos se ponen al día de lo que les ha sucedido (“yo sólo cuatro”, “yo no recuerdo cuántos”). El marido de su amiga, que está presente cuando ellas se burlan del escaso erotismo de los rusos, describiendo entre risas que follan como en tiempos de Adán y Eva, no puede soportar la conversación y abandona la casa, con gran sorpresa de las dos, que pensaban que este comentario podía ser un consuelo para maridos y parejas alemanes. Una demostración de algo que las feministas siempre han señalado: que la risa de los hombres y la risa de las mujeres tienen orígenes diferentes y a menudo no se comparten.
Con los hombres alemanes en el frente, con los de más edad hundidos por la derrota, con los jóvenes soldados rusos queriendo ejercer su derecho a la satisfacción de follar a quien pueden pillar, las mujeres de cualquier edad aprovechan los momentos de respiro (normalmente por las mañanas, cuando la tropa está distraída con su armamento y sus caballos) para barrer, acarrear agua en cubos, fregar los suelos, quitar las porquerías de las alfombras; también para lavar sus prendas y la ropa de cama, y a sí mismas. Cuando lo puede hacer con tiempo y dedicación, la autora declara que “¡hoy ha sido un fantástico día de limpieza!”. Y todas las lectoras sabemos que no hay ningún sarcasmo en esa exclamación, porque reconocemos la satisfacción de poner las cosas en orden, de tener la casa limpia, de cortar flores (en Berlín, a pesar de todo, las lilas han florecido) y ponerlas en un jarrón, de lavarse el pelo, de tumbarse al sol en una terraza, de plantar perifollo y borrajas (aunque sea para tener algo que comer). Esa voluntad de hacer y rehacer la vida, en lo más pequeño, a partir de la destrucción y los escombros, de luchar contra la suciedad y la fealdad, hace a mis ojos a las mujeres diferentes y grandes. Somos mejores -me ha llegado el momento de decirlo y también de escribirlo- hemos preservado la vida y la belleza. Recordemos que las obreras del 8 de marzo americano pedían “pan, y rosas también”.
La autora cita en varias ocasiones una frase que le oyó decir a una amiga suya: “la suma de las lágrimas permanece constante”. Las variables son los distintos regímenes políticos, las distintas sociedades a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía. La infelicidad es siempre la misma, la infelicidad de los de abajo, la infelicidad de las mujeres. Esa frase, escrita en 1945, hoy en día empieza a no ser del todo verdadera. Si todavía fuera profesora de Enseñanza Media haría que mis estudiantes leyeran este libro para enseñarles que la historia tiene que incluir el punto de vista de esa otra mitad de la humanidad que somos las mujeres. A mis estudiantes chicas les demostraría que la suma de las lágrimas ya no es constante, que nuestra felicidad está en nuestras manos y que hay que seguir luchando por ella, participando de la vida colectiva y política.




