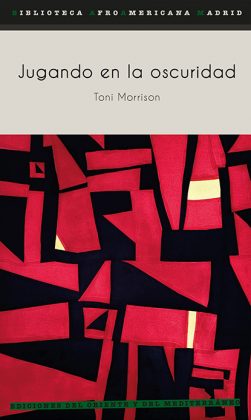Prefacio
Hace algunos años, en 1983, creo, leí Las palabras para decirlo, la novela de Marie Cardinal. Más que el entusiasmo de la persona que me lo recomendó, lo que me convenció fue el título del libro: cuatro palabras, tomadas de Boileau, que dicen mucho de las intenciones ocultas y del objetivo inequívoco de una novelista. La idea de Cardinal, sin embargo, no era escribir una obra de ficción; se trataba de documentar su extravío mental, la terapia consiguiente y el complicado proceso de curación, con un lenguaje lo más preciso y lo más evocador posible a fin de hacer comprensible esta experiencia y su manera de asimilarla a quienes no están familiarizados con ella. El relato al que parece amoldarse la vida emerge con la máxima contundencia en ciertos tipos de psicoanálisis, y Cardinal resulta ser la persona ideal para describir este aspecto de una vida, su “historia profunda”. Además, escribió varios libros, ganó el Prix International, fue profesora de filosofía, y admite que durante su travesía en pos de la recuperación de su salud mental siempre planeó escribir sobre ello.
Es un libro fascinante y, aunque al principio me mantuve escéptica respecto a su catalogación como “novela autobiográfica”, enseguida se hizo evidente que esa etiqueta era más que adecuada. Su formato es el que se da con mayor frecuencia en las novelas, con escenas y diálogos selectivamente ordenados y dispuestos de tal manera que cumplan los requisitos narrativos convencionales. Tiene unas escenas retrospectivas y unos pasajes descriptivos bien colocados; el ritmo de la acción está cuidadosamente marcado, y los descubrimientos se dan en el momento oportuno. Su preocupación y su esfuerzo por hacer coherente el caos y sus estrategias para lograrlo les resultarán familiares a quienes también escriben novelas.
Desde el principio tropecé con una cuestión insistente: ¿cuándo supo exactamente la autora que estaba en apuros? ¿Cuál es el momento narrativo, la escena especular, o incluso espectacular, que la convenció de que corría el peligro de desmoronarse? Y ya antes de llegar a la página 40, describe ese momento, su “primer encuentro con la Cosa”.
“Tuve mi primer ataque de ansiedad durante un concierto de Louis Armstrong. Tenía diecinueve o veinte años. Armstrong iba a improvisar con la trompeta; iba a construir una música en la que todas y cada una de las notas serían importantes y tendrían por sí mismas un valor necesario para el conjunto de esa velada musical. Y no me decepcionó; el ambiente no tardó en calentarse. Comenzó a erguirse una hermosa composición. Los andamiajes y los arbotantes de los instrumentos jazzísticos apuntalaban la trompeta de Armstrong, le preparaban los espacios adecuados para que se elevara, se posara y volviera a despegar. Por momentos, los sonidos que salían del instrumento se apretujaban los unos contra los otros, se enmarañaban, se empujaban para formar una base musical, una matriz de la que nacía una nota precisa, única, cuya trayectoria sonora casi causaba dolor a quienes la seguían, hasta tal punto se habían hecho indispensables su equilibrio y su duración, y terminaba destrozándoles los nervios.
Se me aceleró el corazón, tanto que pasó a ser más importante que la música. Sacudía mi caja torácica, se hinchaba, comprimiéndome los pulmones, en los cuales ya no podía entrar el aire. Atenazada por el pánico de morir allí mismo, entre los espasmos, el pataleo y los aullidos de la multitud, me fui”[1].
Recuerdo que sonreí al leerlo; en parte, admirada por la claridad del recuerdo de la música, su inmediatez; en parte, por lo que se me vino a la cabeza: ¿pero qué estaba tocando Louis esa noche? ¿Qué había en su música que hizo que aquella sensible joven empezara a hiperventilar y tuviera que salir corriendo a la calle, para que en ella la sorprendieran la belleza y la desolación de una camelia, “tan sosegada como agitada yo, tan tersa como desgarrada yo”[2]?
La enunciación de ese incidente fue el crucial punto de partida de su terapia, pero la iconografía que funcionó de catalizador para su ataque de ansiedad pasa inadvertida –para ella, para su analista y para el eminente doctor e investigador, Bruno Bettelheim, quien escribió tanto un prefacio como un epílogo para el libro–. A ninguno de ellos le interesa lo que desató ese miedo a morir (“voy a morir, voy a morir, voy a morir”, era lo que pensaba y gritaba) y al descontrol de su fuerza física (“nada lograba apaciguar mi corazón, y seguí corriendo”), así como a esa curiosa fantasía del genio de la improvisación, al orden sublime, el aplomo y la ilusión de permanencia. La “nota precisa, única, cuya trayectoria sonora casi causaba dolor a quienes la seguían, hasta tal punto se habían hecho indispensables su equilibrio y su duración, y terminaba destrozándoles los nervios [a quienes no eran Armstrong, al parecer; la cursiva es mía]”. Un equilibrio y una duración insoportables; una estabilidad y una permanencia que destrozaban los nervios. Se trata de unos tropos maravillosos para describir la enfermedad que en ese momento hacía pedazos la vida de Cardinal. ¿Pero habrían producido el mismo efecto un concierto de Edith Piaf o una composición de Dvorak? Sin duda, cualquiera de los dos podría haberlo producido. Lo que atrajo mi atención fue la idea de averiguar si las asociaciones culturales del jazz eran tan importantes para la “posesión” de Cardinal como los fundamentos intelectuales del mismo. Me interesaba algo que me había venido interesando durante bastante tiempo: la manera en la que las personas de raza negra desencadenan momentos críticos de descubrimiento o de cambio o de énfasis en la literatura no escrita por ellas. De hecho, había empezado, sin darle mayor importancia, como por juego, a hacer un archivo de casos similares.
El caso de Louis Armstrong como catalizador vino a añadirse al archivo, y me animó a pensar en las consecuencias del jazz: el impacto visceral, emocional e intelectual que causa en quienes lo escuchan. Más adelante, en la autobiografía de Cardinal se describe otro momento luminoso. Pero esta vez no se trata de una violenta reacción física frente al arte de un músico negro; en su lugar, nos encontramos ante una respuesta conceptual a una simbolización negra, es decir, no blanca. La autora llama a la manifestación de su enfermedad –las imágenes alucinatorias de temor y autodesprecio– la Cosa. Cuando reconstruye el origen de los fuertes sentimientos repulsivos que le provoca la Cosa, Cardinal dice: “Me parece que la Cosa arraigó en mí de una manera permanente cuando comprendí que íbamos a asesinar a Argelia. Pues Argelia era mi verdadera madre. La llevaba en mí, como un hijo lleva en sus venas la sangre de sus padres”. Y continúa registrando el complicado dolor que le causaba la guerra de Argelia, siendo como era una joven francesa nacida en la colonia, y la asociación de esta con una infancia placentera y con el despertar de su sexualidad. Y ubica el origen de la Cosa en unas conmovedoras imágenes de matricidio, de sacrificio blanco de una madre negra. De nuevo, una devastación interna se pone al nivel de una relación con la raza socialmente regulada. Ella era una ciudadana de la colonia, una niña blanca, que apreciaba y era apreciada por la población autóctona árabe, pero a la que habían prevenido de toda relación con ella que no fuera distante y completamente controlada. En verdad, una camelia blanca, hermosa, pero “desgarrada” por dentro.
En la narración de Cardinal, las personas negras o de color y los símbolos de la negritud son indicadores de la benevolencia y de la maldad; de la espiritualidad (los emocionantes cuentos del caballo alado de Alá) y de la voluptuosidad; de una sensualidad “pecaminosa”, pero placentera, emparejada a los requisitos de pureza y contención. Estos símbolos toman forma, componen modelos y se explayan en las páginas de la autobiografía. Una de las primeras cosas de las que se da cuenta en el transcurso de la terapia tiene que ver con la sexualidad de la prepubertad. Cuando comprende y deja de despreciar ese aspecto de su persona, Cardinal se siente lo suficientemente envalentonada para enfrentarse al analista y decirle según salía: “No debería dejar esta gárgola en su consulta; es espantosa”. Y aún más para añadir: “Era la primera vez que le hablaba de un modo distinto al que utilizaba para dirigirme a él como paciente”. Indicando el gran descubrimiento, y estratégico a su articulación, está ese símbolo del horror y del temor alojado en la gárgola, sobre el cual ha pasado a tener cierto control la paciente recién liberada.
Muchos otros ejemplos de estos cambios de marcha narrativos –metáforas, evocaciones, gestos retóricos de triunfo, desesperación y ofuscación dependientes de la aceptación del lenguaje asociativo del temor y del amor que acompaña a la negritud– se iban amontonando en mi archivo. Ejemplos que para mí formaban una categoría más de las fuentes iconográficas, semejantes al agua, al vuelo, a la guerra, al nacimiento, a la religión, etcétera, que conforman el instrumental de una escritora.
Estas reflexiones acerca del texto de Marie Cardinal no son en sí mismas completamente necesarias para la apreciación del libro, siendo como son simples ilustraciones de cómo lee cada uno de nosotros, y de cómo se involucra y al mismo tiempo observa lo que está leyendo. Incluyo las ideas que se me ocurrieron mientras leía este libro en concreto porque sirven para reconocer las fases de mi interés; primero, en el uso omnipresente de los negros y de las imágenes de la negritud en la prosa expresiva; segundo, en lo que se abrevia y se da por supuesto en ese uso; y, finalmente, en relación con el tema de este libro: en las fuentes de estas imágenes y el efecto que tienen en la imaginación literaria y sus productos.
La razón principal de que estas cuestiones me obsesionen es que no tengo el mismo acceso a estos constructos de la negritud tradicionalmente útiles. Ni la negritud ni la “gente de color” provocan en mí ideas de un amor ilimitado o excesivo, de anarquía o de temor a la rutina. No me puedo fiar de estos atajos metafóricos, porque yo soy una escritora negra que se enfrenta y forcejea con una lengua que puede evocar e imponer signos ocultos de superioridad racial, de hegemonía cultural y de displicente “otredad” respecto a una gente y una lengua que en mi obra no son en absoluto marginales, o, de hecho, son completamente conocidos o reconocibles. Mi vulnerabilidad residiría en romantizar la negritud más que en demonizarla; en vilipendiar la blanquitud[3] en lugar de cosificarla. El tipo de trabajo que siempre he querido hacer me exige aprender a manipular el lenguaje a fin de liberarlo del uso, a veces siniestro, frecuentemente perezoso y casi siempre predecible, de unas cadenas racialmente determinadas y conformadas. (El único relato breve que he escrito, ‘Recitatif’, era un experimento que trataba de suprimir todos los códigos raciales en una narración sobre dos personajes de diferente raza para quienes es crucial la identidad racial).
Para los escritores, no hay demasiada diferencia entre leer y escribir. Ambas actividades exigen estar alerta y preparada para descubrir una belleza incomprensible, para ver la complejidad o la sencilla elegancia de la imaginación de la autora, para ver el mundo que evoca esa imaginación. Ambas actividades requieren tener siempre en mente aquellos lugares en los que la imaginación se sabotea a sí misma, se encierra a cal y canto y contamina su visión. Escribir y leer significan ser consciente de lo que el escritor entiende por riesgo y por seguridad, de cómo alcanza serenamente el sentido y la responsable capacidad de respuesta[4], o de su sudorosa lucha por alcanzarlos.
En Posesión, Antonia S. Byatt describe unos tipos de lectura que a mí me parecen inseparables de ciertas experiencias en relación con la escritura: “lecturas en las que el conocimiento de que vamos a conocer lo escrito de otra manera, o mejor, o satisfactoriamente, se adelanta a toda capacidad de decir qué conocemos y cómo. En esas lecturas, la sensación de que el texto ha aparecido para ser enteramente nuevo, nunca visto, va seguida, casi de inmediato, por la sensación de que estuvo ahí siempre, de que nosotros los lectores sabíamos que estaba ahí, y siempre hemos sabido que era como era, aunque ahora lo reconozcamos por primera vez, tomemos plena conciencia de nuestro conocimiento”[5].
La imaginación que produce obras que resisten e invitan a su relectura, que apuntan hacia futuras lecturas, así como hacia las contemporáneas, entraña la existencia de un mundo compartible y un lenguaje infinitamente flexible. Lectores y escritores se esfuerzan igualmente por interpretar y representar en el seno de una lengua común unos mundos imaginativos compartibles. Y aunque en ese esfuerzo está justificado reivindicar el lugar, el posicionamiento, del lector o de la lectora, la presencia de la autora o del autor –sus intenciones, su ceguera o su visión– forma parte de la actividad imaginativa.
Por razones que no es necesario explicar aquí, hasta muy recientemente, y al margen de la raza del autor o de la autora, a los lectores de prácticamente toda la ficción estadounidense se les ha ubicado como blancos. Lo que me interesa es saber lo que ha significado esto para la imaginación literaria. ¿Cuándo enriquece la “inconsciencia” respecto a la raza o la conciencia de esta el lenguaje interpretativo y cuándo lo empobrece? ¿Qué puede acarrear que una misma ignore la raza en cuanto escritora mientras todos los demás, obviamente, la tienen en cuenta en una sociedad tan completamente racializada[6] como la estadounidense? ¿Qué le sucede a la imaginación literaria de un autor o una autora negra, quien a algún nivel siempre es consciente de estar representando a su raza para, o a pesar de, una raza de lectores que se considera “universal” o libre de la noción de raza? En otras palabras, ¿cómo se construyen la negritud y la blanquitud en la literatura y cuál es la consecuencia de esa construcción? ¿Cómo actúan en una tarea literaria que espera ser humanista, e incluso a veces declara serlo, todas esas suposiciones raciales (no racistas) arraigadas en el lenguaje? ¿Cuándo logramos aproximarnos a ese elevado objetivo en una cultura consciente de la raza? ¿Y cuándo, y por qué, no? Vivir en una nación que ha decidido que su visión del mundo combinaría la aspiración a la libertad individual y los mecanismos de una devastadora opresión racial constituye un entorno singular para una escritora. Cuando esta visión del mundo se toma seriamente como un hecho, la literatura que se produce dentro y fuera de ella ofrece una oportunidad sin precedentes para entender la resistencia y la gravedad, la insuficiencia y la fuerza, del acto imaginativo.
Reflexionar sobre estas cuestiones me ha llevado a cuestionarme no solo como escritora, sino también como lectora. Ha hecho ambas actividades más difíciles y también infinitamente más gratificantes. De hecho, ha elevado y agudizado el placer que me depara la función que la literatura logra llevar a cabo, aun bajo la presión que las sociedades racializadas imponen en el proceso creativo. Una y otra vez me sorprenden los tesoros ocultos en la literatura estadounidense. ¡Qué absorbente puede llegar a ser el estudio de aquellos escritores que asumen la responsabilidad de todos los valores que aplican a su arte! ¡Qué deslumbrante el logro de quienes han indagado y extraído del lenguaje compartido las palabras para decirlo!
Jugando en la oscuridad es el resultado de las cuestiones planteadas en tres conferencias pronunciadas en la Universidad de Harvard, así como la base del curso de Literatura Americana que imparto en la actualidad. En un medio académico abierto y exigente, he podido avanzar en esta investigación y poner a prueba ciertas ideas con unas alumnas y alumnos excepcionales, quienes han sido tan importantes para este trabajo que dedicar estas páginas a los cursos que he tenido el placer de enseñar en Princenton es un imperativo. Entre todas ellas, hay tres cuya ayuda en la investigación ha sido inestimable: Dwight McBride, Pamela Ali y, especialmente, Tara McGowan. En la transcripción de las conferencias a un formato legible fue muy valiosa la ayuda de Peter Dimock. Le agradezco su inteligencia y su elegante habilidad editorial, tan poco común.
Este texto corresponde al inicio del libro que, con traducción de Pilar Vázquez, acaba de publicar la Biblioteca Afro-Americana de Madrid (BAAM).
______
[1] Traducido del francés al igual que las citas posteriores de este libro. Marie Cardinal, Les mots pour le dire. París: Éditions Grasset, 1975. Hay una traducción al español: Las palabras para decirlo, traducción de Marta Pessarrodona. Barcelona, Noguer, 1976 (n. t.).
[2] Ibid. En este caso, el original francés, d’un camélia […] aussi calme que j’étais agitée, aussi lisse que j’étais lacérée [“una camelia […] tan sosegada como agitada yo, tan tersa como desgarrada yo” (en mi traducción); “calma en la medida en que yo me sentía inquieta, lisa en tanto que yo me sentía lacerada” (en la de M. Pessarrodona) no parece corresponderse con la traducción a inglés de la que cita Toni Morrison “a camelia […] as calm as I was agitated, svelte in appearance, but torn apart inside” (“una camelia […] tan sosegada como agitada yo, de apariencia esbelta, pero desgarrada por dentro”) (n. t.).
[3] No hay en español un término acuñado con el que se pueda traducir whiteness, como sí lo hay para blackness, “negritud”, no en el sentido de “negrura”, sino, según el drae, en el de “conjunto de características sociales y culturales atribuidas a la raza negra”. En ciertos textos socioculturales sobre cuestiones de raza, colonialismo, etcétera, ha empezado a emerger este neologismo, “blanquitud”, que es el que se empleará en todo el texto, para expresar el “conjunto de características sociales y culturales atribuidas a la raza blanca”, y en este libro, específicamente, de los blancos estadounidenses en su relación con la población de color (n. t.).
[4] En el original, response-ability, donde la autora hace un juego con responsibility (“responsabilidad”) y response ability (“capacidad de respuesta”) (n. t.).
[5] Antonia Byatt, Posesión: Romance. Traducción de M. L. Balseiro. Barcelona, Anagrama, 1992, pp.529-30. La traducción ha sido ligeramente modificada aquí (n. t.).
[6] Al igual que en el caso del neologismo “blanquitud”, y en mayor medida, el término inglés racialized se traduce ampliamente por el neologismo “racializado/a” del mismo modo que se emplea de forma generalizada en los textos originales en español sobre temas relacionados con la raza y el colonialismo (n. t.).