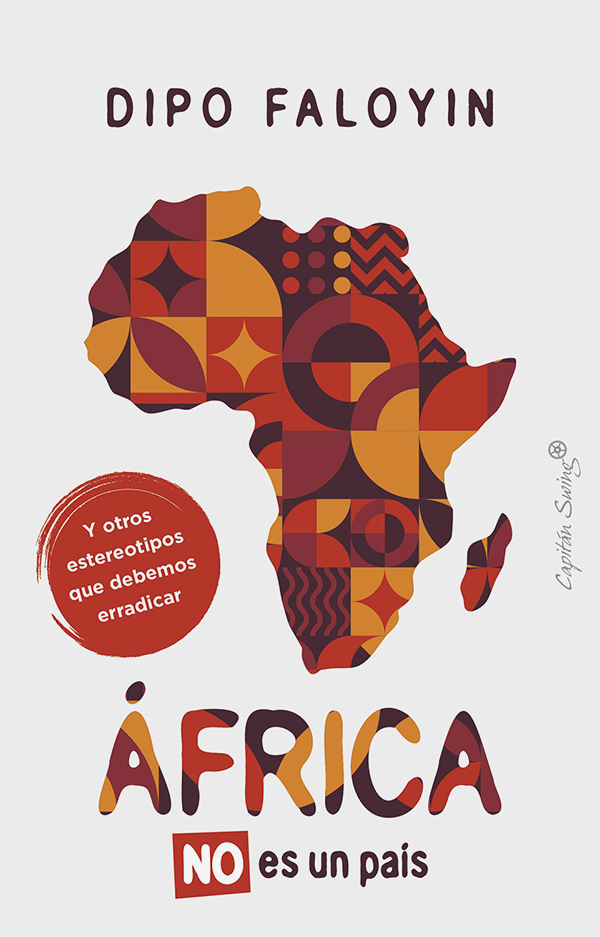“Si lo único que supiera de África
procediera de la imaginería popular,
yo también pensaría que se trata
de un lugar de paisajes y animales bellos,
y de pueblos imposibles de entender
que luchan en guerras sin sentido,
mueren a causa de la pobreza y
el SIDA, y son incapaces de hablar por sí mismos”
Chimamanda Ngozi Adichie
Identidades
Las identidades se forman de manera individual. Vengo de un lugar que existe en un punto indeterminado entre una olla de arroz jollof en la cocina con más trajín de África occidental y una sala de estar llena de personajes principales recurrentes. Me regodeo en las discusiones porque me ha moldeado el ritual más persistente de cuantos existen en mi familia: reunir a demasiadas personas en un espacio reducido y discutir sobre nada en particular (y que todo el mundo opine acerca de la opinión de todo el mundo). Nací entre personas con recuerdos contradictorios de acontecimientos en los que todas estuvieron presentes. Crecí rodeado de una familia que se quejaba constantemente de que alguien no estuviera narrando bien una historia, ya fuera porque le faltara precisión o porque no dotara al relato del estilo requerido. En nuestro hogar, la historia no la escriben los ganadores, sino el primero que abre la boca.
Mi madre tiene don de gentes y se debe a su público. Estará en su propia salsa cuando se sienta incómoda, arropada por acontecimientos que se desarrollen de un modo que escape a su control, y para los que la solución siempre sea una reunión familiar. De ella he heredado el amor por habitar zonas densamente pobladas, rodeadas de ruido y toda suerte de actividades, así como una dicha profunda cuando estoy encajonado en una jukebox de experiencias y con una amplia red de autobuses a mi disposición. Mi madre siempre se queda a escuchar una canción más. Yo siempre me quedo una canción más.
Mi padre, extrovertido a su manera, se siente totalmente cómodo en su propia piel y tiene una necesidad imperiosa de simplemente ser. Su ritmo actual es un contrapeso del movimiento. Si pudiera diseñar el día perfecto, incluiría una siesta matutina. De él he sacado el temperamento apacible: es probable que las cosas nunca sean ni tan malas ni tan buenas como pudieran parecer en un primer momento. Cuando caminamos a toda velocidad, somos lentos; cuando vamos más despacio, bien podríamos estar retrocediendo, como señaló mi hermana en una ocasión.
Soy medio yoruba y medio igbo. Se dice de los yorubas que lo único que quieren es pasarlo bien, y de los igbos, que solo quieren vivir bien, lo cual significa que yo estoy programado, en cualquier momento y lugar, para no rechazar automáticamente una invitación sin hacer al menos unas cuantas preguntas dirigidas a recabar información. Tengo tres hermanas mayores, lo cual significa que he pasado el 23 por ciento de mi vida lamentándome por los argumentos que hubiera deseado esgrimir en una discusión zanjada hace tiempo.
Provengo de una matriz intricadamente sublime en la que no está claro quién es pariente de sangre de verdad, y de un profundo aprecio por las sensaciones ardientes (picantes para el gusto y calientes para el tacto), y de los poderes curativos del pepesup.[1] Me criaron en la arraigada creencia de que el deber de tus tías es meterse en tus asuntos y de que es imposible tener demasiados primos, dos conceptos que defiendo con vehemencia. Pertenezco a un hogar donde impera una política de puertas abiertas. Pro- vengo de la creencia de que visitar nuestra casa implica comer en nuestra casa, porque la comida es el lenguaje del amor definitivo; la comida perdona los pecados y dispensa la gracia divina.
Me educaron en el deber de madrugar para ir a la iglesia y de trasnochar cuando hay velada electoral. Provengo de una familia que nunca ha ido de vacaciones a la playa por voluntad propia y que valora la intuición por encima de la organización; de un hogar donde las decisiones se basan en la emoción y no en el sentido práctico. Estar sometido durante la infancia a una dieta estricta de llegar demasiado pronto a los eventos y los aeropuertos me ha hecho alérgico a llegar demasiado pronto a los eventos y los aeropuertos. La hora de ir a dormir no admitía réplica, como tampoco la idea de que se debe escuchar a los niños.
Desciendo de un largo linaje de terribles caras de póquer, de un clan genéticamente incapaz de ocultar las frustraciones y alegrías grabadas en nuestros corazones, por temporales que sean. Provengo del silencio entendido como el castigo definitivo y del aprecio al valor eterno de una pista de baile repleta de seres queridos: el mejor invento del hombre. Procedo de una filosofía que se pregunta por qué pedir algo nuevo del menú cuando se sabe con exactitud lo que se quiere: ¿por qué pedir algo nuevo cuando sabes exactamente quién eres?
* * *
Todos somos la suma de un conjunto específico de certezas conocidas y de influencias más sutiles que chocan, se combinan y, en ocasiones, cuajan. Son los intangibles que impulsan nuestras intenciones más honestas y moldean la esencia de nuestras personalidades; algo que es con frecuencia demasiado complicado, elástico y personal para llegar a expresarlo de forma precisa, por mucho que lo intentemos.
En su lugar, en todas nuestras interacciones vamos dejando minúsculas migajas de pan como pistas que conducen al refugio interior de nuestras complejas identidades. Se trata de una colaboración involuntaria y desigual entre las cosas importantes: la genética que heredamos de nuestros progenitores y las decisiones vitales que tomamos tras un cuidadoso examen; el subconsciente (diferentes grados de contacto visual, las ansiedades que se manifiestan de forma automática…); y los millones de cosas que se desarrollan entre medias, ya sea cerciorarse del tiempo que hace antes de salir de casa, guardar los condimentos en el lugar idóneo o decidir poner todo tu empeño en emparejar calcetines.
Son los pequeños retales de personalidad que se van cosiendo hasta formar una persona real.
No a todo el mundo se le permite poseer una identidad compleja. A lo largo de la historia, se ha despojado de manera sistemática tanto a individuos como a comunidades enteras de su individualidad e idiosincrasia con el objetivo frecuente de facilitar que puedan ser degradadas, denigradas y subyugadas (y, en algunos casos, erradicadas). Tener la posibilidad de definirse abierta y completamente es un privilegio; un honor que muchas personas dan por sentado. Tener la posibilidad de entrar en una reunión o una entrevista, de interactuar con un agente de policía y de gozar del respeto y de la oportunidad de presentarte sin que te prejuzguen puede definir, afirmar y salvar tu vida.
Despojar a un individuo de ese privilegio es, de por sí, bastante destructivo, pero dispensar tal trato reduccionista a toda una comunidad, país o raza crea un relato tóxicamente falso que permea generación tras generación, hasta que la ficción se convierte en un hecho y este, a su vez, se vuelve un infecto conocimiento compartido que se transmite infatigablemente a través de la escuela, de las cenas familiares, de las palabras impresas en los libros y de las imágenes que pueblan nuestra cultura popular.
Pocas entidades se han visto forzadas a atravesar tantas veces este campo de realidad distorsionada como África: un continente de cincuenta y cuatro países, más de dos mil lenguas y mil cuatrocientos millones de personas. Una región que es tratada –y de la que se habla– como si fuera un único país, despojado de matices y maldecido para siempre con la plaga de la privación.
Durante demasiado tiempo, “África” ha sido la palabra recurrente para hablar de pobreza, luchas, corrupción, guerras civiles y grandes extensiones de árida tierra roja donde no crece nada más que miseria. O bien se presenta como un enorme safari, en el que leones y tigres deambulan libremente por las inmediaciones de nuestros hogares y donde los africanos se pasan el día congregados en tribus guerreras, medio desnudos y con la lanza en la mano, jugando a cazar y saltando al ritmo de los rituales para pasar el tiempo hasta que llegue el siguiente paquete de ayuda. Pobreza o safari, sin opciones intermedias.
Por mucho que me esfuerce en explicar que me crie en una floreciente metrópolis con todos los intríngulis y cada una das de una floreciente metrópolis, muchísimas personas solo pueden imaginarse lo que han sido programadas para creer. No son capaces de visualizar la escuela primaria de mi madre, con sus niños felices y bien criados entrando en tromba por la puerta cada mañana, porque varias organizaciones benéficas internacionales las han convencido de que ser joven en África significa estar rodeado de moscas y alimentado solo a base de agua contaminada; que ser africano es un ejercicio diario de escapada por los pelos de las garras de un elenco cambiante de caudillos guerreros que deambulan libremente en ropa militar sucia, dando tumbos en la parte trasera de un Jeep 4×4 que pasa zumbando por los polvorientos senderos de una jungla.
En realidad, África es un rico mosaico de experiencias, de comunidades e historias diversas, y no un único monolito de destinos predeterminados. Sonamos de diferentes maneras, nos reímos de diferentes maneras, confeccionamos lo mundano de formas mundanas que son únicas en cada caso y nuestras brújulas morales no siempre apuntan en la misma dirección.
Este libro es un retrato del África contemporánea que rechaza los estereotipos dañinos y explica una historia más completa, basada en toda la humanidad que ha sido desechada para conformar una única visión de sangre, conflicto y majestuosos planos de la ondulante sabana con enormes puestas de sol amarillas. Este libro pretende deshacer la historia imprecisa de un continente, arrastrando este relato impuesto hasta colocarlo dentro del perímetro de la realidad.
Es verdad que el continente se enfrenta a grandes desafíos. Ignorarlos sería una distorsión igual de grave. Es cierto que muchas personas viven en la indigencia; que hay Gobiernos que les han fallado a sus ciudadanos; y que, en algunas zonas, la brecha entre los ricos y los olvidados sigue aumentando. Sin embargo, al dotar de contexto este relato, se obtiene una perspectiva mucho más amplia que permite comprender por qué la historia se ha desarrollado de ese modo. Cuando recordamos las cartas que le han tocado en suerte a la región a consecuencia del colonialismo y cómo los imperios europeos se repartieron sus productivas y fértiles tierras, cómo destruyeron el 10 por ciento de todos los grupos étnicos –forzando a culturas ostensiblemente diferentes a formar parte de una misma nación en contra de sus voluntades– y cómo robaron el 90 por ciento del patrimonio cultural material del continente; cuando recordamos que todo esto pertenece a la historia reciente y que mis padres tienen más años que el país en el que nacieron; cuando descubrimos que la alta incidencia de dictaduras responde a un cuento polifacético que va de poderes coloniales que enfrentan deliberadamente a unos grupos tribales con otros mientras las naciones occidentales apoyan al líder de su predilección, y no al hecho de que seamos, por naturaleza, personas ingobernables ávidas de sangre; cuando probamos por primera vez un arroz jollof u observamos la labor que activistas y varias generaciones de reformistas llevan desempeñando desde la era de la independencia, comenzamos a entender que África es una región de cimientos enraizados en historias humanas cuya naturaleza, como en cualquier otro lugar, puede ser de lo más variada: desde la celebración de lo sublime a un acto de crueldad propio de bárbaros. El continente no deja nunca de sorprender, pues todos sus países tratan simplemente de hacerlo lo mejor que pueden a partir de una situación, cuanto menos, incómoda.[2]
Cada uno de los capítulos que conforman este libro pondrá de relieve el contexto que suele omitirse en los debates sobre África. Descubriremos que quienes conformaron sus diferentes países fueron personas pertrechadas con mapas imperfectos y con una moral todavía más deficiente. Analizaré las nocivas maneras en que se representa a África mediante estereotipos burdos en la cultura popular, así como en la imaginería de la que se sirven las campañas benéficas para conseguir unos apaños temporales que con frecuencia causan más daños que beneficios, pues favorecen un encasillamiento negativo. Veremos la historia de la democracia en el continente a través de siete dictaduras; la batalla que se está librando en este momento para recuperar los artefactos y tesoros robados durante el periodo colonial; y el impacto que la cultura gastronómica de todo el continente ha tenido en rituales de todo el mundo. La identidad también requiere la existencia de una rivalidad saludable, por lo que descubriremos las legendarias guerras del arroz jollof y la extraña e incongruente belleza de la Copa Africana de Naciones. En la última parte exploraremos el presente y veremos cómo activistas y movimientos locales que trabajan sobre el terreno, así como culturas emergentes de la creación y los negocios, están moldeando el futuro del continente y hablando de cómo se construyen las comunidades; unas iniciativas que representan algo más que polvorientas sabanas, guerras civiles y un pueblo sin voz propia que espera que hablen por él, que sean otros quienes se lancen a salvarlo.
Pero antes de zambullirnos en la historia del continente, quiero viajar a Lagos, el lugar de donde procede mi familia, para mostrar las realidades del presente. Si bien este libro no es una guía de viajes con información sobre lugares donde alojarse o lo que hay que visitar, es importante entender la especificidad heterogénea de la región. Es imprescindible poner los pies sobre el terreno: poder ver, oler e imaginarnos a nosotros mismos habitando lo cotidiano, y no planeando a un kilómetro de altura ni inspeccionando el lugar a través de unos prismáticos. Y no hay sitio más singular para hacerlo que la ciudad más poblada del continente: el lugar más negro del mundo, cuyos diferentes retales están unidos por algo más que optimismo y buen rollo.
Existe un malentendido fundamental con respecto a lo que sucede en esta vasta extensión de terreno. Este libro pretende llenar ese vacío y exhibir al tiempo un amor profundo e imperecedero por la región (como concepto, realidad y promesa). Y si al final el lector solo se queda con una idea, sin duda querría que fuese esta: la honda convicción de que el continente está compuesto por una coalición de más de mil millones de identidades individuales estructuradas de un modo específico. La idea de que África no es un país.
Notas:
[1] Pepper soup (“sopa de pimienta”). Plato picante, muy especiado, sabroso y revitalizante que se suele tomar como aperitivo. A base de chiles, pimientas, jengibre y otras especias y verduras, así como carnes, pescados o mariscos, según sea la producción local. Típico sobre todo en países de África Occidental. (N. de la t.).
[2] A lo largo del libro, el autor hace referencia a “el continente” a secas. Salvo que se especifique lo contrario, habla de África. En cuanto a “región”, a veces se utiliza para referirse a todo el continente y, en otras ocasiones, a algún territorio o país específico dentro de África, una diferenciación que queda clara en contexto. (N. de la t.).
Este texto pertenece al libro del mismo título que, traducido por Noelia González Barrancos, ha publicado Capitán Swing.