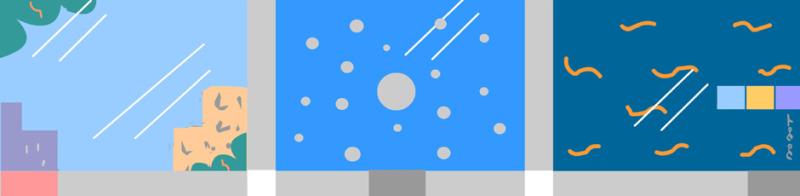
Trabajar obligatoriamente, trae –a veces– buenas consecuencias. Revolviendo libros, archivos, documentos, cajones, carpetas, sobres y hojas sueltas, se organiza un vendaval de la memoria, que a veces levanta del suelo auténticos cadáveres, de cuya presencia ni nos habíamos percatado; o quizás no lo hicimos, porque en el fondo ya sabíamos que estaban muertos.
Esta carta cuadrada manuscrita que he encontrado en el archivo de Teatra, me devuelve a mi querido y admirado Antonio Cabezas, onubense, ilustrado, ex misionero, ex jesuita, y gran yamatólogo hispano. En 2003 fue distinguido por el Emperador del Japón con la condecoración de la Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados y Roseta, por su destacada colaboración en la difusión de la cultura japonesa. Cabezas publicó en la Editorial Hiperión sus mejores páginas, y sus mejores traducciones de literatura japonesa, especialmente los Jaikus del poeta Basho. Antonio se empeñó en titularlos con jota, y seguro que poseía razones de peso para hacerlo.
Vivió en Japón durante 4 décadas, donde enseñó lengua y literatura españolas, entre otras materias. Fue el primer español que practicó el kárate, el primer jesuita en pedir la dispensa para casarse con una japonesa, con la que llegó a crear una familia de tres hijos. La profundidad de su conocimiento tanto de la lengua como la cultura y la literatura japonesas, no se reñía con su apasionamiento de escritor enamorado de su materia; lo que le otorga una fuerza especial y un talento insólito a sus escritos. Lo que se aprende leyendo a Cabezas, no está reñido con lo que uno se divierte aprendiéndolo.
Nos tratamos entre 2001 y 2003, y siempre se manifestó como un delicioso ser humano, y una generosa fuente de conocimientos. Cuando por teléfono le consultaba mis dudas sobre algún dato de mis investigaciones sobre teatro japonés, abría Antonio Cabezas las espitas de su sabiduría, y comenzaba a salpicarte y a llenarte de ella. Le divertía tanto seguir enseñando, como sólo les sucede a los sabios; y más aún si son andaluces, políglotas, cosmopolitas, y hedonistas.
Acepté su invitación para visitarlo en su casa de Huelva, y conocernos personalmente. Le llevé un ejemplar del número oriental de la revista Teatra, en la que habíamos publicado su traducción de Takasago, de Zeami. Aquel pozo de sabiduría me recibió campechanamente, en mangas de camisa, mientras despedía a uno de sus alumnos de lengua y caligrafía japonesas. Sentados en su alta terraza con vistas a la infinita marisma onubense, tras contemplar la revista, Cabezas no escatimó su admiración por ella. «Estas cosas no se hacían aquí cuando yo era joven, había que marcharse lejos para poder realizarlas», comenzó afirmando. «Ahora, cuando regreso tras toda una vida, compruebo felizmente que mi país ha cambiado. Vuestra revista es para mí una prueba de esperanza en el futuro de España”, pronunció con su natural entusiasmo, y un puntito emocionado.
Nuestra charla literaria se interrumpió cuando regresó su hija del colegio, una bella adolescente de larga melena negra; su madre (la segunda esposa asiática de Cabezas) –muy amable y sonriente– nos llevó a la terraza una fuente rebosante de mariscos y unas copas de cerveza.

Meses más tarde volvimos a reunirnos en Madrid. Cabezas me llamó para decirme que había incluido mi nombre entre sus invitados al acto de entrega de la condecoración otorgada por el Emperador, que se celebraría en la Embajada japonesa. Para charlar más íntimamente, quedamos citados unas horas más tarde de los fastos, en la pecera del Círculo de Bellas Artes. Llegó acompañado de su hijo Manolo, un mozarrón alto y atlético, de cara plenamente japonesa, y un acento cerrao granaíno que no habría superado un oriundo de Maracena. (Manolo era profesor de gimnasia en alguna localidad cercana a Granada).
Tomamos muchas cervezas bajo esa araña de cristal del Círculo, que es una góndola incandescente suspendida en el aire; quizás la lámpara pública más hermosa de toda la capital de España. Antonio estaba eufórico tras tantas emociones vividas en una sola jornada. Se notaba que no quería que ese día terminase. Me sorprendió su insistente familiaridad con la cerveza rubia, algo que le soltaba la lengua de una forma suculenta. La de asuntos tan divertidos de la historia japonesa y española que Antonio Cabezas nos desentrañó aquella tarde interminable. Manolo y yo quedamos tumbados ante su energía inquebrantable. Nos despedimos con un sentido abrazo, a la salida del suntuoso edificio del Círculo de Bellas Artes, en plena calle de Alcalá madrileña, sin saber que lo hacíamos para siempre.
Hace unos días me he enterado por la Wikipedia que Antonio Cabezas falleció el 1 de abril del 8, como él hubiera escrito esa fecha. Debo ser al que más ha tardado –de sus conocidos– en llegarle la noticia. En estos últimos años he pensado llamarlo varias veces, para ver qué tal estaba y si tenía prevista alguna visita a Madrid; y no sólo por vernos, sino por invitarlo además a mi clase de teatro oriental, en la escuela donde trabajo. Todos mis alumnos han oído hablar de él, también lo han leído y disfrutado. Aunque no llegué a llamarlo (también por temor a que me diesen la infausta noticia por teléfono), yo ya sabía que no íbamos a volver a encontrarnos.
Curiosamente, en estas últimas semanas he sido invitado a preparar una antología de teatro japonés, que esperamos desemboque en libro. Revolviendo en mis papeles, he encontrado esta carta de Cabezas, que hoy comparto con mis lectores. Habla en ella, justo de unas obras de teatro traducidas por él, que ahora también he descubierto nunca llegaron a publicarse. El cruce de la noticia de su muerte, con la del naufragio de su libro de teatro, ha fortalecido enormemente mis ganas de consumar esta antología teatral japonesa: porque dentro de ella, volvería a reunirme con mi fugaz amigo y maestro interminable.
Y si este libro de encuentro post-mortem no llegara tampoco a publicarse, por lo menos su puesta en marcha ya habría servido para volver a reunirnos; no en Madrid como hubiera sido deseable, sino en esta Huerta del Retiro de los Faba, donde se producen encuentros tan imprevistos como reconfortantes.
Juan Antonio Vizcaíno





