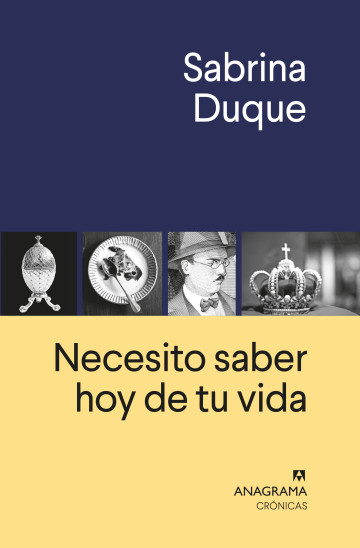Un día de 1935, en un quirófano del Hospital Santa Marta de Lisboa, António Egas Moniz se calzó los guantes en sus manos deformes por el reumatismo, echó un ojo a la mecha acerada del taladro y le perforó el cráneo a un paciente. Después perforó la cabeza de otro y la de un tercero y no se detuvo hasta el cuarto. Dos pacientes estaban deprimidos; los otros decían oír voces que nadie más escuchaba. Todos salieron de allí relajados como quien viene de una siesta. Egas Moniz, un neurocirujano de párpados adormilados, peinado engominado y enormes orejas, creía que convertirse en un petrolero del cráneo era la solución para las dolencias de sus pacientes.
Hacía apenas unos meses el cirujano portugués había participado en Londres de un congreso médico donde el biólogo John Fulton explicó que una cirugía cerebral acabó con los berrinches agresivos de Becky, una de sus chimpancés. Lo que Fulton hizo fue remover el lóbulo frontal de la mona –y de otra chimpancé– para probar que podía afectar sus capacidades cognitivas. Egas Moniz quedó fascinado con el experimento. No prestó atención al hecho de que Becky ya no podía realizar algunas tareas por la ablación del centro cognitivo de su cerebro: a él le resultó atrapante que un primate agresivo se hubiera convertido en una criatura tierna como un Hare Krishna. Así que, de vuelta en Lisboa, Egas Moniz pidió ayuda a otro cirujano y se lanzó a hacer las primeras lobotomías de la historia. Tenía perfecto sentido: si el cerebro estaba saturado, para hacerlo funcionar había que pincharlo como se le quita el aire a un globo hinchado. Entre mono chimp y mono humano no debía haber tanta diferencia.
Los inicios del siglo XX fueron años de experimentación y descubrimiento. En aquel mismo 1935 en que Egas Moniz se metía a agujerear cráneos con decisión militante, Islandia legalizaba el aborto por motivos médicos, un científico alemán aislaba y sintetizaba la testosterona y un virólogo estadounidense probaba en laboratorio una vacuna contra la fiebre amarilla. Egas Moniz llamó a su operación leucotomía (del griego leukos, blanco) porque, en la práctica, su procedimiento era una agresión a la materia blanca del cerebro, en donde se alojan los impulsos nerviosos. Creía que inyectando alcohol en la sección frontal del cerebro de sus pacientes podría calmarles los nervios y devolverles la felicidad.
Egas consiguió audiencia pronto. Apenas vieron los primeros experimentos del portugués, en Estados Unidos decidieron ensayar un procedimiento simplificado que rebautizaron como lobotomía y que se convertiría en una atracción cuasi circense: un médico hundía un instrumento parecido a un picahielos junto al ojo de un paciente, hasta llegar al cerebro para destruir los nervios del lóbulo frontal, la parte interior de la corteza cerebral donde están la capacidad de razonar, de solucionar problemas y parte del lenguaje y de las emociones. Si todo salía bien, el paciente saldría hecho un idiota del quirófano, pero un idiota dócil.
Hoy se sabe que la lobotomización causa cambios en la personalidad, hemorragias, convulsiones y daños irreversibles al cerebro. También –pero se admite en voz muy baja– que una operación así solo se justifica en casos muy graves de epilepsia y que en Estados Unidos, en apariencia el país más predispuesto a agujerearle la cabeza a alguien, no pasan de ciento cincuenta al año. Pero catorce años después de su primera intervención, en 1949, Egas Moniz recibió el Nobel de Medicina por las perforaciones que hoy se usan en las películas para retratar el horror científico.
En una época en que las enfermedades mentales se trataban con descargas eléctricas y baños de agua helada y el destino de los pacientes eran los hospicios, las camisas de fuerza y la soledad, Egas Moniz, fue un científico terco que creyó haber descubierto una cura para centenares de personas. Su espíritu era renovador, amplio. Le horrorizaban, también, las curas gays de su época –manicomios, torturas–, tanto que en su tesis defendió que la homosexualidad no era una patología y que había existido desde tiempos inmemoriales entre animales no humanos, así que sugería un “tratamiento humanitario”.
Antes de perforar cráneos, Egas Moniz ya había sido candidato al Nobel por mirar dentro de la cabeza sin abrirla: había investigado las trombosis, la hipnosis y los efectos de la guerra en la psique de los soldados. Sus artículos de la época giraban en torno a la idea de desentrañar qué oculta el cerebro. Y en esas estaba cuando viajó a Londres y la lobotomía del chimpancé le abrió la cabeza a él.
En un artículo publicado en el American Journal of Psychiatry en 1937, Egas Moniz reporta los resultados de su operación en tres de los casi cuarenta pacientes que había atendido en apenas un par de años. Una de ellas era una treintañera, madre de dos hijas. Su salud mental había decaído luego de casarse, tener un par de embarazos fallidos y mudarse con su esposo al Congo belga, en donde “se puso triste, nada le interesaba y era incapaz de encargarse del hogar”. La mujer intentó suicidarse un par de veces y el marido la devolvió a Lisboa. Pasó cinco años paranoide, jurando que habían matado a su hermana en el hospital luego de visitarla y que habían asesinado a sus dos hijas en la escuela. Cuando llegó a Santa Marta, el sanatorio donde atendía Egas Moniz, fue enviada de inmediato a la trepanación novedosa del neurólogo. Una vez convaleciente de la leucotomía, la mujer dijo que lo único que quería era irse a casa a cuidar de sus hijas. A los seis meses, el futuro primer premio Nobel portugués reportaría que la familia encontraba a la señora “en condiciones excelentes, como había estado antes de su psicosis”.
Aquellos reportes animaron a Walter Freeman, un discípulo estadounidense de Egas Moniz, a perfeccionar la técnica de su maestro hasta convertirla en lo que hoy conocemos como la lobotomía: un golpe de picahielo hacia el cerebro por la vía donde salen las lágrimas. Freeman explicaba que su operación separaba el “cerebro emocional” del “cerebro pensante” ubicado en los lóbulos frontales. Lo recordó The New York Times en su obituario. Eso había sucedido con Becky, ahora una mona boba pero relajada.
En las siguientes décadas, Freeman recorrería Estados Unidos en el Lobotomóvil, una camioneta en cuya caja adaptó un quirófano donde lobotomizó a casi tres mil quinientas personas. Freeman podría haber seguido aserrando cráneos, pero en la década de los cincuenta un médico suizo notó que una nueva medicina para la tuberculosis producía agitación en los pacientes esquizofrénicos y se preguntó qué sucedería si la administrase a sus pacientes depresivos. Resultó. La droga –Trofanil, el ancestro más antiguo del Paxil, el Wellbutrin y los popularizados Xanax y Prozac– devolvió el apetito y el interés a pacientes con los síntomas de la mujer portuguesa lobotomizada por contraer la tristeza en su mudanza al Congo belga.
La química empezó a ser un recurso para los neurólogos y pronto desplazó al lugar de procedimiento extraordinario a las cirugías craneanas. Fue el fin de la popularidad académica de gente como Egas Moniz. En los cincuenta, la neurosis –como la de Becky, la chimpancé– dejó de considerarse una emergencia que exigía una lobotomía y pasó a ser apenas una pista de que algo no andaba bien en la cabeza. Las píldoras se ocuparon entonces del trabajo del taladro.
El cerebro tiene un peso tan significativo en nuestra existencia que cualquier acción que lo dañe nos aterra. En El planeta de los simios, cuando el astronauta Landon pasa a estado vegetativo después de ser capturado y operado por sus enemigos, vemos una venganza de una crueldad intolerable. Y desde que Hannibal Lecter abrió la cabeza de un hombre vivo para rebanarle el cerebro y comérselo frito en mantequilla mientras le hablaba, cortar el de otro ser humano nos parece la obra de un asesino en serie. Una barbaridad.
La idea del descerebramiento –o una forma de él– ha tenido su momentum en los movimientos alternativos de la música, siempre dispuestos a sacudir el mainstream –hasta que se vuelven parte de él–. Downer, la primera canción que compuso Kurt Cobain, para Nirvana, pide distribuir lobotomías para salvar a las familias. El primer verso es una recopilación de los temas Nirvana: familias disfuncionales, imágenes médicas, alienación cultural y el clásico desprecio autocrítico marca Kurt Cobain. Años después de componerla, Cobain declararía sobre Downer: “Estaba intentando ser el Señor Punk Rock Black Flag… No sabía de qué estaba hablando”.
Green Day también le dedicó una canción a la técnica: Before the Lobotomy relata los sentimientos de un paciente, antes y después de la operación. Aquí es una letra melancólica, aunque después de la intro la música se vuelve una fiesta de guitarras y batería. Los cuatro minutos y treinta y siete segundos son un diálogo entre Christian y Gloria, los personajes del disco 21st Century Breakdown. En 2009, Billie Joe Armstrong, el vocalista, le dijo a la revista Q que la canción habla de cómo el comportamiento autolesivo puede eclipsar la ambición. “Muchos tienen un botón de autodestrucción”.
Antes de los chicos grunge, el punk también le cantó a la técnica. En 1977, los Ramones lanzaron el album Rocket to Russia, donde incluyeron Teenage Lobotomy, irónica y re- belde: “Ahora soy un enfermito/ y tendré que salir en las noticias”. El tema no era una rareza en el álbum, repleto de menciones a enfermedades mentales. Cuando estas letras fueron escritas hacía décadas que los médicos habían olvidado las lobotomías. Las últimas fueron practicadas en presidiarios muy violentos, como si debiera haber alguna correlación entre el pasmo del procedimiento y la conducta del cliente. Incluso la Unión Soviética prohibió la operación, en los años cincuenta, y por razones nada soviéticas –a los burócratas de Moscú les importó que fuera “contraria a los principios de la humanidad” y que convirtiese en idiotas a los dementes.
Pero hoy en los hospitales se realizan lobectomías –otro nombre, otra técnica– en casos de convulsiones. Si las crisis amenazan con daños irreparables al cerebro de un epiléptico grave, por ejemplo, los médicos desconectan los hemisferios con un bisturí. En 2011, un equipo de cirujanos mexicanos generó polémica al realizar lobectomías a nueve mujeres anoréxicas en un hospital público de Ciudad de México y reportar resultados muy positivos. La sorpresa no fue el éxito: fue el atrevimiento tras décadas sin oír de trépanos entrando en el cráneo. Desde los setenta, la intervención había abandonado los quirófanos para habitar los cuentos y las películas de horror.
Mucho tiempo antes de ese crossover al cine más o menos gore, Egas Moniz escribió para una publicación médica cómo era la vida cotidiana de sus pacientes seis meses después de sus leucotomías. Su convencimiento con el procedimiento quirúrgico era indudable. Sus textos no exhiben emoción alguna: es un médico llevando al detalle su investigación, buscando las pruebas que validen (o no) su creencia. Egas Moniz describe gente tranquila y calma, en sus casas o trabajos, con sus familias, casi tan bien como antes de que comenzaran los episodios de psicosis. Habla de sus pacientes como un psiquiatra de hoy describiría a los suyos después de tomar la medicación: “M. C. no volvió a mostrarse delirante, pero comenzó a expresar preocupación con su futuro. […] Piensa que tiene cincuenta y tres años y no sesenta y tres. Esta desorientación temporal es común”. Uno de los pacientes que Egas Moniz atendió en sus primeras experiencias fue un policía esquizofrénico. El hombre lloraba, saltaba sin control y rasgaba su ropa con los dientes sin motivo aparente. Egas Moniz trepanó su cráneo y cortó la sustancia blanca de los hemisferios centrales. Tras la operación, describió al policía en perfectas condiciones y dijo que hablaba con calma y coherencia, lejos de las imágenes de seres de mirada perdida vagando por los corredores de tétricos hospitales psiquiátricos que nos dejaron las películas.
Por las manos del trepanador portugués también pasó un canillita alcohólico que escuchaba voces. El canillita volvió a las calles de Lisboa a vender sus diarios sin exhibir una muestra de recaída en la alteración nerviosa. El hombre fue de no hablar con su mujer e hijos durante sus visitas al sanatorio a revelarles, tras la operación, dónde estaba un dinero que la esposa daba por perdido. La locura del canillita borracho se había curado con una inyección de alcohol en el cerebro.
Egas Moniz no nació Egas Moniz. En 1874 lo bautizaron António Caetano de Abreu Freire, pero cuando era un niño en Avanca, una aldea del norte de Portugal, uno de sus tíos lo convenció de usar el nombre de Egas Moniz, una figura histórica del siglo XII, un héroe de la Resistencia contra los moros y, según aquel tío, un lejano antepasado.
El niño creció y dudó entre aprender medicina o ingeniería. Estudió ambas preparatorias y escogió medicina, pero no abandonó las matemáticas: publicó un ensayo sobre el álgebra y dio clases privadas. Se graduó en la Universidad de Coimbra, donde tocaba la trompeta en una banda, y se marchó a la política. Fundó un partido –el Central–, pero luego fue diputado por otro, el Progresista. A los veintisiete años se casó con una brasileña llamada Elvira de Macedo Dias y el año siguiente se fue a Francia a estudiar neurología y psiquiatría. Después se especializó en patología.
De regreso en Portugal, se convirtió en profesor de la Universidad de Coimbra. No era un republicano reconocido, pero su posición de académico lo hacía visible de algún modo, así que cuando el rey Carlos y su heredero fueron asesinados en 1908, Egas Moniz y un puñado de amigos terminaron en la cárcel durante diez días. Todos los repu- blicanos más o menos famosos eran sospechosos.
Diez años después, interesado en los traumas, publicó Neurología de guerra y se empeñó en estudiar la encefalitis letárgica. En Francia, el cerebro había comenzado a convertírsele en una obsesión. Tanto los pensamientos como la materia, y Egas Moniz estaba dispuesto a desentrañar el misterio. A los cincuenta y dos años logró la primera angiografía cerebral. A los sesenta y uno inventó la lobotomía prefrontal. A los sesenta y siete diseñó la primera cirugía contra el Parkinson. Cuando sus manos fueron deformadas por la gota, reclutó a dos cirujanos para que siguieran operando por él, quien los guiaba en el quirófano.
Joseph Babinski, maestro de la neurología francesa, dijo de él que era “seguramente la personalidad más interesante y carismática en toda la historia de la neurorradiología”. Y no solo eso, porque, recordaba Babinski, además de ser un médico brillante, Egas Moniz fue matemático, crítico de arte y literatura, compositor musical, historiador, político, diplomático, escritor, maestro y mecenas. Su biógrafo, el neurocirujano João Lobo Antunes, logró ser un poco más crítico con el héroe de su gremio: “Egas no era un santo: su ambición era avasalladora, y su presunción, que en vano intentó ocultar de- trás de una falsa modestia casi pueril, era inmensa. Su vida, que tuvo de todo, incluyendo sexo (escrito) y violencia (que lo iba matando), constituye una novela fascinante”.
Este fragmento pertenece a uno de los reportajes incluidos en el libro Necesito saber hoy de tu vida, que acaba de publicar la editorial Anagrama en su colección de Crónicas.