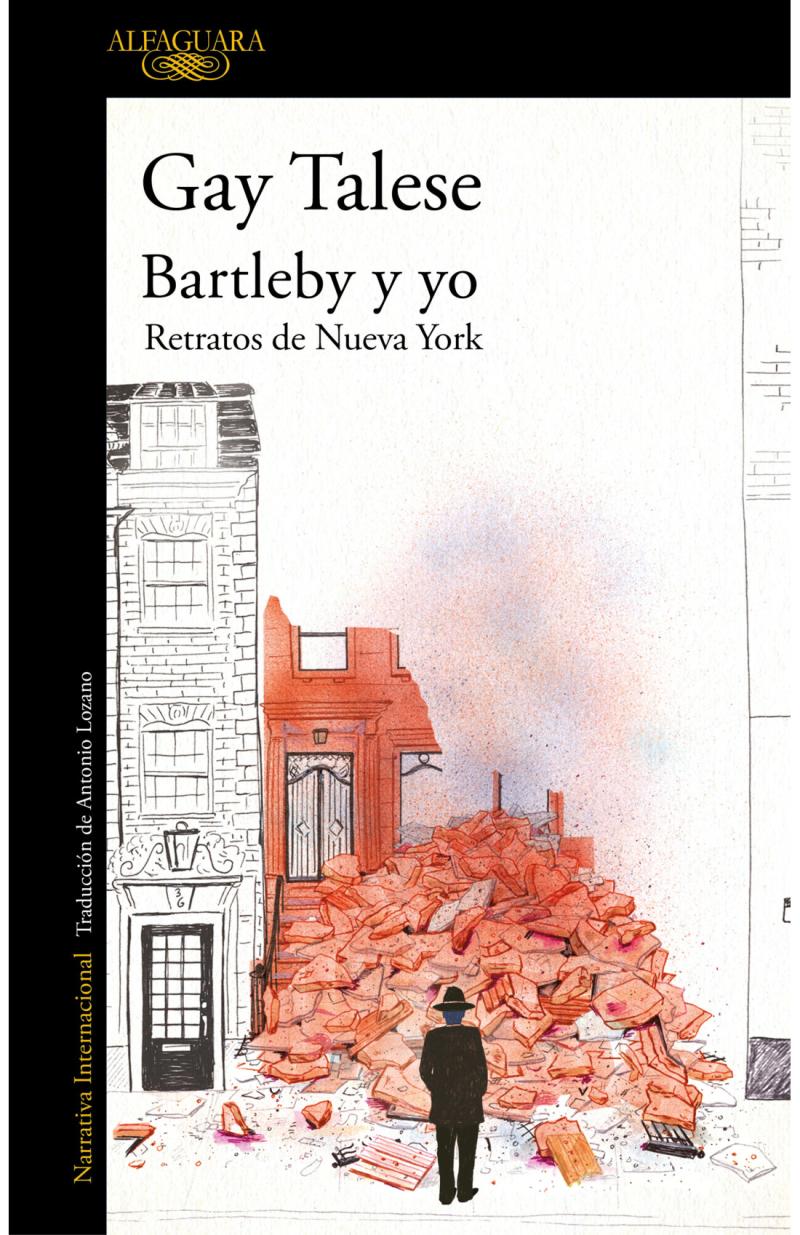Capítulo quince
Durante el vuelo de la Trans World Airlines con destino a Los Ángeles había leído en la columna de un periódico que Frank Sinatra estaba enfadado con el presentador de la CBS Walter Cronkite, y que de hecho meditaba emprender acciones legales contra la cadena, porque en un documental que iba a emitirse dentro de menos de dos semanas sugería que el cantante era amigo de algunos miembros del crimen organizado.
No tenía constancia del documental de la CBS y me pregunté por qué Harol Hayes no me lo habría mencionado en caso de saberlo. Hayes me había hecho creer que a Esquire le habían garantizado cooperación; pero, después de leer la pieza, no pude evitar tener mis reservas acerca de cuán abierto se iba a mostrar Sinatra con los periodistas a partir de ahora.
Esto explica que, después de reconocerlo en el bar, refrenara el impulso de levantarme de la mesa de los Hanson y cruzar el salón para ir a presentarme.
A aumentar mi cautela contribuyó la charla que mantuve durante el vuelo con una azafata pelirroja llamada Betty Guy, quien me había contado que Sinatra volaba con frecuencia con Trans World Airlines y que en su opinión era un caso evidente de “Jekyll y Hyde”. Aseguró que en ocasiones era de lo más amigable con ella y el resto de los pasajeros, mientras que en otras, de forma impredecible, se mostraba irritable, hosco, y que no abría la boca durante todo el largo trayecto entre Nueva York y Los Ángeles. Solían acompañarlo unos pocos hombres, me dijo, que imaginaba que eran sus guardaespaldas o asistentes; pero también los ignoraba, y prefería sentarse a solo, junto a la ventanilla, y alternar entre beber burbon y echar una cabezadita. Transmitía la sensación de ser la persona más sola de todo el pasaje.
Estaba sentado a la mesa presidencial de los Hanson con otra media docena de invitados, charlando con todos y sin perder de vista a Sinatra, que se encontraba en el bar, cuando Sally, que estaba sentada a mi lado, me dijo: “Viene con frecuencia por aquí y acostumbra a traerse a Mia”. Se refería a Mia Farrow, la actriz de veintidós años con la que llevaba saliendo todo el año. Pero aquella noche no lo acompañaba. Sally no conocía a las rubias que estaban en el bar con él, ambas a mitad de la treintena, pero sí a los dos amigos que andaban cerca, vestidos con traje y corbata.
Uno de ellos era Brad Dexter, un actor secundario especializado en papeles poco convencionales, de cuarenta y muchos y ancho de espaldas, el cual había aparecido en varias películas y series de televisión.
Sin embargo, por entonces en Hollywood se le conocía más por haber salvado a Sinatra de morir ahogado en Hawái el año anterior.
Sinatra había estado allí dirigiendo y protagonizando Todos eran valientes, una película sobre la Segunda Guerra Mundial en la que se abordaba el papel de Japón y en la que Dexter interpretaba a un sargento aficionado a mascar tabaco. Durante una pausa del rodaje, mientras Sinatra y la esposa del productor se daban un baño en el mar, la corriente los arrastró muy adentro, y podrían haber muerto de no haber sido por lo esfuerzos de Dexter, quien acudió al rescate nadando varios centenares de metros en compañía de dos surfistas.
Después de esto, Sinatra mostró su agradecimiento contratando a Dexter como ejecutivo dentro de su entramado empresarial y los dos se hicieron amigos íntimos.
El otro hombre de pie junto a Sinatra en el club Daisy era Leo Durocher, de sesenta años, cuya larga relación con el artista se remontaba a mediados de los cuarenta, cuando era el entrenador bullanguero de los Brooklyn Dodgers, y se ganó el apelativo de “Leo el Impertinente”. En su época de juventud, a mediados de los años veinte, es decir, durante la era de Babe Ruth, había jugado de infielder para los Yankees. Su relación con el béisbol, como jugador y entrenador de varios equipos, siempre se había definido por su combatividad y su determinación a ganar a toda costa. La cita que mejor le caracterizaba, y de la que se apropió, aunque probablemente fuera apócrifa, era: “Los buenos tipos acaban últimos”.
Mi deseo de observar más de cerca a Sinatra y sus amigos me llevó a excusarme de la mesa de los Hanson y cruzar el salón, abriéndome paso entre docenas de parejas que se contoneaban al ritmo del folk-rock que salía del equipo de música, hasta apostarme en una zona sombría a pocos metros del bar. Sinatra me daba la espalda; pero, incluso si se hubiese dado la vuelta o hubiese captado mi reflejo en el espejo del bar, no me habría reconocido. Nunca nos habían presentado.
Hasta entonces, la única vez que lo había visto en persona, y a cierta distancia, había sido unos meses atrás en el bar Jilly’s de Nueva York, ubicado en la calle Cincuenta y dos Oeste, donde había estado sentado en un enorme reservado al fondo del local, rodeado de amigos íntimos –entre ellos, Sammy Davis Jr.– y sus hijas, Nancy y Tina. Esa misma tarde, Sinatra había ofrecido un concierto muy exitoso en Forest Hills, Queens, y parecía estar de muy buen humor. En aquella mesa se prodigaban las sonrisas, las bebidas y los abrazos.
La atmósfera en el Daisy era bien distinta. Sinatra se limitaba a sorber su burbon en silencio e ignoraba a las dos mujeres que lo acompañaban, fuera de darles fuego con su mechero dorado cuando periódicamente le acercaban sus cigarrillos. A Durocher y Dexter tampoco les dirigía la palabra, pese a tenerlos a su vera. Me acordé de las palabras con las que Betty Guy, la azafata de Trans World Airlines, me había descrito a Sinatra: un tipo de aspecto solitario que sorbía su burbon desde su asiento junto a la ventanilla y evitaba todo contacto con los que lo rodeaban, tan diferente de la figura amigable y jovial de otros vuelos de la compañía. Jekyll y Hyde.
En esta ocasión parecía sentirse ansioso e inquieto. Digo esto porque, cuando sonó el teléfono del bar y el barman no pudo apresurarse a responder al encontrarse a cierta distancia colocando bebidas en la bandeja de un camarero, Sinatra, de golpe, se puso de puntillas para descolgar el aparato de baquelita blanco, que reposaba sobre una toalla a un extremo de la barra. Tras llevárselo a los labios, pronunció un seco “hola”. No se identificó y escuchó durante un momento las palabras de su interlocutor, tras lo cual depositó el aparato con fuerza sobre el mostrador y gritó bien alto en dirección al barman: “¡¡¡George, es para ti!!!”.
George, un tipo fornido y con gafas, de unos cuarenta y tantos años, dejó de inmediato lo que estaba haciendo y corrió al teléfono, secándose las manos con una toalla para agarrarlo.
Antes de saludar a quien hubiera al otro lado de la línea, hizo un gesto de asentimiento hacia Sinatra y le dijo: “Gracias, Frank, disculpa la molestia”. Sinatra ya se había alejado y regresado a la tarea de darle sorbitos a su burbon, mientras las dos rubias hablaban y fumaban, y Dexter y Durocher permanecían apoyados sobre un extremo de la barra observando, bebidas en mano, a las jóvenes parejas que se contoneaban por la pista de baile.
Entonces, al cabo de unos minutos, el teléfono volvió a sonar y de nuevo Sinatra lo descolgó antes de que el barman tuviera tiempo de hacerlo –esta vez se encontraba agachado llenando un cubo de hielo–, y después de que Sinatra dijera, “¡¡¡George, es para ti!!!”, el barman no solo repitió sus disculpas, sino que probablemente se sintió avergonzado por ser incapaz de seguirle el ritmo a su impaciente y autodesignado secretario.
Me quedé observando la escena y preguntándome por qué Sinatra se comportaba así. ¿Qué lo llevaba a responder al teléfono? Quizá fuera un obseso del control, pensé, alguien predispuesto a tomar las riendas, a gobernar sobre el teléfono, a presidir sobre todas las cuestiones relativas al club. O quizá Sinatra, dotado de un oído musical muy delicado, fuera hipersensible al sonido estridente que emitía un aparato tan invasivo. Lo que para el barman suponía una ventaja, para individuos como Sinatra resultaba una molestia, en especial en las que no se encontraba bien.
O quizá respondiera al teléfono para hacerle un favor a George, al que puede que viera como un barman sobrepasado, con una esposa o novia dependiente en casa, que lo llamaba para decirle que se sentía sola y lo necesitaba, y que exigía saber hasta qué hora trabajaría. ¿Cómo reaccionaría esa mujer de enterarse de que la voz que acababa de escuchar al otro lado de la línea pertenecía al hombre solitario más célebre de América?
O cabía la posibilidad de que Sinatra se mostrara ansioso por responder al teléfono movido por el deseo de que fuera Mia Farrow la que estuviera intentando localizarlo, ¡y lo necesitara!
Mientras cavilaba sobre el tema, el disc jockey del Daisy pasó de repente de la música rock al tema ‘In the Wee Small Hours of the Morning’, una bonita balada que Sinatra había grabado diez años atrás, en 1955. Por entonces estaba infelizmente casado con la estrella de cine Ava Gardner, cuyo espíritu independiente e indiferencia lo frustraban y disparaban su deseo al mismo tiempo. La letra de la canción probablemente reflejara el anhelo que lo embargaba por aquella época:
“A altas horas de la madrugada/ mientras el resto del mundo duerme profundamente/ tú yaces despierto pensando en la chica…”.
Mientras la música se apoderaba de la habitación, la pista de baile se llenaba de parejas muy juntas que se balanceaban suavemente y las dos rubias sentadas en el bar se daban la vuelta para observar a los bailarines, sin poder evitar que sus propios cuerpos se movieran al dulce ritmo de la orquesta de Nelson Riddle, que acompañaba la meliflua voz de Sinatra. Yo no aparté la vista del gran hombre, a la espera de que cambiara de postura, de que se diera también la vuelta para unirse al momento y prestara una atención reverencial al clásico del sello Capital Records que él mismo había alumbrado hacía una década.
Pero no se movió. No parecía haber conexión alguna entre su voz grabada y su presencia física, excepto por el hecho de que ahora personificaba la imagen de sí mismo que mostraba la carátula de su disco In the Wee Small Hours: un hombre melancólico, atildado, con un sombrero de fieltro, cigarrillo en ristre, y apostado a altas horas de la noche en una esquina solitaria y penumbrosa junto a una farola.
Mi mente bullía con ideas que necesitaba apuntar antes de que se me olvidaran, de modo que me alejé del bar y enfilé hacia el baño de caballeros. Siempre que quiero tomar notas en privado, con la intención de no revelar mi condición de reportero, lo que con frecuencia altera la relación entre el observador y el observado, me retiro a lugares como los lavabos y con frecuencia me encierro en un cubículo. En vez de escribir sobre papeles delgados y que se solapan, o en blocs de notas de tamaño bolsillo –las espirales que los encuadernan acostumbran a engancharse en el forro interior de mis americanas–, opto por las superficies blancas de los cartones en los que la tintorería me entrega dobladas mis camisas.
Cuando la prenda es lavada y planchada, el empleado de la tintorería la cuelga de una percha o bien la dobla alrededor de un trozo de cartón de treinta y cinco por veinte centímetros, que el cliente suele arrojar a la basura después de ponerse la camisa. Yo, por el contrario, siempre guardo estos cartones y los voy acumulando en una pila al lado de mi mesa de trabajo en casa. Antes de salir a hacer una entrevista, corto uno de ellos en cinco trozos con unas tijeras, tras lo cual dejo los bordes redondeados. De este modo obtengo un pequeño y sólido pack de escritura de dieciocho por ocho centímetros que puedo guardar y sacar fácilmente del bolsillo de mi americana.
En algunas ocasiones, puedo llegar a embutir un solo trozo en el puño de una camisa y escribir subrepticiamente unas pocas palabras en uno de sus bordes, siempre que considere que el riesgo de que me vean es muy bajo.
Jamás se me ocurriría tomar notas en una habitación llena de gente, sobre todo teniendo cerca a amigos y protectores de Sinatra, aunque ni siquiera me demoro mucho escribiendo en la privacidad que me procuran unos baños. Cuanto hago en estos trozos de cartón es apuntar en formato abreviado un recordatorio de lo que acabo de ver, sentir y pensar.
En el caso de Sinatra:
F.S. taciturno en el bar
F.S. su música envolvente arroja a la gente a la pista de baile
F.S. ¿su voz es un afrodisiaco que se dispersa por el aire?
F.S. letras > multitud de parejas haciendo el amor en coches aparcados, áticos, habitaciones alquiladas, etc.
F.S. ¿Mia le ha dado calabazas esta noche?
Durante mi ausencia, Sinatra y sus amigos, Durocher y Dexter, habían dejado a las rubias en el bar con el guardaespaldas del cantante, Ed Pucci, un antiguo lineman de fútbol americano de ciento trece kilos que había jugado como profesional en Washington, y se habían dirigido a la sala del billar. Allí se habían reunido con unos cincuenta o sesenta jóvenes que, de pie o sentados en taburetes, seguían las partidas de Bola Ocho que se jugaban en dos mesas diferentes.
Una vez me había sumado con discreción a un grupito que estaba junto a la puerta, advertí que Sinatra se había sentado al otro extremo de la sala, con la espalda apoyada en la pared y una copa en la mano. Vestía un traje Oxford de tres piezas, gris, de corte elegante y con un pañuelo en la solapa, cuya americana tenía un forro de seda rojo. Sentado con las piernas cruzadas, calzaba unos zapatos de color burdeos de diseño británico y tan lustrados que hasta las suelas parecían brillar. También me di cuenta de cómo en dos ocasiones se sacaba un pañuelo blanco del bolsillo de la cadera para sonarse la nariz. Luego me enteraría de que estaba resfriado.
Solo él y sus amigos, Dexter y Durocher, llevaban traje y corbata; el resto vestía de manera más informal, aunque las prendas no eran precisamente baratas: jerséis de cachemir, mocasines de Gucci, tejanos a medida y, por descontado, entre las mujeres del club abundaban los pantalones Jax. Aunque todo el mundo parecía cómodo en presencia de Sinatra, con el que habrían coincidido con frecuencia en el pasado, al tiempo que debían estar acostumbrados a tener a famosos como compañeros de club, guardaban una distancia prudencial, conscientes de su naturaleza volátil.
Mientras tanto, Leo Durocher se había adueñado de un palo de billar y comenzado a jugar una partida en una mesa cercana. No tardó en demostrar por qué la prensa lo había descrito con frecuencia como un tiburón de la especialidad, alguien que había crecido jugando al billar y que más tarde, durante sus años en el béisbol profesional, había conseguido incrementar notablemente sus ingresos vaciando los bolsillos de sus compañeros de equipo. A medida que iba embocando las bolas por toda la mesa con gran destreza, Sinatra y Dexter se turnaban a la hora de aplaudirlo y jalearlo. En un momento dado, Sinatra desplazó abruptamente su atención hacia un joven de baja estatura que se encontraba de pie detrás de Durocher, el cual vestía un suéter Shetland de color verde, pantalones de pana marrones, una americana de ante de color tostado y unas botas de caza.
Con el tiempo descubriría que aquel individuo de rasgos angulosos, metro sesenta y cinco de estatura, cabello rubio y gafas cuadradas era Harlan Ellison, un prolífico autor de relatos y guiones de ciencia ficción.
Pero lo que a Sinatra más le llamó la atención de él fueron sus botas.
—¡Ey! –Sinatra le gritó con la voz algo tomada por el resfriado–. ¿Esas botas son italianas?
—No –le contestó Ellison, dándose la vuelta y mirando a Sinatra. La sala se sumió en un repentino silencio.
Durocher, encorvado detrás de su palo, se quedó un momento congelado en esa posición.
—¿Españolas? –preguntó Sinatra.
—No –dijo Ellison.
—¿Inglesas?
—Mira, no lo sé –respondió Ellison en tono impaciente, frunciendo el ceño y dándose la vuelta en dirección a Durocher, un gesto con el que quizá le estuviera pidiendo que intercediera.
Durocher no se movió. Sinatra bajó de su taburete y se acercó a Ellison con andares arrogantes. El sonoro repiqueteo de sus zapatos contra el suelo era el único sonido en la sala.
Sinatra se quedó mirando fijamente a Ellison con una ceja alzada y una sonrisita desafiante.
—¿Buscas problemas? –le preguntó.
Ellison dio un paso al lado.
—Mira, ni siquiera sé por qué me estás hablando.
—No me gusta cómo vistes –le dijo Sinatra.
—Lamento molestarte, pero me visto como me apetece.
Unos murmullos recorrieron la sala y alguien dijo:
—Vamos, Harlan, larguémonos de aquí
Leo Durocher hizo su lanzamiento y respondió:
—Sí, largaos.
Pero Ellison se mantenía impertérrito.
—¿A qué te dedicas? –le preguntó Sinatra.
—Soy fontanero –le dijo Ellison.
—No, no, no lo es –se apresuró a intervenir un joven desde el otro extremo de la mesa–, escribió el guion de The Oscar.
—Ah, sí… –dijo Sinatra–. Bueno, resulta que la he visto y es una mierda de película.
—Qué raro –contestó Ellison–, todavía no la han estrenado.
—Bueno, la he visto y es una mierda de película –repitió Sinatra.
En ese momento, Brad Dexter, visiblemente nervioso e imponente al lado de la pequeña figura de Ellison, dijo:
—Vamos, chaval, no te quiero en esta sala.
—Ey –lo interrumpió Sinatra–, ¿acaso no ves que estoy hablando con este tipo?
Dexter se sintió confundido. Su actitud pegó un cambio radical. Se le suavizó la voz y le dijo a Ellison en lo que sonó casi como una súplica:
—¿Por qué te empeñas en atormentarme?
Toda la escena estaba tomando un giro ridículo y dio la impresión de que Sinatra estaba medio bromeando, quizá su reacción se debiera al aburrimiento o a la desesperación. En cualquier caso, después de unos pocos intercambios más, Harlan Ellison abandonó la sala acompañado de un amigo. Yo me apresuré a seguirlos. Mi interés en Sinatra quedó momentáneamente interrumpido.
Sentí que debía hablar con Ellison. Si no lo abordaba de inmediato, quizá más adelante me resultara difícil echarle el lazo.
Le di un golpecito en el hombro, y tras disculparme por mi intromisión, me presenté y le pregunté si estaría dispuesto a hablar conmigo unos minutos fuera del club.
—Lo siento, ahora debo acudir a otro sitio –me dijo Ellison–. Llámeme mañana.
Me dio su número de teléfono, que apunté en un trozo de cartón: “BR9-1952”.
Después de que Ellison abandonara el club y yo me reincorporara a la mesa de los Hanson, me fijé en que Sinatra, junto con Dexter y Durocher, estaba de nuevo en el bar con las dos rubias y su guardaespaldas. De todos modos, yo me daba por satisfecho: ya había visto suficiente por aquella noche. Estaba ansioso por regresar a toda prisa a la habitación de mi hotel a reunirme con mi Olivetti, mi compañera de viaje portátil, para hacer lo que siempre hacía antes de acostarme cuando tenía un encargo entre manos: coger papel para escribir a máquina y rellenar una, dos o más páginas con las descripciones de lo observado durante la jornada, la gente con la que me había cruzado y las impresiones que me habían causado, poniéndolo en negro sobre blanco mientras seguía fresco en mi cabeza. Empecé escribiendo el día en la parte superior de la primera página (“Jueves, 4 de noviembre de 1965”), el lugar desde el que escribía (“en la habitación 405 del hotel Beverly Wilshire”), y luego transcribí lo que indicaban las notas tomadas en los trozos de cartón: “F. S. taciturno en el bar…”, “FS su música envolvente arroja a la gente a la pista de baile…”, “FS ¿su voz es un afrodisiaco que se dispersa por el aire?…”, “FS > Harlan Ellison”. Acto seguido, me puse a expandir el material y a crear escenas como si fuera un escritor de relatos, aunque sin dejar de recordarme a mí mismo que era un reportero comprometido con la exactitud.
Aunque no había tomado notas en la sala del billar, mientras escribía me sentía confiado de estar reproduciendo con fidelidad el diálogo que había escuchado entre Sinatra y Ellison. Con esto no pretendo sugerir que poseo “una memoria absoluta” –algo que Truman Capote se atribuyó durante el proceso de documentación de A sangre fría–, sino que considero que haberme pasado décadas entrevistando a gente sin la ayuda de una grabadora me ha provisto de una alta capacidad de retención. De todos modos, mi plan era repasarlo todo con Harlan Ellison cuando nos citáramos más adelante, no solo para confirmar y quizá ampliar lo que recordaba, sino también para preguntarle cómo se había sentido ante el comportamiento desafiante de Sinatra. ¿Le sorprendió el encontronazo? ¿Pensó que Sinatra podía soltarle un puñetazo? ¿Arrojarle una bebida?
¿Qué había estado rondándole por la cabeza durante todo ese tiempo? Como reportero, describir lo que mis sujetos piensan siempre me ha interesado tanto como aquello que hacen o dicen. Y también me interesa lo que yo pienso mientras presto atención a los otros. Por ejemplo, ¿qué me pasaba por la mente mientras observaba el humor cambiante de Sinatra? Aquella tarde lo había visto comportarse de un modo agresivo en la sala de billar; pero antes de eso, en el bar, se había mostrado calmado y esquivo. Ni siquiera había reaccionado a la canción ‘In the Wee Small Hours of the Morning’, cuando aquella pieza romántica había atraído a docenas de parejas a la pista de baile. Y mientras yo observaba a los enamorados bailar, pensé que la voz de Sinatra era un afrodisiaco que se dispersaba por el aire –las palabras exactas que anotaría sobre un trozo de cartón en el lavabo de caballeros– e imaginé a aquellos jóvenes abandonando el Daisy para hacer el amor en las camas de sus casas, o en habitaciones alquiladas, o en una docena de otros sitios posibles, todo tipo de lugares, incluso en coches aparcados donde la música de Sinatra fluiría desde radios a las que se les acababa la batería.
No solo imaginé una escena así y la plasmé sobre el papel en un primer borrador, sino que, muchas semanas después, cuando le entregué mi artículo terminado a Harold Hayes, no cabía duda de que sus guías maestras partían de lo mecanografiado en mi Olivetti la noche del 4 de noviembre, en el hotel Beverly Wilshire, aunque de una forma más pulida y completa. ‘In the Wee Small Hours of the Morning’…, como tantos de sus clásicos, una canción que evoca soledad y sensualidad, y que, mezclada con luces tenues, alcohol, nicotina y las necesidades que surgen a altas horas de la noche se convierte en una suerte de afrodisiaco que se dispersa por el aire. No cabe duda de que la letra de esta canción y otras parecidas transmiten un estado de ánimo a millones de personas, hablamos de música que invita a hacer el amor, y no cabe duda de que, a lo largo y ancho de América, se ha hecho mucho el amor a su son: de noche en el interior de los coches, con las baterías languideciendo, en casas de campo junto a lagos, en playas durante agradables tardes veraniegas, en parques recónditos, en áticos exclusivos, en habitaciones amuebladas, en yates, en taxis y en cabañas. En todos aquellos lugares a los que llegaba la música de Sinatra, sus letras arropaban, atraían y vencían la resistencia de las mujeres, cortando el último hilo de inhibición y gratificando los egos masculinos de amantes ingratos. Dos generaciones de hombres se habían beneficiado de sus baladas, por lo que habían contraído con él una deuda eterna, la cual podía llevarlos a odiarlo eternamente. En cualquier caso, aquí estaba él, el hombre en persona, a altas horas de la madrugada, en Beverly Hills, inalcanzable.
Este fragmento pertenece al libro del mismo título que, con traducción de
Antonio Lozano Sagrera, ha publicado Alfaguara.