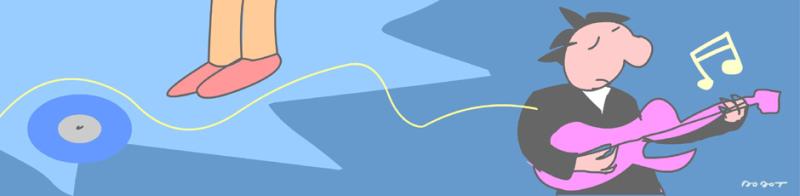

Fue probablemente en los años 30 del siglo XVII cuando Gregorio Allegri, un modesto compositor que había cantado en el coro de la Iglesia del Santo Espíritu de Roma y que ingresó en la capilla papal en tiempos de Urbano VIII, compuso su famoso Miserere.
La obra tuvo tanto éxito, que fue considerada sagrada. Por sagrada, entiendo que quiere decir que llevaba a los oyentes al recogimiento, a la meditación o al éxtasis al escucharla. Por tener una referencia más terrenal que todos podamos comprender, sería algo así como contemplar una tempestad en el mar, las cumbres nevadas desde la cima del Everest, las dunas interminables en el desierto del Sahara o el universo. Esos momentos en los que uno toma conciencia de lo pequeño e insignificante que es.
El caso es que, tal efecto producía escuchar la obra, que se prohibió la reproducción de su partitura y nadie tenía acceso a ella para que sólo pudiera ser escuchada durante los Maitines del jueves y el viernes santo tras los sagrados muros de la Capilla Sixtina.
Por aquellos tiempos, el poder de la Iglesia Católica era hegemónico. Nadie discutía sus dictados ni había gobierno que disputase su poder. Así que, si el Papa había dicho que esa partitura no podía salir de su sagrada celda, era voluntad de Dios que no saliera.
El secreto del Miserere de Allegri estuvo bien guardado durante más de un siglo. Concretamente hasta la Semana Santa de 1770. Aquel año llegó a Roma para asistir a los oficios un joven de 14 años llamado Wolfgang Amadeus Mozart y les desmontó el tinglado. Tras escuchar la obra, abandonó la iglesia y, sin más herramientas que su memoria, un lápiz y un papel, transcribió todos los pasajes de la misma. ¿Quién iba a tener esto previsto? Lo fácil que le resultó al chaval transcribir la partitura y, sin embargo, se ha calculado que un copista, trabajando diez horas diarias, tardaría veinticinco años en transcribir toda su obra. Siempre hay un talón de Aquiles y, gracias al genio más rápido y precoz de la historia de la música, esas melodías sagradas pudieron burlar la vigilancia de su celador.
Hoy, el cuento ha cambiado. La Iglesia Católica, siendo un poder importante, carece de la hegemonía de tiempos pasados. Los gobiernos han conseguido escapar a su control y la institución cada vez encuentra más problemas para que sus feligreses bautizados se conviertan en practicantes de hecho. Aquellas puertas que otrora estuvieron cerradas para que la música no pudiera salir, ahora se abren para que toda la música pueda entrar.
Según he podido leer estos días en la web de la BBC, “Laura Marling”, “Elbow”, “Emmy the Great”, “Show of Hands” son sólo algunos de los artistas que han cambiado los escenarios por los altares para interpretar sus canciones en directo. Las bóvedas de las catedrales de Manchester, Liverpool, Westminster, Winchester, son las nuevas cajas de resonancia del rock, el pop o el “indie”. Los ingresos se destinan a dar servicios a sus ciudades, a obras de caridad o a recuperar algo de los ingresos que se han visto reducidos por la delicada situación económica.
Por lo visto, no ha sido fácil convencer a los feligreses, habitualmente de tendencia conservadora, para celebrar conciertos en estos templos sagrados. Así que se han establecido algunas reglas que intentan evitar letras groseras y estilos excesivamente estridentes para no herir sensibilidades.
La verdad es que a mí me parece una buena idea. Ávidos como estamos de cosas diferentes que nos sorprendan, ¿imagináis a Sus Majestades Satánicas tocando en una catedral? Aunque no les veo cumpliendo con las reglas que exige la etiqueta de conciertos catedralicios.
Si la cosa sigue adelante, creo que todos ganaremos. La Iglesia obtendrá unos ingresos extra, los artistas habrán encontrado un lugar diferente donde conectar con sus seguidores y el público una manera sorprendente de escuchar a sus ídolos. Además, como dice Rogers Govender, deán de la catedral de Manchester, “los conciertos nos permiten atraer a la población más joven a la catedral, que a duras penas vendría por otras razones”.
@Estivigon




