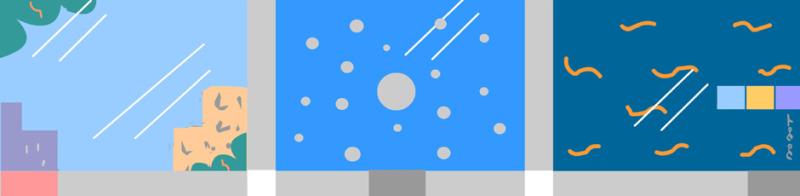
Comenzamos hoy, en la frontera de Junio con Julio, una nueva sección en este blog, que ocupará el presente verano, y que hemos denominado Ciudades de la memoria. La temporada estival es tiempo de viajes. Las vacaciones invitan a alejarse de nuestros lugares de residencia, para afrontar la experiencia aventurera, siempre plagada de nuevas emociones y descubrimientos. Tiempo ha que no se encuentra Faba entre las víctimas de la adicción compulsiva a los viajes, pero no ha sido así siempre. Por eso en estos meses veraniegos, les suministrará a los visitantes de esta Huerta la memoria de sus viajes, por un ramillete de ciudades tanto exóticas como nacionales.
Si lo mejor del viaje es mostrarles las fotos a los amigos y familiares tras el regreso, ¿qué manera más cómoda de viajar puede existir, que retroceder en la memoria por los itinerarios del viajero retirado? No espere encontrar el lector en estas crónicas veraniegas una pequeña guía plagada de recomendaciones y sugerencias, sino sólo una serie de estampas vividas por el autor en algunos lugares que le resultaron excitantes. Faba sólo aspira a despertar la curiosidad y el entretenimiento del lector, ante la atmósfera y el aroma que pueda desprenderse de los hechos y las ciudades evocadas.
Gracias a todos una vez más por la comparecencia, y sólo nos queda desearles:
¡Buen viaje!
DIONISIO EN ESTAMBUL
Por los labios entreabiertos de un coño de oro gigante, se cuela la voz del muhecín en el palacio de Topkapi. Quizás no resulte tan extraordinario este fenómeno, como el viaje en el tiempo que realiza cualquier visitante de Estambul, cuando atraviesa el antiguo y romano hipódromo. Ornamentando el bulevar, conviven en línea recta un obelisco egipcio traído del templo de Karnak en Luxor; una escultura griega en bronce trasladada del templo de Apolo en Delfos, conocida como la columna de las serpientes decapitadas; la Mezquita Azul de Sultanahmed, el rimbonbante cenador que regaló el Emperador de Alemania a su aliado el Sultán turco; la ex-catedral de Santa Sofía de Constantinopla, y el Palacio otomano de Topkapi. Si se cree en la fuerza de la geodesia y en la imponente reverberación de la arquitectura clásica, el hipódromo de Estambul debe ser uno de los ónfalos más poderosos del planeta, como lo fuera Delfos para los griegos. No se puede esperar menos de una ciudad transcontinental: Europa y Asia la soportan.
La última tarde que pasé en la ciudad, hambriento de estambulismo, salí a dar un paseo con la intención de conocer unos baños turcos. Había estado por la mañana navegando por el Bósforo, pasando bajo los puentes colgantes que coronan el estrecho que otrora cruzaran los Argonautas, y oteando las lujosas mansiones que posee la mafia rusa en la orilla opuesta al afrancesado palacio de Dolmabache. Al final de la larga jornada turística, en lugar de quedarme en el hotel descansando, me eché a la calle, dispuesto a descubrir los secretos de ese Estambul, en el que duermen ciudades de todos los tiempos.
Junto a los raíles de un tranvía urbano que atraviesa ciertos barrios antiguos, se extiende un paseo de capiteles gigantes corintios, tirados en el suelo, como si hubieran caído allí mismo hace siglos. En el siguiente cruce de calles, desistí de buscar el hamman lejano -al que seguro ya llegaba tarde- y me dejé arrastrar por inercia hacia la cercana Universidad antigua. La plaza de Beyazid es el enclave más fundamentalista de todo Estambul. Junto a la mezquita del mismo nombre se elevan árboles milenarios y gigantescos, auténticas torres vegetales que compiten en altura y en fervor con los pináculos puntiagudos que rematan todos los minaretes. Por una puerta recoleta -casi puerta falsa, en su humildad- se penetra en el Caravasar de los Coranes, el mercado de los libreros-anticuarios, que en realidad es un apéndice raíz del Gran Bazar. Allí se alberga desde hace siglos, la Madraza más antigua de Estambul, que encierra a su vez un gran Museo de Arte Tipográfico.
En una de las terrazas que se abren en un flanco de la plaza de Beyazid -la más alta de la ciudad- me senté a ver cómo el día se marchaba de Estambul tras el vidrio de una Coca-Cola. Ante mis ojos pululaba esa multitud inquieta que albergan todas las ciudades musulmanas; un auténtico desfile particular de gentes de todas las edades, turbantes y vestimentas. Espontáneamente y sin aviso, se fue elevando en la plaza un mercadillo con puestos de zapatos, de camisas, de toda clase de ropas, de utensilios de aseo y de cocina; cajas de cerillas, coladores, velas, jabones y todo tipo de maquinillas de afeitar y rasuramiento. Los comerciantes aparcaban sus vehículos junto al puesto, y lanzaban cordeles de coche a coche, donde colgaban sus piezas más coloristas y llamativas como reclamo.
En una terracilla alta, contigua a la verja del jardín de la Universidad, (fundada en 1453, año de la conquista turca de la ciudad), se había instalado un carromato estrafalario de apariencia vegetal. Un toldo de palmas trenzadas -verdes y amarillas- protegía del sol a un mostrador forrado de arbustos y ramas, cubierto por bandejas rebosantes de verdura y carne fresca. A un costado de aquella cabaña con ruedas, ardía el fuego en una lata larga y encalada, donde humeaban los alimentos. Tocada con un floral pañuelo, una vieja turca de culo enorme y abundantes pechos, cubiertos por cadenas y colgantes dorados, envolvía panochas de maíz con verduras y pingajos, que apartaba de las brasas con sus propios dedos. Finalmente, y con la eficiencia de una comadrona alimenticia, lo liaba todo en hojas de parra, y entre bromas chispeantes de lujuria y de maldad, lo ponía de golpe en la mano de sus parroquianos, a la par que desataba la vieja sus más podridas risas.
Una turba de chiquillos había invadido la plaza con sus gritos y chillidos. Esa tarde el sol se alejó de Beyazid muy deprisa; más que a ritmo de crepúsculo, lo hizo con resolución de eclipse. Por el cielo oscurecido sólo se sentía el vuelo frenético de los vencejos y su bombardeo de graznidos, estrellándose contra los surtidores de una fuente que cantaba en un cercano jardincillo. La oscuridad era total, y dentro de ella latían cientos de corazones junto al consolador murmullo del agua. Hundida la plaza en sombras, sólo se vislumbraba el minarete blanco de la cercana mezquita.
Del carromato de comidas de la vieja turca se escapó una llamarada tan alta como una cobra de fuego encabritada. Fue entonces cuando me percaté de lo que estaba sucediendo. Aquella vieja harpía del carro de pámpanos no era otro que Dionisio, interpretando su papel de Madre Coraje -telúrica y milenaria- suministrando a sus hijos los gozos de la carne a cambio de ciertas prebendas. ¡Cuánta soldadesca le habrá levantado la falda a Dionisio de madrugada, cuando ya sólo charlan los perros o conversan los mirlos, dándole por culo contra las tapias de cuarteles y cementerios, incrustándole en su cuerpo el fuego que exige el uránico rito. El sacrificio lujurioso del dios loco fue siempre un destino elegido. Abiertos por la risa y alumbrados por las llamas, los dientes de oro de la vieja Dioniso resplandecían como metal en el fuego derritiéndose.
El latigazo de los faros de un coche cavó una trinchera de luz en la tiniebla de la plaza. Parecía que hubieran saltado sobre nosotros los siglos. Algunas músicas distantes acudieron a corregirnos. Poco a poco los mercaderes fueron encendiendo las luces de sus coches, y algunos, que ya se iban marchando, soltaban nuevas serpientes de luz en movimiento, que perforaban la oscuridad de la plaza. Los bulliciosos paseantes proyectaban sombras de gigante sobre los muros del alminar, que crecían y menguaban, como si fueran duendes jugando con la gran torre blanca. Todo era mágico en aquel instante, a pesar de que la música que se oía en la plaza de Beyazid era de George Michael.
Borracho de belleza y tiniebla, no pude seguir por más tiempo en aquel lugar. Eché a caminar hacia el gran Bazar, buscando alejarme cuanto antes de aquella penetrante oscuridad. Había luz en la mezquita de Beyazid, aunque fueran más de las diez de la noche. Por un arco de herradura entré en el patio de las abluciones. Ajena a todo el bullicio exterior, cantaba serena la pila del agua. En lo alto de las escalerillas de entrada, descubrí al vigilante que me observaba cautelosamente. ¿Me dejaría pasar, siendo tan tarde? Sólo tuve que pagarle unas monedas, quitarme las botas, enrollarme a la cintura el pareo azul que me había dado, e ingresar en el firmamento celeste.
El recinto del templo es como el interior de una pompa de piedra, pero piedra de jabón, piedra blanca o escayola, -como en la Alhambra- que puede ser primorosamente tallada. Hay algo enormemente femenino y delicado en la obra de estos fieros guerreros turcos y sus arquitectos encajeros. Aunque al experimentar la devoción que exudan aquellos muros, uno presiente que su fuerza es sólida y perdurable, porque en todas las mezquitas musulmanas se venera al dios de la naturaleza. La ornamentación lo delata. Mirando a fondo las abundantes decoraciones geométricas, se descubren jardines por todas partes. La fortaleza tranquila de la vegetación forma anillos de flores, anillos de estanques, anillos de fuentes, anillos de agua, que acarician y refrescan la mirada, haciendo brotar la fe espontáneamente.
Sobre un palimpsesto de alfombras rojas se alzaban relojes -auténticos carrillones franceses- y librerías de madera -talladas primorosamente- junto a anaqueles de cristal, en los que reposaban los libros sagrados con sus palabras de paz y conocimiento.
Lo que más me hechizó de aquel santo lugar fue una enorme lámpara con cientos de bombillitas, repartidas en círculos concéntricos, que cubrían como un palio encendido todo el recinto del rezo. La exuberancia mística de la música en mi interior encendía mi marcha. Dancé al compás de las cítaras y los címbalos como un derviche por Dios poseído. Los cientos de bombillas me seguían como si fueran constelaciones centrífugas, derramadas hasta formar una galaxia elíptica sobre mi cabeza. Mi emoción borracha se elevaba por los aires, levitando hacia la parte más turca de mis sueños: el cielo ideal y fanático del más luminoso paraíso.




