
Proemio
Springfield y Sarajevo. Mi generación fue criándose entre estas dos ciudades. Una imaginaria y la otra trágicamente real. En la ciudad donde habitan esos humanos amarillos que protagonizan Los Simpsons comenzamos a reconocer un mundo que no entendíamos demasiado bien. En la Sarajevo sitiada, sin embargo, descubrimos una dolorosa realidad que comprendíamos perfectamente. Recibí este encargo hace algún tiempo y nunca supe muy bien cómo plantear la cuestión -incluso perdí el primer borrador, que en nada se parecía a este texto-, hasta que fui consciente de esta geografía generacional entre Springfield y Sarajevo. Pero antes de continuar, se hace necesario un aviso para lectores despistados: no piensen por este inicio y el título del ensayo que voy a pretender balcanizar el análisis de la enseñanza de la historia en España, ni siquiera españolizarlo. Al contrario, tampoco sé exactamente si este ensayo encajará en la petición originaria. Porque, en realidad, esto no es más que una provocación autobiográfica, o egohistórica si nos ponemos académicos.
Declaración de intenciones
La primera vez que tuve clara noción de lo que significaba la conciencia histórica fue durante la guerra de los Balcanes. Esta confidencia no tendría mayor importancia si no fuese porque en mi aprendizaje moral tropecé con dos libros, sencillos y breves, escritos por protagonistas involuntarios de aquella trampa balcánica. Uno es serbio, Dusan Velickovic, y el otro bosnio- herzegovino, Dzevad Karahasan. Y en este caso, el uso del es no deja de ser una burla identitaria. Por lo que mejor será señalar que uno es periodista y el otro escritor. El primero describió con sensibilidad la vida de Belgrado bajo los bombardeos de la OTAN entre la crónica política y las más sencillas anotaciones cotidianas. A estas observaciones las tituló Amor mundi (Editorial del Bronce, Barcelona, 2003), es decir, la idea de amor del y por el mundo como condición de nuestra existencia. Una consideración prestada de La condición humana de Hannah Arendt, pensadora de la que se declara deudor. Entre sus reflexiones, cuando ya Slobodan Milosevic se encontraba sentado ante el Tribunal Internacional de La Haya, señalaba acertadamente que tenía una importancia crucial saber “si la diosa Justicia encontrará su camino entre la culpabilidad y la inocencia individual o colectiva. Porque, al fin y al cabo, cuesta tanto creer que un solo dictador sea el responsable de todo como que toda la nación sea completamente inocente”.
Unas inquietudes sobre la culpabilidad que se entrelazan con las reflexiones de Karahasan en Sarajevo. Diario de un éxodo (Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2005), donde publicó una “carta a un amigo cualquiera” que comenzaba con un duro puñetazo al lector desprevenido: “Vengo de un país devastado. Hace quince años habría considerado esta declaración imposible o, al menos, absurda, al iniciar una conversación sobre literatura, porque me tomaba en serio los diversos formalismos, estructuralismos, constructivismos, deconstructivismos y todos los demás ismos a los que me enfrenté durante mis estudios”. Cuando leí esta obra acababa de descubrir mi vocación profesional e, incluso, comenzaba a dar mis primeros pasos como un auténtico historiador, que entendía, era algo completamente diferente a poseer la licenciatura. Pensé enseguida que yo podría ser ese amigo cualquiera y cada párrafo fue golpeando mi conciencia. Karahasan terminaba su misiva interpelándose sinceramente para poder continuar ejerciendo su trabajo: “¿Cuál es mi responsabilidad en todo esto? ¿Qué es lo que no he hecho y podría haber llevado a cabo para reducir los horrores? ¿Qué he hecho para contribuir a todo esto? Porque soy responsable, soy compañero de toda esta gente, comparto con ellos la lengua y el oficio, a algunos los conozco, así que difícilmente puedo ser del todo inocente”. Una serie de preguntas que me conmovieron, pese a no saber lo autobiográficas que iban a llegar a ser en el futuro.
Vivimos en una democracia para nuestro alivio y la actual situación no es comparable a las diversas experiencias balcánicas. Sin embargo, éstas fueron las primeras páginas que releí cuando me propuse escribir sobre la enseñanza de la historia en la España autonómica. Cuando se habla de la historia y el sistema educativo español autonómico siempre se acaba por centrar la cuestión en lo nacional y las fronteras identitarias. Aunque los historiadores, unos más que otros, hemos ido aprendiendo que somos unos nefastos profetas, temo que la polémica va a seguir dilatándose en el tiempo. Pero mi preocupación va más allá de las querellas presentistas sobre el nacionalismo. En el fondo, se trata de reivindicar una forma de entender la historia y la profesión de historiador. Sé que seré injusto en alguna de mis proposiciones, ya que la problemática podría dar para varias tesis doctorales e implica demasiadas variables. Además, en este texto por su propia naturaleza hay más inquietudes que respuestas.

Beth Dixson/ Corbis
Y en el principio se encontraba la educación
El fracaso del sistema educativo español es un hecho. La educación se ha convertido en una controvertida cuestión de Estado sin el anhelado pacto educativo, entre reformas, derogaciones y aprobaciones. Más allá de los debates sobre si lo que realmente falla es el modelo o la aplicación, tenemos que situarnos en las cifras, como las ofrecidas por el informe PISA, que muestran una realidad preocupante. El fracaso y abandono escolar dejan a España en posiciones comprometidas respecto a algunos de los países de nuestro entorno. Además, tampoco alcanzamos puestos meritorios en conocimiento científico o en comprensión lectora. A todo ello, se suma la creciente conflictividad en las aulas y la impotencia en la que está sumido parte del profesorado. Pero tampoco debemos caer en el complejo del sempiterno fracaso hispano, tan dado a pensar que en este país nunca ha salido algo como debía. En el fondo son legión los que opinan como aquel personaje de Microcosmos de Claudio Magris, que repetía sin cesar: “en el fondo, soy optimista porque las cosas acaban siempre por ir peor que mis oscuras previsiones”. A veces hasta yo me veo representado en él. Sin embargo, vivimos en un país tan raro, o tan normal, como cualquier otro. Ni más, ni menos. Sólo hay que volver la vista a PISA.
En este panorama se debe situar el debate sobre la enseñanza de la historia en la España autonómica. El qué y el cómo se enseña la historia española y autonómica se ha convertido en una bandera que parece sólo interesar para rellenar unos cuantos telediarios y algunas proposiciones políticas. En todo caso, permítanme ser directo en la respuesta que no estarán esperando: ¿cómo se enseña la historia en España? Mal. La respuesta no podía ser otra. En primer lugar, porque el sistema educativo está fallando en todos los ámbitos, y éste no iba a ser distinto. En segundo lugar, porque el presentismo característico de la clase política española también se encuentra en la sociedad civil. Por último, y estrechamente relacionado con lo anterior, la historia que se enseña no tiene como sujeto a las personas, sino a entidades colectivas que terminan por enmudecer al individuo -nación, etnia, clase, religión, etcétera-. Estamos inmersos en este tipo de discurso. Puede sonar extraño, pero esa forma difusa de colectivismo banal se cuela en nuestra manera de pensar y explicar el mundo, aunque no lo pretendamos, en un fenómeno que explicó perfectamente para el nacionalismo Michael Billig hace años. La fuerza de estas narrativas es tan importante que ¡hasta uno mismo se descubre con ramalazos nacionalistas! Lo que considero preocupante para mi salud mental porque pertenezco a la vez a tres identidades que algunos pretenden contrarias entre si: la española, la vasca y la gallega.
Gracias a ello he descubierto que siempre he sido por excelencia el otro, que guardaba en mí todos los estereotipos posibles. Nací en Bilbao, pero viví una década en Galicia. En Orense, como me recordaban constantemente, era un auténtico “chicarrón del Norte”, estereotipo que yo mismo potenciaba considerándome completamente vasco y comprando un breve diccionario euskera-castellano. Cuando regresé adolescente al País Vasco, los demás me descubrieron que en realidad yo era gallego, ya que el acento me delataba. Para ser sinceros, ya antes un chaval me lo había sugerido en un pequeño pueblo riojano, donde pasaba todos mis veranos, haciendo trizas mis endebles señas de identidad, “tú para ser vasco… eres un poco raro, ¿no?”. En la universidad, ya sin aquel acento, continué siendo raro por esa manía tan mía de leer libros en gallego… Creo que esta particular biografía me decantó hacia la historia, ya que terminé por sentirme extranjero en cualquier lado y releyendo a Edmond Jabès, “extranjero, sólo un mundo extranjero podía ser el mío”. Aunque por aquel entonces no sabía que David Lowenthal ya se había referido a la historia como un país extraño en el que el historiador es una especie de exiliado.
Ahora bien, y dejando de lado mis vivencias personales, ¿quiénes son más manipuladores? ¿Los mitos fundacionales del nacionalismo vasco, catalán, gallego o español? En realidad, ¿es más falso el historicismo aranista, la invención del pasado catalán o los mitos de la historia española? Si se sitúa el debate a este nivel sólo nos encontraremos ante el bucle, no precisamente melancólico, del “¡y tú más!”. Y el principal problema no está en dirimir quién tiene más razones para sus reivindicaciones. Todo pasado nacional o particular está lleno de invenciones, más o menos conscientes. Tanto los mitos como las desfiguraciones maniqueas forman parte del juego de la memoria. Ayer, ahora y mañana. El problema empieza cuando se rastrea la legitimación identitaria en la historia o cuando se pretende encontrar vidas ejemplares en un catálogo de biografías de glorias patrias o partidistas, que poco tienen de modelos. Por otro lado, cualquier consejería de educación de cada una de las diferentes comunidades autónomas ha utilizado desde hace décadas la enseñanza histórica para definir su singularidad dentro de España. Y esto lo terminan pagando los alumnos. De hecho, y al contrario de lo que sucede en España, la gran mayoría de los países de la Unión Europea integran la enseñanza patria en un contexto europeo y mundial. Sin ir más lejos, y sólo por poner un ejemplo, yo he llegado a licenciarme en Historia sin haber estudiado la II Guerra Mundial, salvo algunas pinceladas en el bachillerato.

El pecado original
La historia, como disciplina científica, nació en el siglo XIX paralelamente a la construcción de los Estados-nación. La historia sirvió como fábrica de patriotas, o en un ámbito más amplio, de identidad. En estos momentos algunos, incluso historiadores, pretenden que la historia se ponga al servicio de la memoria (a los augures de la excepcionalidad española, habrá que recordarles que este problema se está viviendo en países tan dispares como Corea del Sur, Francia, México, Israel, Venezuela o Rusia). Curiosamente, ya sea la nación o la memoria colectiva, la historia parece que nunca está al servicio de las personas, sino del colectivo. La historiografía lleva décadas convertida para su desgracia en una activa industria de la identidad. Por ello, no es extraño observar el hartazgo de amplias capas de la sociedad hacia la disciplina.
No se puede olvidar que hay razones objetivas que respaldan esta ruptura de confianza de la ciudadanía hacia los historiadores. Las clases de historia en el colegio se suelen definir como un tostón y, además, no son de fiar. Constantemente la pregunta sobrevuela las conversaciones, desde el momento que alguien se entera que tiene a un historiador enfrente, “¿y eso para qué sirve?”. Entonces tengo la convicción de que si la educación fuese educación, y la historia -como otras materias afines- sirviera para algo, no harían falta las polémicas clases de la ciudadanía y nadie debería acabar su paso por la enseñanza secundaria obligatoria dudando de la función de la historia. Por diversas razones, mantengo un contacto directo con alumnos de secundaria y bachillerato. La sensación es que la gran mayoría no sabe exactamente qué es la historia, ni qué utilidad puede tener. Son las consecuencias de temarios sobrecargados y de la propensión a la memorización sin sentido de acontecimientos y fechas. De hecho, el mayor miedo de cualquier alumno de historia es enfrentarse a una hoja en blanco en la que debe comentar un texto, sea cual sea. Puedo asegurar que me he encontrado con semejantes desórdenes temporales que hacen imposible cualquier juicio inteligente. No sólo se rompe con la temporalidad en la que se basa la historia, sino que convierte en una broma de mal gusto la intención de “formar ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus obligaciones para con la sociedad”. Si a esto se le une la incultura generalizada en todo lo relacionado con el conocimiento científico, parece que el ideal de la tercera cultura deberá esperar guardado algún tiempo en el armario.
Sócrates nos enseñó que una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida. Ésa debería ser una de las enseñanzas, porque la historia es compromiso con la experiencia humana. Ponerse en el lugar del otro, pensar como han pensado otros, y no porque sean nuestros antepasados. De hecho, la definición decimonónica de los caracteres nacionales expulsó a grupos, definiéndolos como extranjeros o traidores (a cada cual peor definición), obligando a un profundo exilio exterior o interior. En el siglo XXI, no hay que viajar demasiado, las circunstancias siguen siendo similares. Por eso, el historiador Carlo Ginzburg sorprendió hace años a un entrevistador cuando a la pregunta de qué debería hacer un aspirante a historiador, respondió que leer novelas. La razón era sencilla: proporcionaba y entrenaba la imaginación moral. Es decir, el extrañamiento (imprescindible en este sentido su Ojazos de madera, Península, Barcelona, 2000). No olvidemos que la lectura ofrece toda una serie de impagables habilidades cognitivas. Y, por si fuera poco el motivo anterior, porque la imaginación moral puede arruinar el otro gran peligro educativo, la enseñanza de una literatura cargada de tópicos nacionalistas. En definitiva, llegar a ese extraño país que es el pasado agudiza nuestra forma de empatizar con los demás, e incluso de ser extranjeros de nosotros mismos por momentos. Además, la historia, como otras disciplinas reflexivas, nos enfrenta constantemente ante diversos dilemas morales. Pero no se trata de juzgar, ni de condenar, sino de comprender. Saber desentrañar las razones de nuestros antepasados facilita poder discernir las de nuestros acompañantes. Este intento de comprender ofrece la oportunidad de adquirir experiencias, pero tampoco nos ayudará a encontrar la piedra filosofal que nos salve de los errores. Somos demasiado complejos y contradictorios y, como sostiene el psicólogo Dan Ariely, si hay una forma de ser racional, también hay millones de comportarse irracionalmente.
Compromiso, libertad y responsabilidad
La historia debe ofrecer herramientas para evaluar el falso conocimiento que nos inunda y del que participamos en muchas ocasiones inconscientemente. Porque la historia se compromete a producir conocimiento y nunca contraconocimiento, es decir, aquello que se presenta como conocimiento pero no lo es (Damian Thompson; Los nuevos charlatanes, Crítica, Barcelona, 2009). Resulta inquietante y amenazador que en una época donde la tecnología y la técnica nos permiten evaluar al instante la veracidad o falsedad de afirmaciones sobre ciencia o historia, el contraconocimiento avanza sin remedio y se expande mediante teorías que no resisten la más mínima evaluación empírica. En un capítulo de Los Simpsons la pequeña Lisa, la conciencia bienpensante de Springfield, descubre que el hombre que había fundado la ciudad era un fraude, un pirata de pasado tenebroso. Ella decide luchar contra el historiador local y contra sus convecinos que no quieren escucharla. Al final, consigue la atención de toda la ciudad para desvelar la gran mentira. Sin embargo, al observar las caras ilusionadas de los demás solamente puede argumentar que el pionero Jebediah Springfield fue un hombre genial. Su conciencia le dicta que no puede romper las esperanzas de tantas personas, porque la leyenda les ayuda a ser mejores. Lo que podría parecer una actitud loable, no deja de ser el reflejo de cierta elite intelectual que cree que no todo el mundo tiene las capacidades básicas para comprender. El blanco y el negro nunca pasarán de moda. En cambio, el gris resulta un color aburrido.
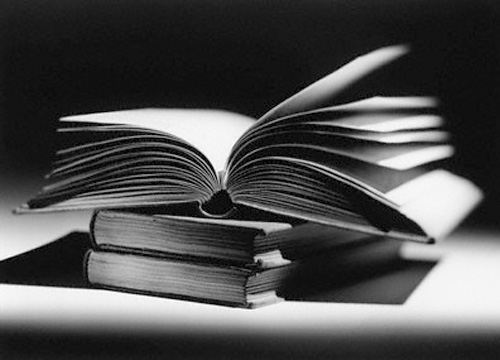
Quizá nos olvidamos que la historia habla de personas y se enseña a personas. Entre la preocupación desmedida por llegar a cumplimentar los contenidos, no importa cómo, y la idea que algunos tienen de esa historia como un instrumento para conocer nuestro pasado, donde el nosotros se convierte en una frontera, quizá quepa otra forma de enseñar historia. Una manera que tenga en cuenta la empatía y, sobre todo, ofrezca las herramientas necesarias para desentrañar las falsedades con las que lidiamos día a día. Sólo así realmente crearemos ciudadanos y ayudaremos al crecimiento y madurez de las personas. Porque “la historia es algo más que la formación del ciudadano. Es construcción, permanentemente inacabada, de la humanidad en cada hombre”, como recordó el historiador Antoine Prost a sus estudiantes en su última lección en la Sorbona.
Sin embargo, otro problema surge en el horizonte: la crítica posmoderna a la existencia de la verdad y de la objetividad del quehacer historiográfico. Ante ellos se deben utilizar las palabras del físico Jorge Wagensberg, “las verdades se descubren, las mentiras se construyen”. Por tanto, perpetuamente intentamos perseguir, como exigencia moral, la verdad para transmitirla, como historiadores y como personas. Aunque el conocimiento historiográfico sea por naturaleza endeble y deba ser constantemente revisado y modificado por nuevas informaciones, no significa que ésta no exista. En esta búsqueda de la verdad debemos tener en cuenta, y no olvidar nunca, las virtudes de la misma, como son la sinceridad, la autenticidad y la precisión (Bernard Williams; Verdad y veracidad. Una aproximación genealógica, Tusquets, Barcelona, 2006). La búsqueda de la verdad nos ofrece libertad y responsabilidad. O en otras palabras, las herramientas suficientes para descubrir a los numerosos charlatanes que juguetean con la verosimilitud. Porque el pasado no es un campo de batalla y la veracidad no depende de pactos, ni legislaciones.
Lejos de todos estos debates, sé que un día cercano mi hermana pequeña me hará la pregunta que tantas veces me han hecho: “¿y para que sirve lo que tú haces?”. No sé si sabré explicárselo, porque hace pocos meses descubrí que yo también conocía, había convivido, compartía lengua y oficio, con alguien capaz de asesinar por fronteras identitarias. Sólo podré intentar mostrarle que su finalidad última es ser sueño en libertad. Como escribió Octavio Paz: “la crítica nos dice que debemos aprender a disolver los ídolos: aprender a disolverlos dentro de nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser aire, sueño en libertad”, una libertad que nunca ha necesitado sinónimos, para adquirir un compromiso moral con los demás y poder hacerme cada día la misma pregunta: ¿cuál es mi responsabilidad en todo esto?



