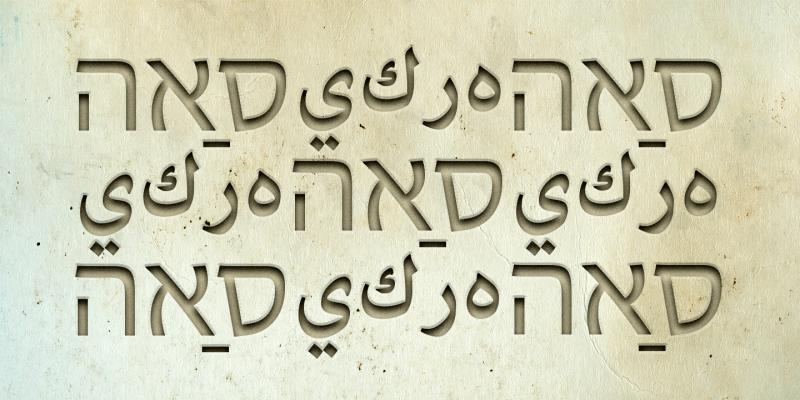
Más que por las frías cifras de muertos y secuestros, el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre conmovió por la impasibilidad con que los terroristas asesinaron a familias enteras –niños, mujeres y ancianos incluidos–, a jóvenes indefensos que asistían a un festival de música tecno y a todos los automovilistas que encontraron en su camino. Aquellos milicianos actuaban como si se hubieran transformado en avatares de un violento videojuego, como si no dispararan contra seres humanos, sino contra sombras inánimes. Era el odio el que los guiaba; y el odio, como es sabido, es experto en despersonalizar al prójimo.
Las autoridades israelíes reclamaron un derecho a la autodefensa, que nadie les niega, pero en su respuesta hay también un deseo de apocalíptica venganza. Un odio a flor de piel, que convierte los bombardeos de Gaza y su castigo colectivo a la población en una suerte de secuencia de película de acción en la que el Ejército se limita a destruir un masivo avispero de terroristas.
Es el odio el que impera. Un odio en el que israelíes y palestinos no se ven como personas dotadas de alma, sino como una amenaza existencial en la que está en juego la supervivencia de sus pueblos. Su vida o la nuestra, parecen decirse, no hay otra alternativa.
Este es el momento en el que el lector puede pensar que el conflicto entre Israel y Palestina es una guerra sin solución. Que ya desde los tiempos en los que Moisés condujo a los hebreos a la Tierra Prometida y Josué entró en guerra con los cananeos, unos y otros estaban condenados al entredegüello. No es mi deseo remontarme tan lejos, ni creo que un periodista tenga derecho a proclamar que hay conflictos sin solución.
Más cerca en el tiempo, Hamás vinculó su ofensiva con la guerra de Yom Kippur, cuyo cincuentenario coincidió con el ataque terrorista. En el imaginario árabe, la contienda de Yom Kippur es ensalzada como una épica victoria sobre Israel. Lo que no deja de ser un mito de escasa base real: puede que esa guerra no la ganaran los israelíes, pero tampoco fue un éxito para los árabes, ni supuso el menor avance para la causa palestina. Sembró, eso sí, el pánico en la sociedad hebrea. El 6 de octubre de 1973, cuando Israel celebraba la fiesta sagrada de Yom Kippur, el Ejército egipcio cruzó el canal de Suez, al tiempo que las tropas sirias asaltaban los Altos del Golán. La ofensiva tomó por sorpresa a los servicios secretos israelíes. La fuerza aérea hebrea perdió un tercio de sus aviones de combate. Por unos momentos pareció que Israel podía caer. Pero el Ejército israelí se sobrepuso, lanzó una acelerada contraofensiva y para el 24 de octubre ya había cercado a las tropas egipcias, amenazaba a El Cairo y tenía a tiro a Damasco. Cuando se impuso el alto el fuego habían muerto unos 2.500 soldados israelíes, unos 7.500 egipcios y unos 3.000 sirios. Puede que las fuerzas armadas hebreas demostraran una vez más su superioridad, pero en Israel la guerra se percibió como un alarmante fracaso. Toda la confianza en sí mismos que les dio su victoria en la guerra de los Seis Días, en 1967, se vino abajo en poco más de dos semanas. Con el tiempo, tanto Egipto como Israel pudieron cantar una palinodia de victoria. Egipto recuperó el Sinaí, que era el principal, si no único, objetivo de Anuar el Sadat en su empeño por emular a Gamal Abdel Nasser, e Israel vio consolidada su seguridad con la firma de un tratado de paz y el reconocimiento del Estado israelí por El Cairo. Los que no ganaron ni un palmo de terreno, ni un ápice en derechos o reconocimiento fueron los palestinos. Ganaron un mito, pero ahí quedó todo.
En su emulación de la ofensiva del Yom Kippur, Hamás buscó internacionalizar el conflicto mediante la apertura de varios frentes. Esperaba que la milicia chií de Hizbolá atacara desde el norte, que Irán se sumara a la fiesta, que la población palestina de Cisjordania se uniera a su lucha, y que las masas árabes se apoderaran de las calles y presionaran a sus gobiernos hasta que estos se alistaran en su yihad, su guerra santa. Puede parecer que algunos de esos objetivos hayan sido medio alcanzados, pero siguen estando muy lejos de lo que esperaba Hamás.
Hizbolá ha disparado sus baterías contra Israel, pero con mucha menos intensidad de la que es capaz. Por el momento, no ha habido esa contienda generalizada con la que soñaba Hamás. La guerra de 2006 entre Israel y Hizbolá fue otra de esas degollinas que no fueron a ninguna parte, nada que no fuese un baño de sangre más en el conflicto. Esa contienda aún pervive en la memoria; y como todos los partidos y milicias de Líbano, Hizbolá ha respetado hasta ahora la línea roja de no precipitar otra guerra civil como la que desgarró el país entre 1975 y 1990. Asunto diferente es que se mantenga el actual estado de guerra de baja intensidad y que esta suba de grado tras una invasión terrestre. Este escenario se da por seguro por todos los actores en conflicto.
Más peliaguda es la implicación de Irán. Estados Unidos ha desplegado dos portaaviones y 135 cazas con el manifiesto propósito de disuadir al régimen de los ayatolás de una eventual intervención. La inmediatez del garrote norteamericano y la inestabilidad interna convertirían la entrada en la guerra de Teherán en una jugada de alto riesgo con la que el régimen se jugaría su supervivencia. Los ayatolás se lo tendrían que pensar dos veces. Ahora bien, sin necesidad de ir tan lejos, Irán ha dado señales de que está dispuesto a mantener vivo el conflicto el mayor tiempo posible. Los ayatolás utilizan la causa palestina para su propio provecho, como hizo el líder egipcio, Nasser, en la década de los 70: para ocultar sus miserias internas, avanzar sus piezas en el tablero internacional, cultivar una cierta épica político-religiosa, crear y expandir mitos en las masas musulmanas y poner en apuros a Estados Unidos y a Arabia Saudí. Todos estos son objetivos para la conveniencia exclusiva del régimen iraní y en nada benefician a la causa palestina. Los ayatolás harán lo posible para que se eternice la guerra, utilizarán a Hizbolá para ofensivas concretas, buscarán involucrar a Rusia y prepararán el terreno para posibles ataques terroristas contra intereses estadounidenses u occidentales, pero sólo hasta el punto en que no se ponga en peligro su permanencia en el poder. ¿En qué beneficiará toda esa geoestrategia internacional iraní a la causa palestina? En nada, solo en causar más dolor y ruina.
Las marchas y manifestaciones contra Israel en los países árabes han dado un par de titulares, pero no han promovido la movilización masiva que esperaba Hamás. Sin ir más lejos, las jornadas de ira y protesta por las caricaturas de Mahoma en 2006 fueron mucho más multitudinarias y coléricas que las de estos días. Podría decirse que han sido más numerosas las manifestaciones en los países occidentales que en los musulmanes. La población árabe está desmovilizada, y no parece que vaya a ser la causa palestina la que la reactive.
En Cisjordania ha habido una obligada protesta, pero nada que ver con lo que esperaba Hamás. En realidad, ha sido Israel el que han descargado su ira contra los palestinos de la zona. En la tragedia que vive la región, la noticia ha pasado inadvertida, pero la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU ha denunciado que, en la semana posterior a la ofensiva de Hamás, al menos 75 palestinos de Cisjordania han muerto en ataques del Ejercito israelí y acciones de represalia de los colonos. Desde entonces no ha habido un solo día de paz en Cisjordania, pero para mal de la población palestina, para nada a favor de Gaza.
Por su parte, los gobiernos árabes han dejado claro que la última de sus intenciones es hacer seguidismo de Hamás, una milicia ligada a los Hermanos Musulmanes, organización que la mayoría de esos gobiernos contemplan como la mayor amenaza a su seguridad. Los estados árabes siempre han utilizado la causa palestina para sus propios intereses, y ahora menos que nunca van a cambiar de actitud.
El objetivo que sí ha cumplido Hamás es abrir las puertas del infierno, a Israel primero y a Palestina después. En sus planes estaba que la respuesta israelí sería despiadada, y que en esta iría incluido un castigo colectivo de la población gazatí. Se suele reiterar que Hamás es una organización islamista. Pero no estaría de más añadir que también es una milicia nihilista, para la cual es válido cualquier sacrificio, propio o ajeno, baño de sangre o conflicto apocalíptico, con tal de avanzar en la destrucción de Israel.
El nihilismo, empero, no es un hongo de generación espontánea. Antes del 7 de octubre, la población israelí vivía en el espejismo de que los palestinos no existían. De que el Muro, los servicios secretos y un bombardeo cada cinco o diez años mantendrían a raya a esa turbia masa de palestinos que se estaban cociendo en su propia salsa. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, soñaba con derivar la democracia israelí hacia un estado iliberal, según el modelo de su homólogo húngaro Víctor Orban, mediante el sometimiento de la Justicia a la mayoría gubernamental. Buena parte de las fuerzas militares más profesionalizadas que vigilaban la frontera con Gaza habían sido trasladadas a Cisjordania para respaldar la ampliación de asentamientos, aumentar la presión sobre los palestinos de la zona, y contentar a los partidos más extremistas que apoyan al gobierno con el objetivo de que se cumplan sus milenaristas visiones bíblicas.
Tampoco existía el conflicto palestino para la oposición, que se centraba en la defensa de un Israel laico y liberal frente a la influencia de los grupos religiosos. La prosperidad económica, por otra parte, había creado el espejismo de vivir en un asentado estado del bienestar. Era como si la población israelí se hubiera autoconvencido de que residía en un país enclavado en mitad de los Alpes. No hay imagen más trágica de esa suicida ilusión que el festival tecno por la paz y el amor celebrado en el desierto de Negev, a cinco kilómetros de la frontera de Gaza, que el 7 de octubre se convirtió en un matadero de adolescentes. “Va a ser muy divertido”, escribieron en las redes los organizadores antes del evento.
A decir verdad, el pueblo israelí no fue el único que se había olvidado de la existencia de los palestinos. El tratado de cooperación que estaban negociando Israel y Arabia Saudí pasaba por encima del conflicto, como lo habían hecho los previos acuerdos alcanzados con Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. Para los palestinos, quedaban un par de piadosos deseos, una inconcreta promesa, un noteolvido. Y listo. Estados Unidos apadrinaba esos llamados Acuerdos de Abraham con el propósito de aislar a Irán: ese era su único objetivo, crear una gran alianza árabe-israelí que convirtiera a Teherán en el paria de la región. Y no hay que ser analista de la CIA para sospechar que los ayatolás utilizarían todos sus peones para frustrar el trato. Por más que el presidente chino, Xi Jinping, presuma de estratega internacional y pacificador de Oriente Medio, Teherán y Riad siguen siendo enemigos a muerte.
Hamás abrió las puertas del infierno y, en veinticuatro horas, se derrumbó el espejismo. Como diría Augusto Monterroso: cuando el mundo despertó, Gaza (el dinosaurio) todavía estaba allí. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué esa persistencia del dinosaurio, sueño tras sueño?
En el trauma posterior a la guerra de Yom Kippur, la sociedad israelí fue galvanizada por dos fuerzas opuestas. Por un lado, un grupo de hombres duros –exmilitares muchos de ellos– y de políticos pragmáticos dieron los primeros pasos para negociar un acuerdo de paz con los palestinos. Por otro, irrumpió un imparable proceso de colonización y creación de asentamientos en los territorios ocupados tras la guerra de los Seis Días. Dos reacciones contradictorias ante una misma percepción de peligro. El ex primer ministro israelí, Isaac Rabin, calificó la negociación en la que comprometió la vida como “la paz de los valientes”. El 4 de noviembre de 1995 Rabin fue asesinado por un ultranacionalista hebreo que creía que los acuerdos de Oslo negaban a los judíos su “herencia bíblica”. Dicho de otra manera, fue asesinado por un fanático atrapado por el miedo. Los atentados de los grupos extremistas palestinos, que no se conformaban con menos que con la destrucción del estado de Israel, hicieron el resto.
Hay un considerable sector de la sociedad israelí que teme más la creación de un Estado palestino que una Palestina gobernada por milicias armadas, habitualmente enfrentadas entre sí. Esa corriente de opinión es la misma que ha alentado la expansión de los asentamientos, con la esperanza de expulsar a los palestinos palmo a palmo, metro a metro, bloque a bloque de edificios. Quizá el mayor error de los acuerdos de Oslo haya sido respaldar ese objetivo, al aceptar que se negociara la paz al mismo tiempo que las colonias ilegales no dejaban de expandirse. El ultranacionalismo religioso sueña con un Gran Israel que recupere las fronteras bíblicas. Con expectativas menos milenaristas, el sector pragmático espera que los asentamientos hagan irreversible la ocupación y que la constante presión militar y colonial termine expulsando a los palestinos. Su sueño es que los árabes de Gaza se integren en Egipto; y los de Cisjordania, en Jordania. Su sueño eterno es que los palestinos acaben esfumándose con el paso del tiempo gracias al levantamiento de muros, el trazado de confinamientos y los hechos consumados.
Ni que decir tiene que Netanyahu pertenece a esta escuela de pensamiento. El vicio nominalista, que divide a la política israelí en una derecha y una izquierda más o menos equiparables con la derecha y la izquierda europeas, es una de las principales fuentes del caos mental que aflige a nuestra clase pensante. Netanyahu no es un político conservador al uso. El historiador Yuval Noah Harari, autor del bestseller Sapiens, lo ha calificado sin más de populista. Este juicio ha molestado a algunos; pero el hecho es que, durante quince años de gobierno, su estrategia ha sido marear y diluir el proceso de paz hasta convertirlo en reliquia del pasado, arrinconar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), ampliar los asentamientos en Cisjordania, olvidarse de Gaza en cuanto dejaba de bombardearla, financiar escuelas ultraortodoxas y promover una reforma judicial para controlar la Justicia que provocó tal descontento que el jefe de Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, llegó a alertarle de que estaba en peligro la cohesión de las fuerzas armadas.
Netanyahu ha puesto todo su celo y astucia, que no es poca, en impedir la creación de un Estado palestino. Por más que la OLP se diga dispuesta a reconocer al Estado israelí, ha ninguneado a al líder de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbás, que hoy luce como un mandatario de cartón, un cero a la izquierda. Abbás no es ninguna lumbrera, y su capacidad de iniciativa es más bien nula. Pero tampoco es Yasir Arafat. No ha cobijado bajo un mismo techo a extremistas y moderados, ni ha cedido terreno a las visiones apocalípticas de Hamás. Y sin embargo Netanyahu no ha dejado de alentar a los colonos de Cisjordania frente a la ANP, al tiempo que en Gaza sellaba una especie de convivencia bélica con Hamás, por la que confiaba la seguridad de Israel al Muro de separación y a los bombardeos de escarmiento desencadendos cada cinco o diez años. Hay un cierto consenso entre analistas europeos y norteamericanos en que el primer ministro israelí, entre bombardeo y bombardeo, ha tratado con más indulgencia a los islamistas de Hamás que a la Autoridad Palestina. Y en que llegó a soñar que Hamás se conformaría con vivir de la caridad de Qatar y las monarquías del Golfo mientras él se ocuparía de neutralizar cualquier intento de la OLP por crear un Estado palestino.
Los portavoces israelíes montaron en cólera contra el secretario general de la ONU por afirmar que los ataques de Hamás “no surgen de la nada”. Puede matizarse si António Guterres debió expresar su opinión en un momento menos caldeado, pero la ira israelí desprende algo de esa rabia un tanto irracional de quien se resiste a asumir sus responsabilidades por los desastres ocasionados al negarse a mirar la realidad de frente. Gaza era un volcán en intermitente estado de erupción, y la estrategia de darle la espalda no parece que haya sido la más prudente. Cuando visité la Franja de Gaza, hace ya más de quince años, mi impresión era que dos millones de personas vivían confinadas en un basurero. Nunca he tenido la menor animadversión hacia Israel, al que siempre he reconocido su derecho a defenderse. Nunca han sido los islamistas –puros reaccionarios– santos de mi devoción. Pero hay realidades que se nos imponen por encima de cualquier juicio o prejuicio. El espacio público de Gaza era una escombrera, sus viviendas no se sabía si estaban a medio construir o a medio destruir, y sus masas de jóvenes desocupados no disponían de más entretenimiento que disparar al cielo sus rifles de asalto y jalear a quienes lo hacían. Después la situación material mejoró gracias a la ayuda de las monarquías del Golfo y a las agencias internacionales, pero el volcán seguía ahí. La frustración y la violencia, como el dinosaurio del sueño, también.
La alternativa del actual gobierno israelí para el futuro de Gaza es el confinamiento sin paliativos. Durante estos días Netanyahu ha dado a entender que Israel ha pecado de exceso de buena voluntad, al permitir que un puñado de gazatíes trabajen en Israel, no poner trabas a las inversiones de las monarquías del Golfo y tolerar incluso la entrada de camiones en la Franja. Tampoco es que haya ido muy allá: el número de gazatíes que trabajaban en Israel era de 20.000 (de una población de 2,2 millones) y el de camiones que entraron en estos años de 67.000, según puntualizó el historiador Uri Kaufman en Foreign Affairs. Todo eso se va a acabar. El mandatario israelí ha advertido que el cierre de Gaza será total, sin fisuras. Amenaza con impedir la distribución de electricidad, hacer cuanto esté en su mano para impedir que llegue la ayuda de los países árabes, reforzar el Muro y ampliar la tierra de nadie que separa a la Franja de la frontera. Otra forma de soñar con que el confinamiento obligará a la población gazatí a esfumarse, a resignarse a buscarse la vida en Egipto o donde buenamente pueda.
Los primeros movimientos militares del Ejército israelí parecían apuntar a que se empujaría a la población de la Franja hacia el paso de Rafah para, acto seguido, subir la presión hasta forzar su huida masiva a Egipto. Pero las autoridades de El Cairo no están dispuestas en absoluto a abrir la frontera, y Estados Unidos ha calificado de pésima esa idea. El éxodo de palestinos ya provocó en el pasado sendas guerras en Jordania y Líbano. La península de Sinaí fue, y sigue siendo, un refugio de yihadistas, y las consecuencias de que un millón de palestinos se instalen en esa zona son imaginables.
Por otro lado, las posibilidades de una paz con Hamás son nulas. Los objetivos de esta milicia nihilista son la destrucción del Estado de Israel, la expulsión de los judíos de la región y el establecimiento de un Estado palestino regido por la sharia, ley islámica. No hay matices.
Así que volvemos a ese punto en el que el lector desalentado se dice: no hay remedio, no hay paz posible para Oriente Medio, seguimos viviendo en la era de Josué y los cananeos. Pero siempre hay analistas inasequibles al desaliento. Ben Rhodes, exviceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha perfilado en The New York Review of Books algunas de las líneas maestras de una posible solución a medio plazo: una campaña militar limitada en el tiempo contra Hamás; la implicación de los países árabes en la estabilización de la zona (el Instituto Político para Oriente Medio con sede en Washington ha aireado la posibilidad de una fuerza de interposición árabe); la búsqueda de un nuevo liderazgo en la Franja (se supone que a cargo de una OLP renovada tras la jubilación de Mahmud Abbás); la reconstrucción económica de la zona, y las garantía de que se negociará la creación de un Estado palestino. En el bando de los optimistas se atisba un horizonte de renovación que pasa por la neutralización de Hamás y la retirada más o menos simultánea de Netanyahu y Abbás. Una repetición de lo ocurrido hace diecinueve años, cuando cayeron Arafat y Ariel Sharón, a quienes se les tenía por obstáculos insalvables para la paz. El problema es que, diecinueve años después, seguimos estando donde estábamos.
Así que, ¿en qué quedamos? ¿hay que encerrar a los optimistas en un asilo para alienados? Bueno también habría que puntualizar un par de datos.
En lo que se refiere a Hamás hay que recordar que hubo un tiempo en el que esta milicia se capilarizaba con la población gazatí. Hoy las cosas han cambiado en la Franja, donde los islamistas no han dejado de perder apoyo popular. Un análisis de Álvaro Vicente y Carola García Calvo para el Instituto Elcano señala: “A tenor de varias encuestas, pese a haber sido realizadas con los constreñimientos impuestos por Hamás, tres cuartas partes de los gazatíes consideran que la administración local es corrupta, mientras que la mitad rechaza la lucha armada como única manera de interacción entre israelíes y palestinos, mostrándose de acuerdo con que se inicien negociaciones para la paz. Además, una mitad de la población palestina se muestra favorable a que los gobiernos árabes asuman un papel más activo en dichas negociaciones, en sintonía con el espíritu de los Acuerdos de Abraham”. Puede que, después de todo, la neutralización de Hamás no sea un sueño imposible.
Son muchos los que creen que Netanyahu es un cadáver político, pero el primer ministro israelí es uno de los estadistas más correosos del planeta. No se cansa de repetir, por activa y por pasiva, que la guerra contra Hamás será larga; y si hay un recurso para perpetuar a un líder (o un régimen) en el poder es una contienda sin conclusión a la vista. A la Unión Soviética, pese a estar clínicamente muerta, le funcionó durante cuarenta y cinco años.
La caída de Netanyahu sería el fin de una era. Pero no está nada claro qué o quién lo sustituiría. El espejismo ha durado muchos años, y el enfrentamiento con la realidad ha sido demasiado brutal como para saber qué hacer con ella.
Podría pensarse que, dado que no hay una solución clara para el conflicto, lo prudente para Europa sería desentenderse y no dejarse enredar en su laberinto. Pero Oriente Medio es la región más volátil del planeta; allí están las principales explotaciones de gas y petróleo; la seguridad en el Mediterráneo nunca quedará garantizada si no se estabiliza la zona; el yihadismo terrorista se nutre del odio y de la frustración generados por el conflicto; y el más nimio problema siempre corre el riesgo de desmadrarse y enredar a Rusia, Irán, Estados Unidos y un rimero de Estados árabes que no terminan de levantar cabeza.
Lo que no parece que vaya a ayudar en la solución del conflicto es la polarización de nuestras sociedades en la defensa visceral de uno u otro bando. No es una cuestión de equidistancia, sino de racionalidad y decoro intelectual. La identificación ideológica de nuestras derechas e izquierdas con israelíes o palestinos va más allá del ridículo. Sería de risa si no fuera porque es una tragedia la que se desarrolla ante nuestros ojos. La derecha española, que clama contra los nacionalismos identitarios, se alinea como un solo hombre con gobiernos ultranacionalistas como el de Netanyahu, que coqueteó con el independentismo catalán y cuyos criterios ideológicos están bastante más cerca de los de Oriol Junqueras o Carles Puigdemont que de los de Antonio Cánovas del Castillo o Antonio Maura. Los mismos dirigentes del Partido Popular que clamaban contra la politización sectaria de la Justicia y el intento de Pedro Sánchez y Podemos de eliminar el consenso en el nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo viajaban a Israel para proclamar su apoyo al mandatario israelí en las mismas fechas en las que este acometía su reforma para poner a los jueces bajo control del Gobierno.
Y lo de la izquierda con el islam y la causa palestina, sean cuales sean los medios empleados, es de traca. Si hay dos mundos contrapuestos es el del islam y nuestra izquierda. El islam es hiperconservador –la mayoría de los árabes también–. Si en algún lugar encaja a la perfección el término patriarcado es en la hipertradicional cultura musulmana, que tiene muchas y grandes virtudes, pero que no son precisamente las más apreciadas por la izquierda. Por no hablar del fanatismo de los islamistas de Hamás y los ayatolás que los protegen, que someten a un régimen de sumisión sin paliativos a las mujeres, persiguen, ahorcan y linchan a los homosexuales, e identifican la tolerancia de costumbres en las democracias liberales con el reino de Satán. ¿Cuándo moverá un dedo la izquierda española a favor de la causa LGTBI en los países musulmanes? ¿Cuándo abogará por la ley del no es no en un foro auspiciado por los Hermanos Musulmanes?
Este equívoco supremo, esta confusión de papeles, esta alineación incondicional con unos u otros no hace más que avivar la llama del odio entre israelíes y palestinos y, de paso, ahondar en nuestra divisiones, a ver si el odio, que es fenómeno contagioso, nos arrastra a todos. Eso sí, con la compensación de brindarnos una ocasión más para apuntarnos a una causa identitaria que alimente nuestra buena conciencia, aumente nuestra carga de prejuicios, nos aleje de la realidad y rebaje el debate intelectual a una soflama para adolescentes.



