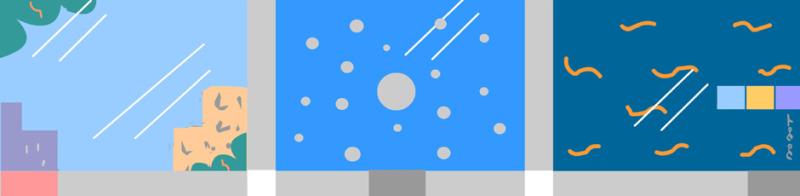
La cúpula de las Termas Király gira lentamente sobre mi cabeza; y fuera, en la calle, la lluvia se estrella sobre su media luna turca de veleta. Oigo una vez más el canto del agua en Budapest. Floto en una piscina octogonal de 36º, con los brazos abiertos y las piernas estiradas: haciéndome el muerto. El agua se va en espiral por el sumidero, y las ondas arrastran mi cuerpo. Como aspa lenta de avión giro con la corriente. El círculo de la cúpula allá arriba se va volviendo cada vez más torbellino del cielo.
Estoy solo; todos se han ido. Tampoco yo debería estar aquí, las termas ya están cerradas. Pero Bela, el vigilante, me adora desde que me conoció, y siempre consigo de él lo que quiero. Además le he prometido los miles de forints que quedan en mi cartera si se marchaba y me permitía pasar la noche en las termas. No quería Bela dejarme su navaja barbera. Le he dicho que mañana temprano cuando él llegue, yo tendría que estar listo y afeitado; que no me podía retrasar porque tenía una cita importante. Pero con este hombre resulta imposible dialogar. Sólo ha accedido, al ofrecerle a cambio mi reloj de oro; él, que me ama, no lo venderá, seguirá funcionando en su muñeca como un corazón: tic-tac, tic-tac…
A Kerim le he pedido que me espere en casa, pero que tuviera paciencia, porque tardaría en llegar.
Todos los que me importan ya se han ido. Ahora Király y yo estamos a solas con el agua. La piscina tarda en vaciarse una hora, más de lo normal. Tiene 400 años, es lógico que se demore. Por la mañana Bela la limpiará.
¿Habrá habido alguna vez aquí, alguien como yo estoy ahora, flotando en estas aguas calientes y negras? Y si lo hubo ¿cómo estaría, vivo o muerto? ¿Habrá sucedido entre estos muros de agua algún crimen pasional? Seguro que sí. Yo mismo que no soy húngaro, recuerdo que hice mi primera visita a las termas para encontrarme con un asesino; aunque de eso hace ya muchos años.
Observo el espacio circular, y del agua en movimiento emergen mojados mis recuerdos.
Cuando yo muera, ¿quién conservará mi memoria del agua?
Nací alemán, en el seno de una familia de anticuarios. Mi madre era húngara y murió ahogada en España; la arrastraron las aguas de una tormenta, cuando paseaba sola por el campo. La noticia de su muerte destrozó mi vida.
Si tras perder a un ser querido se odia todo lo que sigue viviendo, ¿qué no iba a sentir yo por el agua? Me negué a beberla durante mucho tiempo. Tomaba vino en las comidas, y el resto del día zumos de naranja amarga. Tampoco me lavaba; limpiaba mi cuerpo con friegas de leche, y me afeitaba con rasuradora eléctrica. No quería ni siquiera oír hablar del agua. Me sentía tan impotente frente a ella, que lo mejor para mí era evitarla.
La suma de acontecimientos me llevó a reconocer que no iba a ser capaz de aceptar tan dolorosa pérdida. Cuando se nos muere la madre, se queda uno a solas con la muerte: se ha soltado un extremo de la cuerda, y avanzamos ya en el único sentido que nos queda. Me desesperaba el vacío que me dejó su perdida. Resolví tomar posesión de todo lo que de ella quedara con vida en la tierra. Por eso viajé a Budapest, para conocer a su hermana, mi única tía carnal.
Llovía en Budapest a mi llegada. Mi tía y su esposo Henry vinieron a recogerme a la Estación Central. Tan evidente era mi desolación, que me recibieron como a un salvavidas que antes de usarlo hay que salvar. Todo eran parabienes y dulzuras en su hermosa casa de Körút bulevar. Ellos sin hijos, y yo más que huérfano, formamos una improbable combinación familiar.
Mis primeras jornadas húngaras transcurrieron sentado junto a los grandes ventanales de la casa, mirando caer la lluvia; y en ella siempre encontraba al agua. La contemplaba resbalando por los cristales, como el que vigila el rostro de un criminal acechante. Mi tía ponía jarrones con flores en el alféizar para aliviar mi melancolía, pero yo sólo veía en esos altos vasos de cristal al agua estrangulando el tallo de las flores. Me obsesionaba encontrar la forma de liquidarla. ¡Si hubiera podido promulgar grandes sequías!
Pasé mañanas enteras encerrado en Museos huyendo del agua. Aunque más que los cuadros o las esculturas expuestas, me atraían las ventanas. Con la lluvia se deshacía el límite de las cosas y también la mirada; el paisaje se veía a través de una lágrima. El agua caía sobre las terrazas, los jardines, los setos de boj, sobre las estatuas. Todo era estanque y cascadas, canales y acequias espontáneas que rebosaban por las escaleras del parque colina abajo, hasta despeñar su curso en el Danubio. Yo que llegaba a esta ciudad para alejarme de la obsesión de una madre ahogada, me encontraba a todas horas y en todas partes acorralado por el agua.
Por las tardes acudía a los Cafés que tanto engalanan la fama de esta ciudad. Lujosos y palaciegos, se hallaban muy bien iluminados. Lámparas de araña lucían en los techos y su resplandor se mutiplicaba en numerosos espejos; pero a travé de los grandes ventanales se podía comprobar la tiniebla reinante, y cómo la vida continuaba en la plaza bajo los paraguas. Pasaba tardes enteras hipnotizado junto al cristal; y siempre encontraba la misma oscuridad, hija de una lluvia implacable que ahogaba mis menguadas esperanzas de recuperar una vida normal.
Transcurridos unos días, noté que mi tía había intuido la causa real de mi viaje y ponía en cumplirlo todas sus fuerzas. Me preparaba las mismas comidas que ella; cuidaba como mi madre los más exquisitos detalles en las meriendas; e incluso llegó a organizar con mi consentimiento (¿cómo iba a negarle nada?) algunas solemenes cenas a las que invitaba a las jóvenes más hermosas de la ciudad. Decía que yo era demasiado guapo para estar tan solo y que ella conocía a muchachas selectas que estarían dispuestas a acompañarme durante el resto de mis días.
– A tu madre le gustaría saber que en esta casa has recuperado la alegría. Inténtalo, se sentiría orgullosa de nosotros.
Se celebraron las cenas, y aunque puse mi mayor empeño en ser cortés con aquellas señoritas casaderas, creo que mi tía terminó intuyendo hasta dónde llegaba mi interés real por las féminas.
Habían pasado trece días desde mi llegada y no había cesado de llover un solo momento. Una sobremesa que estábamos a solas los dos, mientras el agua se estrellaba contra los adoquines del bulevar, mi tía me habló por primera vez de los baños termales de la ciudad. Más de cien eran los manantiales de agua caliente que la montaña de Buda había regalado a los habitantes de la capital. En torno a ellas se habían construido las termas. Y aunque eran muchas, las más bellas y seguras -siempre según mi tía- eran las del Hotel Gellért; en otras con menos fama y fortuna se juntaba todo tipo de gente nada recomendable.
– Es natural. En unos baños donde todos los hombres andan desnudos ¿cómo va a diferenciarse el bien del mal?, ¿por los culos?
Me dejó anonadado con su locuacidad, aunque (¿sin ella saberlo?) dio en la diana. Esa misma tarde me afané por conocer el Gran Hotel Balneario Gellért. La idea de entrar en el agua me parecía un desafío aconsejable. Había llegado el momento y encontrado el lugar de conocer de cerca al asesino de mi madre.
En el Hotel Gellért (un magnífico edificio imperial inaugurado durante la Primera Gran Guerra,) la arquitectura era una excusa al servicio del agua. Tal vez pueda dar una idea de su suntuosidad, imaginar un Palacio Real con los suelos inundados y sus grandes salones convertidos en estanques.
En el vestíbulo del Géllert una pared de vidrio permitía ver la piscina principal con su famosa columnata y su bóveda acristalada. Unos bañistas con gorros rojos de nadador asomaban sus hombros por encima del ras; jugaban al ajedrez sin abandonar el agua. Sobre un saliente había un hule de cuadros que hacía las veces de tablero. Las fichas replicaban monarquías acuáticas: Neptuno y sus peces peones estaban desnudos en un bando; los caballos eran de mar; las torres acantilados; y la Reina enemiga, una pérfida sirena de cabellos plateados. Estaba claro que había llegado a los dominios del agua, y por lo que veía allí, todos jugaban con ella sin peligro de morir ahogados.
A la entrada de las termas masculinas –se trata de instalaciones diferentes, también las hay de mujeres- me dieron un mandil de lino con largos cordones blancos, para que me lo pusiera al desnudarme. En unas alegres casetas playeras me desvestí. Salí apenas tapado con mi cuadrado de tela colgante dispuesto a enfrentarme a mi fatal enemigo: con ardor guerrero me dirigí de frente al agua.
Cuando penetré en la gran sala de baños, quedé boquiabierto y desarmado. Nunca había estado en un sitio como aquél. Sabía que aquella estampa no la iba a olvidar jamás. Si en los ferrocarriles viajara el agua, el Gellért sería su estación terminal. No era un hotel, ni un balneario, ni tan siquiera un palacio; aquel recinto era un templo sagrado o un espejismo ajeno a los usos del tiempo. Entre tantos cuerpos desnudos se respiraba una devoción ritual; podría estar bañándome en cueros con el ejército de Alejandro en unos baños persas; o con el de Julio César en unos de Egipto. Los violentos soldados vencedores -desde el más humilde palafrenero al más vetusto general- eran conquistados allí por las delicias del agua.
Un gran cielo de cristal iluminaba la vasta estancia. Dos grandes estanques (uno de 34 y otro de 36 grados) ocupaban todo el espacio. Los muros estaban recubiertos por un altísimo zócalo verde oliva rematado con guirnaldas de naranjas. En los extremos, dos fuentes con conchas y angelotes de alabastro vertían sendos chorros de agua sobre las espaldas machacadas de los bañistas. Un gran reloj mural presidía aquel ámbito acuático.
Sin embargo, no era el espacio lo que más deslumbraba en el Gellért, ni tan siquiera el agua, sino el milagro de la luz recuperada. Los cuerpos desnudos se doraban con lo que parecían los últimos rayos de un atardecer veraniego meridional. Aunque el repiqueteo constante sobre el techo recordara que en la calle seguía lloviendo, en las Termas Gellért una batería de focos color ámbar iluminaba el recinto con luz de ocaso. La escena respiraba una belleza artificial, imposible en la vida normal; un lugar así sólo podia vislumbrarse en algunos cuadros antiguos. Tenían las termas un aire oriental, como un edén masculino regido por otras leyes y con otros altares. En nuestra desnudez todos éramos iguales; sólo imperaba la gracia de los cuerpos, las sonrisas y las miradas. La armonía que se respiraba en la terma del Gellert podía relajar al alma más torturada.
Noté que estaba siendo seducido por mi enemigo; y aunque mi rencor se disolvía a grandes brazadas, no estaba dispuesto aún a claudicar sumergiéndome en el agua. Prefería pasear y observar.
Mientras cruzaba la pasarela que separa los dos estanques, sentía caer sobre mí la voluptuosidad de mis compañeros de baño. Me apoyé en una balaustrada para descansar, y descubrí a un hombre moreno, con bigote, sentado en los escalones que bajan al baño. Un chiquillo de siete u ocho años dormitaba entre sus piernas. Había algo conmovedor en aquella paternidad. El hombre ensimismado hacía dibujos con sus dedos sobre la superficie del agua, y el niño -montado a caballo sobre su pelvis- acariciaba el pecho del padre. De tan carnal y apacible aquella imagen me perturbaba. Bajaban los viejos por las escalinatas arrastrando sus barrigas hasta el agua. Tenían a medio tallar las carnes; parecían estatuas sin acabar. Me fascinaba el efecto del tiempo en sus cuerpos. Todo resultaba portentoso bajo aquella luz sobrenatural: el niño, el padre, los viejos… un gran desfile del deseo y del tiempo que se podía contemplar en los relojes de arena de nuestros cuerpos. Todos estábamos en funcionamiento, y sin embargo parecíamos muertos; ¿sería por lo lejana que quedaba de allí la vida convencional?
Sin haberme percatado, el niño llegó hasta mí corriendo, me cogió de la mano y me arrastró escaleras abajo hasta el agua. Quedé sumergido en aquel tibio lago de 36 grados mientras el chiquillo regresaba al lado de su padre. Me sentía al fin sereno con aquella derrota tan esperada.
Cuando por fin sumergí mi cabeza, sentí que en las termas femeninas del otro lado estaba mi madre: hermosa, desnuda, bellísima, entre las mujeres vivas y las muertas; con el pelo flotando suelto como el de una muñeca en una bañera. En el Gellért me reconcilié con el agua. Me di cuenta que la paz no vendría hasta mí a través de la guerra, sino por el armistico acuático.
Sin salir de las termas, decidí trasladar mi residencia a Budapest, donde la vida transcurría siempre a vueltas con el agua. Si mi madre había nacido aquí y además había fenecido en tan líquidas circunstancias, ¿cómo no iba ella a pervivir entre estas aguas, antes que en ningún otro sitio?
¿Quién conservará mi memoria del agua, cuando yo me haya ido?
No tardé en cerrar mi domicilio anterior en Alemania y trasladar todos mis negocios a Budapest. El marido de mi tía me propuso asociarnos como anticuarios (alguna ventaja aportaba tener una única profesión familiar), y me pidió que invirtiera más que capital, el brío propio de mi edad para impulsar de nuevo la empresa. Me quedé a vivir con ellos en la casa de Körút bulevar. Los negocios y la vida hogareña crecían en paz. Mis tíos respetaban mis secretos y yo, aunque pasaba algunas mañanas trabajando, y las tardes todas en las termas, siempre cenaba con ellos. A pesar de lo previsto, mi tía no parecía la más feliz con nuestra sólida situación familiar. Seguía pendiente de que todas mis costumbres maternas permanecieran vivas gracias a ella; y se sentía muy satisfecha (demasiadas veces me lo dijo) de mi presencia en la casa. Aunque yo presentía en sus silencios una tristeza que no alcanzaba a descifrar.
Llevo ya doce frases fuera del agua; debo regresar.
Tener el mar guardado en trozos calientes en las termas, es la más hermosa dote que Budapest ha recibido de la naturaleza; también gracias a eso, me convertí en un incondicional de los baños. En pocos meses había visitado casi todos los establecimientos termales de la ciudad, y en todos ya era conocido como el alemán; mi apostura y mis bizarros caprichos se habían extendido rápidamente por la comunidad homosexual.
Si en mi primera visita a las termas me sentí como transportado a un idílico paraíso, el orden y la claridad del Gellért no se repitió nunca más. En los baños turcos sucesivos que fui conociendo, dominaba -por el contrario- el esplendor de la oscuridad. Había que bajar por empinadas escaleras hasta llegar a las piscinas subterráneas. Caminando desnudo sobre el agua de las pozas desinfectantes, aquellos tortuosos laberintos, el humo y el hedor de las aguas sulfurosas bajo la solemne arquitectura de piedra verdinegra, se me antojaron como una escenografía posible del infierno. Me quedé con este segundo tipo de termas; aunque más tenebrosas, resultaban mucho más suculentas.
Conocí a Bela en los Baños Rac. Deteriorados y reconstruidos a lo largo de cuatro siglos, conservan una elegante cúpula turca que corona una piscina octogonal. Por sucios y abandonados, los Rac furdö me resultaban los más sexuales de toda la ciudad. Cuando me senté dentro del agua de la piscina principal, como un cardumen de peces se me acercaron más de diez viejos. No me miraba ninguno, pero por debajo del agua caliente sus dedos me acariciaban los muslos, el vientre o el miembro voraz. No estaba muy seguro de cómo reaccionar, pero me quedé extasiado dejando que fueran ellos los que actuasen. Dejarse vencer por los viejos es el principio de gozos inimaginables. Los muchos años vividos impulsan sus manos, así son de sabias sus caricias, porque te está amando el tiempo cuando lo hacen ellos. Pasar la tarde en las termas era entrar en un delicioso paraíso prohibido, donde todo era deseo, y en las profundidades, infierno.
Los asuntos del sexo suceden en las termas bajo el agua o tras la niebla del baño turco. La primera vez que entré en uno, sentí que me asfixiaba no con la falta de oxígeno, sino con el fuerte y amargo hedor reinante. Sería por la madera preñada de calor, pero allí olía como a tabaco hervido; mi olfato no tenía registrado ese olor oriental. Al vislumbrar sobre las gradas una madeja de hombres desnudos, a pesar de la pestilencia, cerré la puerta por dentro. Difuminados por el vapor, en lo alto de las gradas se apretujaba una docena de hombres formando un solo cuerpo. Aquel olor repugnante de marmita de bruja me producía nauseas, no podía respirar y me refugié en una esquina con ventanuco. Apoyando mi frente sobre el cristal, descubrí a unos bañistas camino del frigidarium; la idea de un baño en una piscina de agua fría refrescó mis recalentadas entrañas.
Antes de salir, descubrí que a mis pies, dos tipos ocultos por el vapor se revolcaban en el suelo. Un hombre voluminoso y de pelo cano se desgranó del racimo de arriba, y descendió reptando hasta mis caderas. Excitado por el ambiente, permití que me hurgara tras el mandil. Vapor abundante, hombres besándose, olor a podrido, el vidrio en la espalda… dejé que me la mamara. Los labios de aquel hombre maduro me succionaban como dos sanguijuelas formando un anillo alrededor de mi glande. Sé que el viejo podría haber pagado por lo que estaba haciendo, pero se lo consentí en medio del aturdimiento. Bela me había elegido como se desea un regalo que nadie te va a regalar; en esos casos, lo mejor es cogerlo sin preguntar. Bruscamente se la saqué de la boca, porque un amante de su edad no era lo que yo andaba buscando. Al apartarme de una manera tan violenta, Bela sólo tuvo la reacción de besarme las manos con insistencia, como si me pidiera perdón por lo que me había hecho. Me siguió de rodillas besándomelas hasta la puerta.
En el rincón de las duchas había toallas y mandiles tirados bajo los grifos abiertos; anunciaban la sala de reposo cercana. Al pie de la escalera, tendidos en unas camillas altas, viejos y jóvenes dormitaban descansando del masaje del agua; envueltos en sus sábanas blancas como mortajas. Le pedí a un húngaro gordo y rapado, una sábana y me lié con ella. Tumbado boca arriba en mi colchoneta, contemplé la lluvia chocando contra el cristal del techo. Y en un espejo apaisado que había frente a mí, estudié por un rato el cuerpo amortajado de mis compañeros. Los lienzos tan blancos delataban el beso del sueño. Fue tal el relax que sentí, que pasado un tiempo (no sé cuánto), el hombre de la mamada y los besos, me despertó con sus caricias y susurros.
– Da gusto mirarte: ¡eres tan bello! Te has quedado dormido, pero no puedes quedarte. Ya todos se han ido. Tú también debes marcharte.
Los Rac furdö estaban vacíos, los bañistas habían desaparecido, sobre las tumbonas no quedaba nadie y en el espejo sólo vi mi bonita cara asustada. Subí las escaleras envuelto en la sábana como si fuera un fantasma.
Pasaban los años y yo seguía acudiendo a las termas todas las tardes. Y, aunque las seguía alternando, fui acostumbrándome a las Király. Estaban cerca de casa y eran tan frecuentadas que siempre encontraba a alguien de más edad que terminaba adorándome y enseñándome cosas nuevas acerca del agua.
– En las termas, además del baño, lo importante son las caricias -me decían con naturalidad-. No es sexo. Tocarse es bueno para la salud, deshace las tensiones de la lucha diaria.
Por debajo te podían estar masturbando, pero sus cabezas altivas simulaban que sólo se estaban bañando. Mi belleza y mis caprichos en la cama tenían fama, pero jamás estuve con ningún viejo fuera del agua.
Volví a encontrarme con Bela en las termas Király. Aún ejercía como un bañista más; vivía con su hermana, y no necesitaba trabajar por un techo y un pan. Se cruzó conmigo bajo el pasadizo de aguas desinfectantes que conduce a la piscina pequeña, pero no me miró a la cara sino al mandil; parecía dirigirse a ella detrás de la tela. Le decía piropos y fruslerías en húngaro, y le hablaba siempre con mucho cariño. Aunque desde la primera tarde no había vuelto a tenerla, el hombre demostraba no haberla olvidado. Yo puedo atestiguar que ella se ponía orgullosa y trempaba contenta bajo el paño al oír sus pícaras propuestas. Bela era su más entrañable conquista, y anhelaba sentir otra vez sus labios ciñéndola. Pero yo me resistía a entregarme a él nuevamente; par amí, Bela era ya como de la familia.
La piedra verde con que está construida Király, los vapores sulfurosos del agua, y la oscuridad reinante, siempre me han incitado al sueño. Me gustaba tenderme en los bancos de piedra que rodean el estanque octogonal, y contemplar las altas paredes de mármol con sus hornacinas; cerraba los ojos y me sentía una estatua. La cúpula deformaba los sonidos con su resonancia. Se oían más alto las pisadas que las voces; el chapoteo del agua, que las campanillas llamando al masaje. Te dormías entre ruidos desordenados al murmullo de una nana salvaje.
A veces me he despertado viendo cabezas de viejos dentro del agua, contemplándome extasiados: la abertura de mi boca, mis rizos desordenados, mi brazo colgando, mi mano con los dedos abiertos… como si yo -por estar vivo- fuera su mejor espectáculo. Cuando me levantaba para ir a ducharme, crecía una desilusión infantil entre ellos; sólo se quedaban conformes si consentía que acariciasen mis tobillos mientras me ponía los chanclos. Después de tocarme, se llevaban los dedos a sus labios y los besaban con los ojos cerrados. Me despedían con una última mirada y sus cabezas de peces o ranas se alejaban por la superficie del agua.
También tuve cientos de amantes pagados. Me gustaba ser yo quien eligiera, no ser siempre el buscado. El primero fue un chulo rumano en Kiràly. Me había pasado la tarde rechazando hombres mientras un muchacho moreno, agitanado, y con el culo cubierto de vello negro, me miraba insistentemente. Yo estaba acostumbrado a que incluso de su edad se me acercaran, pero el moreno sólo me escrutaba desde lejos. Tenía un amigo precioso, muy joven, con el cuerpo muy blanco; debía ser eslavo: me apetecían los dos juntos. Más tarde, cuando todos se marchaban y yo andaba en la puerta esperando un taxi bajo mi paraguas, se me acercó el del culo velloso a pedirme un cigarrillo. Le ofrecí un superlargo y se echó a reír tocándose la bragueta con una mirada maligna. Cuando se ofreció a acompañarme, le dije que estaría de acuerdo si venía también su amigo. Comprendió rápidamente de quién se trataba, y con una lúbrica sonrisa me estrechó su mano mojada. Se alejó corriendo hasta la parada del autobús y regresó con el eslavo rubiasco. Fumamos los cuerpos toda la tarde en la suite de un viejo hotel imperial. Este anticuario alemán (quizás el hombre más deseado de Budapest en aquellos años) pagó muchas veces por exquisitos tesoros de carne de hombre; pero tras la corrida todos dejaban de pertenecerme; no me importaba, aceptaba las reglas.
Fueron pasando los años sin enredarme con nadie. ¿Para qué quería el amor si acudía a las termas todas las tardes? Por la noche tenía en casa a mis queridos tíos, que me acompañaban y velaban por mí tranquilidad. Me sentía un hombre si no completo, sí al menos, bastante satisfecho. Y además, cuando echaba de menos a mi madre, podía recuperarla sumergiéndome en las aguas calientes de la ciudad. ¿Qué más necesitaba? Los años me iban dando instrumentos para poder construirme una paz pequeñita y amable pero sumamente confortable.
Tomé conciencia de que me iba haciendo viejo una tarde que volví a encontrarme con Bela en las Termas Király, donde había ocmenzado a trabajar como vigilante. Su hermana había muerto, y el viudo y los hijos le habían puesto de patitas en la calle con las mejores palabras. Las termas que siempre le habían acogido, se encargaban ahora de ofrecerle techo y sustento. Bela nunca hablaba conmigo, sólo trataba con mi entrepierna, (como si ella fuera su esposa). Jamás me miraba a la cara, aunque la tuviera bien cerca. Un día escuche que le decía por lo bajito:
– Dile a tu dueño que si nunca le miro es porque se está haciendo viejo muy pronto; y prefiero recordarlo tan hermoso como en los primeros tiempos.
La verdad es que yo había engordado bastante en los últimos años, mientras Bela no había cambiado casi nada. Así, vestido en las termas, podía parecer de mi misma edad.
Murió mi tío un invierno de un ataque de hidropesía. El estigma de la familia seguía extendiéndose. Lamenté mucho su muerte, porque había terminado tomándole mucho cariño. Era un hombre menudo y sereno cuya presencia no se hacía notar, pero si se le prestabas atención derrochaba la bondad de los manantiales. No vi llorar a mi tía al morir su marido. Sólo sé que se colocó en su muñeca derecha el reloj del finado cuando su corazón dejó de latir. Siguió haciendo mi tía la vida de siempre, aunque no todo era igual; parecía como si le rondara por la cabeza algo nuevo y a la vez pendiente, pero que en cualquier caso, pronto habría de resolverse. Esta extraña certeza me impedía dejarla a solas en la casa. Abandoné la tienda, renuncié a las termas, no salía con nadie que no fuera ella. Pasaba con mi tía los días enteros como si temiera perderla. Muchas tardes lluviosas, sin luz en el cielo ni gente en las calles, compartimos el mismo sofá. Ella se sentaba, y yo me tendía con la cabeza apoyada en su halda para que me rascara los cabellos. Con las yemas de sus dedos rascaba entre ellos acariciando la piel escondida de mi cabeza y yo me dormía al run-run de su tacto incesante; como cuando era niño y mi madre me cantaba tristes nanas de agua miestras estaba rascándome. Nunca habíamos alcanzado tanta intimidad aquella mujer y yo como en esas veladas. En la calle seguía lloviendo pero no importaba; parecía que nos habíamos quedado solos en el mundo yo y ella, porque el resto del mundo se había ahogado.
Una noche, como yo temía, acabó mi tía con su vida. Y aunque me limité a respetar su coraje y voluntad, lo cierto es que sufrí mucho con aquellos acontecimientos. La vida en la casa de Körútz bulevar se me hacía sin ella cuesta arriba. Y no es que recayera en la melancolía de aquellos días de mi llegada, en que estrenaba orfandad, sino que esta vez no tenía a quien odiar, y eso no es práctico para el desconsuelo. Siempre alivia pensar, que algo o alguien es el culpable de tu pérdida.
Mi tía se arrojó al Danubio una noche de lluvia desde el puente de Isla Margarita, en plena ciudad. En mi mesa encontré una carta de despedida en la que me explicaba las razones por las que lo había hecho. El asunto venía de lejos, de cuando era niña. La primera vez que pudo asomarse por su propio pie a la barandilla de aquel mismo puente sintió unas enormes ganas de lanzarse al río; no porque le apeteciera, sino porque le pareció imprescindible. Un mediodía de domingo que regresaban ella y mi madre -siendo niñas- de pasear por los jardines de la isla, al llegar al puente -con sólo mirarse- se pusieron de acuerdo en arrojar al río sus muñecas favoritas. Las faldas se les llenaron de aire como a dos paracaídas y tardaron en tocar el agua. La corriente las arrastraba lentamente y al caer boca arriba, se veían sus melenas sueltas como rubias cabelleras de sirenas a la deriva. Navegando juntas por el centro del río, las muñecas debían estar contemplando la ciudad como no lo había hecho nadie. Desde arriba, imaginando lo que verían sus muñecas, las dos hermanas se cogieron fuertemente de la mano para hacer una promesa sin decirse nada. No eran sus muñecas sino ellas mismas las que se alejaban Danubio abajo. Mi madre y mi tía, con los años, acabaron marchándose por el agua.
«Cuando tu madre murió ahogada -me decía literalmente en su carta- lo único que sentí fue envidia; ella lo había conseguido antes que yo. La noticia de su muerte me impresionó, pero al saber la causa quedé trastornada. Hubo noches en que caminé sola hasta el puente de Isla Margarita buscando saltar y reunirme con mi hermana. Salía sin paraguas para llegar mojada y que el peso de mis ropas favoreciera la caída. Y aunque aquel deseo profundo y antiguo me empujaba, el recuerdo de mi pobre Henri me mantenía agarrada firmemente a la baranda. No podía causarle esa desgracia a un hombre tan bueno; se pasaría el resto de su vida buscando su culpa en mi muerte. Así que decidí que cuando él faltara, lo haría sin demora. En esta ciudad ya sabes que es fácil convivir con el agua. Ha sido mi único consuelo y ha aliviado mi espera. Luego, llegaste tú pero mi decisión ya estaba tomada. Espero que estas palabras te revelen cosas nuevas. Tienes derecho a saberlas.
Sólo te pido que no me culpes, y deseo que en ningún momento sufras mi ausencia».
Cuando terminé de leer la carta ya no pensaba en mi tía sino en ella. ¿Habría sido también mi madre capaz de arrojarse a las aguas revueltas de aquella riada española? ¿Decidió sin pensar en mí, ni en las consecuencias que ese acto tendría en mi vida? Podría haberme atormentado con preguntas como ésas el resto de mis días, pero no lo hice. En cierto modo yo también había heredado ese imperioso amor por el agua que sentían las dos hermanas, y elegí comprenderlas.
Junto a la carta había otro sobre más abultado, también con mi nombre. Cuando lo abrí encontré el reloj de oro del tío Henri, con una tarjeta en la que mi tía había escrito que los relojes de pulsera necesitan para funcionar del calor humano y de sus latidos. Por eso me lo dejaba, para que siguiera viviendo en mi pulso el recuerdo de ambos.
El primer día que regresé a las termas, tras su muerte, se levantó en Király una gran tormenta. Había sentido llover muchas veces en esas salas subterráneas, pero nunca retumbar los truenos en tu cuerpo dentro del agua; para mí era una experiencia nueva. Vibraban los mármoles del estanque octogonal. La cúpula estremecía su media naranja de piedra, y los relámpagos se colaban intrépidos por sus claraboyas estrelladas. Todos los bañistas metidos en la piscina intentábamos huir de nuestro nerviosismo con risas tontas y alocadas. Alguno decía que aquel trueno tan fuerte, era dios que estaba peyéndose; y crecía una gran carcajada en el agua. Otros, ante las explosiones reincidentes, se acurrucaban tranquilos en el hombro de sus compañeros como en un lecho; si había que morir, ¿qué mejor muerte que aquélla?. Aunque el peligro era alto, ninguno nos marchamos a casa. La terrible tormenta se había convertido allí dentro en un singular espectáculo. Contemplar las Király a la luz de los rayos era como asistir a una maravillosa sesión de fuegos artificiales en el Averno.
Nadando a perrillo, con su cabeza de estopa fuera del agua, llegó hasta mí un cuerpo joven y claro. Atracó sobre el tonel de mis carnes, como si yo fuese su puerto. Al tenerlo tan cerca, noté que sus ojos azules se derramaban mirándome. Se oyó de nuevo la voz de dios cuando el chiquillo besaba mis ojos con sumo cuidado. Un rayo con forma de estrella nos iluminó, y el muchacho me dijo al oído:
– Eres el viejo más bonito de Budapest; y yo te hago mío.
Llegó el amor y mi hijo en aquel Cupido dorado; los dos en uno solo reunidos. Me dió su mano al salir del agua y no la soltó en toda la tarde; no me habría de dejar nunca más. Kerim ha sido la dicha final de mis días. Cuando salíamos por el pasadizo del gran estanque central, nos cruzamos con Bela que nos venía observando desde hacía rato. Dejó caer una toalla y dirigiéndose al interior del mandil, murmuró de soslayo para que también yo me enterara:
– Ese muchacho os conviene. Os necesita tanto como vosotros a él. No dejará de daros alegrías hasta el último momento.
Lleva trece años Kerim durmiendo conmigo, y antes de perderse en el sueño, siempre acaricia mi espalda. No hemos faltado ni usa sola tarde a las termas. No he querido que sufra conociendo el dolor que me aqueja. Cuando me iban a ingresar en el hospital, le dije que salía de viaje; que aguardara en casa mi regreso. Auqnue hoy esperará más de lo que espera esperar.
Cuando yo muera, ¿quién conservará mi memoria del agua?
A solas quedamos Király y yo con la lluvia. La piscine se vacía cada vez más. Ya asomaron hace rato los escalones verdes de las gradas más altas. En el agua fluyen circulares mis recuerdos, como bocanadas del duermevela de la muerte. Soñamos con lo que tememos, lo que deseamos, o aquello que echamos de menos. Morimos, sin embargo, reviviendo nuestros más felices recuerdos. Mi mejor memoria habita en las termas de Budapest junto al agua, por eso he elegido terminar en una de ellas. ¿Aunque por qué en las Király y no en otras? Tengo razones certeras. Sabía que no podía ser en el Gellért, porque un lugar donde el tiempo es luz, la noche debe ser muerte cerrada. Tampoco me servían las Rac furdö con sus cuatro siglos de deterioro, pasase lo que pasase siempre estarían más muertas que yo. Y de las otras, ya ni me acordaba. Tenía que ser en Király; pero no porque me apeteciera sino porque resultaba imprescindible, como una atracción fatal. Me sumergo en el agua para aliviar mi dolor. Este último ataque ha sido espingardo. Mi cuerpo se extiende hasta las ocho aristas de la piscina y se tensa como la piel de un pandero; el agua, debajo, es como el fuego que va a hacerlo estallar. Sólo el estanque sulfuroso de Király amortigua mis males. Si estuvieran en venta, compraría estas termas.
Esquivo el dolor, salgo y respiro. Al instante regresa obsesivo el tema de siempre: lo pronto que me ha alcanzado esta enfermedad mortal. (Cuando no me duele pienso en ella y cuando me viene, no puedo pensar.) ¡Demasiado pronto! insisto amargamente. Me he quejado a diario tantas veces de lo mismo. Pero la solución ya está en marcha; sólo queda esperar.
Se llevó la corriente a mi madre; a mi tía después. ¿Cómo no iba a terminar yo siguiéndolas?
Me he buscado un cómplice a la hora de partir: la navaja de Bela me ayudó a abrir mis venas. Llevo casi una hora desangrándome en esta gran bañera. (Si he vertido mi sangre en ella, ¿reviviré al tragarla otra vez?). Quiero gastar mis últimas fuerzas en hundir mi cabeza en el agua que queda para ahogarme. No quiero quedarme vivo y varado en el fondo, como una ballena descarriada que muere en la arena bajo su propio peso. Necesito descansar.
Ahora sí que se han ido todos, hasta mis recuerdos.
El estanque se desagua.
La corriente me arrastra en círculos lentos.
El suelo se acerca;
las gradas se han hecho muy altas.
El reloj da las dos
en la sala de piedra.
Las dos de la madrugada
oigo en las campanas
de la catedral de San Matías,
y en las del Parlamento.
También suenan
las de Halász bástya,
y las del Castillo, a lo lejos.
Renacen las horas mojadas.
Estoy desnudo frente a la muerte,
en la vida me tapaba con el agua.
Todo se acaba, hasta ella por el desagüe se escapa.
En los momentos definitivos no quedan aliados.
¿Será esto la muerte?
Antes de perder la cabeza
quiero oír la ciudad.
Afino el oído:
Percibo que sigue lloviendo.
El viento agita la veleta,
esa media luna turca
que de noche y de día
corona la cúpula.
Da vueltas y vueltas
la cúpula borracha
siguiendo su giro;
y en el fondo de este pozo rojo,
el remolino de una ola final
nos arranca de la vida.
A la mañana siguiente, aunque seguía lloviendo, el sol salía por ratos. Cuando Bela el vigilante abrió el establecimiento, lo primero que hizo fue ir a buscar al alemán. Se dirigió al vestuario, y al abrir su cabina con la llave maestra, encontró las ropas intactas del hombre. Sacó la cartera y cogió todos los billetes que quedaban. No estaba Bela robando, sólo tomaba lo acordado.
Bajó hasta la piscina encendiendo las luces de todas las salas. Sus chanclos de madera resonaron al bajar la empinada escalera. Al salir del pasadizo, no dio crédito a lo que estaba viendo. La piscina estaba teñida de rojo, las gradas manchadas de sangre, y en el suelo del fondo yacía el cuerpo desnudo y abotargado del alemán; junto a su cabeza, un reguero de púrpura dibujaba una espiral con su centro en el sumidero.
Por más que la buscó, no encontró Bela su navaja barbera; debía haberse escurrido por el desagüe. Cuando ascendió el cadáver del fondo, lo tendió sobre uno de los bancos de mármol y observó los cortes en los brazos. Unos rayos de sol infiltrados por las claraboyas iluminaron la cara del muerto. Bela se sentó a sus pies y se quedó extasiado contemplándolo:
– Da gusto mirarlo. Más que muerto, parece que esté jugando a soñar.
Ablandado su amor, reparó en la escondida. Levantó el mandil para contemplar por última vez a su amada; pero, al ir a besarla, al tenerla de nuevo tan cerca, Bela no pudo evitar el impulso: la arrancó de cuajo con sus propias manos. Ahora que él alemán había muerto, aquel miembro amado y viril era suyo y de nadie más. Le quitó el mandil al difunto para doblarlo, y con gran boato depositó a su amada sobre la tela granate como si se tratara del trono de una reina. Feliz, contento y canturreando, Bela abrió los caños de agua para que el estanque se fuera llenando. Regresó a por ella, y junto al estrepitoso ruido del agua, la levantó en el aire para que la alumbraran los rayos de sol matinal. Con su tesoro en alto como si fuera una ofrenda, dio la vuelta entera a la piscina octogonal, y se alejó en procesión por todas las termas, chancleteando y entonando una solemne marcha nupcial.
Juan Antonio Vizcaíno **
* Estos Cuentos Singulares que se publican en este blog, fueron escritos por Julio José de Faba entre 1996 y 1998. El hecho de permanecer inéditos en España (donde fueron escritos), nos impulsa a ofrecérselos al lector como lectura veraniega, cortesía de Fronterad.
* * Por último, señalar que estos cuentos aparecen firmados por Juan Antonio Vizcaíno, seudónimo que utilizaba Julio José de Faba por aquellos años, en su producción de literatura fantástica.




