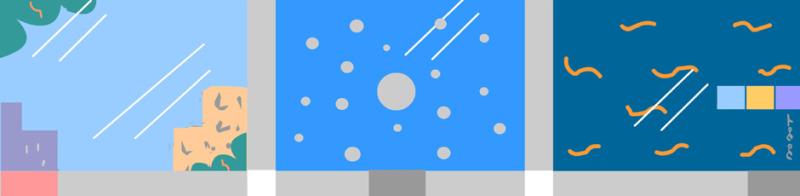
Sobre la última planta del edificio en construcción, el coronel húngaro sintió calor. Se quitó el casco de corcho en el que lucían todas sus insignias resplandecientes; se pasó la mano por la nuca; jugó con las puntas de su bigote, y volvió a entregarse de lleno a sus cálculos.
Llevaba cuarenta y cinco años trabajando como arquitecto del Patronato de viviendas militares, pero hoy volvía a ser un día importante: bajo el sol implacable de Julio alcanzarían la cúspide de su nueva obra. El grueso coronel medía las distancias sobre los planos con un poderoso compás de platino, regalo del Gran Mariscal Prutieff en reconocimiento a los brillantes servicios prestados a la patria. El coronel nunca se separaba de su compás, hablaba con él como si fuera el único que lo comprendiera. Era su talismán, su amigo y una varita de mando para dar órdenes y levantar mundos; el cetro de dos puntas de un rey de los cimientos y los tejados. Sus agrimensores movían de lugar -cada vez que él lo indicaba a golpe de compás- las altas varas de metal en las que el coronel leía alturas y distancias. Uno de los méritos que se le reconocían al militar era su presencia a pie de obra en los momentos trascendentales de la construcción.
Con los años el coronel se había convertido en una fuerza viva de Budapest. Incluso el Ayuntamiento, a pesar de tener sus propios arquitectos municipales, nunca daba luz verde a unas obras públicas sin la aquiescencia del Coronel Constructor, como todos le conocían en la capital. A punto de cumplir setenta años, Giulasi Zoltán era un venerable de la ciudad. Trabajar a su lado era un orgullo para sus soldados y colaboradores más directos. Aunque ninguno ignorara de quién se trataba, con él se dejaban de lado las jerarquías.
– Cada uno tiene su misión en una obra; la mía es conseguir que vosotros cumpláis perfectamente la vuestra. Así alcanzaremos la única meta importante: levantar el edificio -con palabras como éstas solía arengar a sus soldados-.
El humor del coronel era bueno a pesar del calor. Por eso a nadie le extrañaba que en la azotea sonase un transistor una animada melodía húngara cantada por una mujer. Los sudorosos agrimensores se habían colocado aproximadamente en el centro de la azotea, según las indicaciones de su jefe. La medición final que el coronel constructor estaba realizando con su compás de platino iba a determinar el punto exacto donde habría de alzarse el gran pararrayos de la futura Residencia de Jefes y oficiales del ejército magiar. Todos los que participaban en la construcción, subirían para presenciar el izado de la bandera tricolor, y celebrar así que la obra había alcanzado su cumbre.
Tendido en el suelo de la azotea, el gran pararrayos de acero y titanio -de unos diez metros de altura- esperaba a ser elevado; reflejaba los rayos de sol en los ojos de los constructores.
Cuando los campanarios cercanos dieron las doce, el coronel trazó un vigoroso arco con el compás en el aire, llamando a su ordenanza. Era un muchacho rubito, robusto (aunque de escasa estatura), con un gran cuello de toro y unos ojos graciosos y saltimbanquis, al que le gustaba que le llamaran Paolo. El joven -siempre tres pasos detrás del coronel- se acercó hasta él y -con toda ceremonia- le entregó una copa de licor helado que el militar bebió de un solo trago. Acto seguido abrió una banqueta de aluminio para que el coronel se sentara; desdobló un gran pañuelo blanco, y con él le secó al militar la frente, el cuello y la cara. A continuación, libró cejas, bigote y labios, de sus gotas, con un fino pañuelito negro. Y finalmente, usó una toalla empapada en agua fría para refrescar los hirsutos cabellos del hombre. Lo peinó con su peine de oro, y le colocó sus gafas de sol favoritas: unos lentes de aviador con montura metálica. Cuando Paolo dio por concluida la ablución de campaña, se cuadró frente a él, haciendo sonar fuertemente los tacones de sus botas; y esperó firme y con la cabeza en alto, por si le ordenaba alguna otra cosa.
A través de los lentes oscuros, Paolo parecía de metal a los ojos del coronel. Giulasi Zoltán contempló con deleite aceitoso al muchacho que un día había encontrado en unas termas, y al que rescató para los Batallones de Construcción del Ejército, nombrándolo su ordenanza personal; algo que no habría hecho por ninguno de sus dos hijos. Tomando un largo, profundo y sabroso trago de su copa, el coronel estudió concupiscentemente al muchacho.
– Rostro perlado; brazos brillantes; cuello de metal; ése es el panorama, -concluyó el militar-.
Sobre el uniforme color arena del soldado, unas manchas oscuras en el vientre y las axilas delataban sus cotas más húmedas. Cerrando el compás, mandó el coronel acercarse a Paolo; y, cuando el chico estuvo a su alcance, con las uñas de sus gruesos dedos velludos, comenzó a golpearle los botones de la camisa. Los abrió con la precisión de uno de sus cálculos, y restregó la toalla fría contra el vientre del muchacho. Mientras le frotaba la barriga, su dedo corazón, le escarbó a fondo el ombligo. Paolo contrajo sus rubios abdominales ante el latigazo de frío, y una expresión de dolor se expandió hasta su rostro haciéndole cerrar con fuerza los ojos.
Cuando Giulasi Zoltán arrastró la toalla hasta sus sobacos, Paolo ni gesticuló; su cerebro ya se había congelado. Una honda sonrisa fue naciendo en la faz luminosa del muchacho, mientras el coronel apretaba. Del transistor llegaba una canción romántica que Paolo solía bailar con su novia algunos sábados a orillas del Danubio. Embriagado por la música, sus recuerdos del río y la refrescante devoción que le estaba profesando el coronel, Paolo se dejó llevar por sus caricias como un pez al que arrastra la corriente. Cuando el coronel cubrió la cara sudorosa del muchacho con el pañuelito negro, una nube comenzó a tapar el sol. Lo ajustaba sobre sus facciones con delicadeza, ayudado por la yema de sus dedos; como si aplicara arcilla al rostro para conseguir una máscara. Los pómulos se iban marcando bajo la tela negra; y las cuencas de sus ojos dibujaron, una, el perfil de un lago; y la otra, un cráter de arena. Las nubes cubrieron el sol y se quedó todo oscuro. Tomó las manos de Paolo y las besó largamente, dedo a dedo, falange a falange; y con la lengua le lamió las puntas despidiéndose -una a una- de las uñas del soldado.
Para Giulasi Zoltan, Paolo era una alegría de la vida. Se sentía satisfecho acariciando al chico, tanto por la naturalidad con que éste recibía sus cariños; como por la indiferencia que mostraban sus soldados. El placer que Paolo podía suministrar al coronel era -a sus ojos- similar al que le hubiera podido darle un cigarrillo en caso de que el militar hubiese fumado. Apartó de golpe el pañuelo, y al ver la cara extasiada del muchacho le pinchó con el compás en los muslos para que se despertara. El chico gritó y saltó, mientras Giulasi Zoltán liberaba su feliz carcajada.
La sensualidad seguía siendo el secreto de su juventud perenne. Su permanente energía -admirada por todos en un hombre de su edad- se basaba en el efecto seductor de su risa y en las respuestas certeras que le daban los cuerpos que a diario tuteaba. Algunos vetustos generales habían considerado siempre demasiado peligrosos los vericuetos sexuales por los que el Coronel Constructor había discurrido en su larga y pública carrera. Para su moral castrense, una figura tan relevante como él debía dar un ejemplo más digno al pueblo. Nunca se atuvo a sus advertencias, la fuerza de su fama le hacía arrogante. Sabía que tenía muchos enemigos en las comunidades más influyentes de Buda y de Pest, pero el pueblo era patrimonio suyo. Lo trataban como a un monarca de la convivencia, al que muchos debían el techo de sus casas; y pocos eran los que podían lamentarse de no haberle saludado con un beso, aunque hubiera sido una sola vez.
El emplazamiento del pararrayos ya había sido marcado con una equis de carbón dibujada por el coronel al dictado de sus cálculos. Bajo un sol cargado de electricidad los soldados perforaban el suelo para preparar el anclaje de la gran mole del pararrayos. Otros, iban enganchando los brillantes vientos de acero que lo mantendrían en pie desafiando las tormentas venideras de los próximos cien años. Avisados los obreros de las plantas inferiores de que el pararrayos iba a ser izado de inmediato, comenzaban a llegar a la azotea. Por la solemnidad de sus andares, parecía que iban a misa. Paolo se abrió paso entre ellos con sus ojos chispeantes. Portaba una bandeja de plata con la banderita verde, blanca y roja de Hungría, que el coronel izaría al final.
Como un circo que se prepara a elevar sus lonas sobre la estructura de hierro; o un globo aerostático que preñado de calor inicia el vuelo, el pararrayos comenzó a elevarse impulsado por la suave tracción de los hombres desplegados a su alrededor. La ascensión emocionaba al coronel; lo veía como un poderoso elefante que se levanta del suelo dejando huérfana la tierra.
Poco antes de que el pararrayos alcanzase la vertical, un violento fallo en uno de los tensores lo hizo tambalearse peligrosamente sobre las cabezas de todos los presentes. Los gritos y tirones de los soldados del lado contrario, lo tuvieron un momento suspendido en un dramático equilibrio, que amenazaba la vida de todos. El coronel, en el filo de la azotea, perdió su sonrisa; el espejismo veloz de su propia muerte cruzó fugazmente por su imaginación. ¿Cómo era posible que aquello estuviera sucediendo? Giulasi Zoltán jamás había errado un cálculo importante en sus cuarenta y cinco años de arquitecto. Nunca una obra suya se había malogrado. ¿Qué estaba entonces ocurriendo? Pronto descubrió la causa: un soldado asustado y lloroso había soltado su viento para observar, las heridas que el cable había dejado en sus manos. El coronel se fue contra él blandiendo el compás en alto, furioso como una fiera.
– ¡Tira, tira; maldito, tira! -le gritaba, a la par que le iba clavando el compás por las nalgas y las piernas-.
El soldado, con las manos sangrando, volvió a tirar del cable como un autómata mientras duraron los pinchazos.
Cuando, por fin, el pararrayos se detuvo en su posición definitiva, cuatro militares saltaron sobre su base y con grandes tuercas y tenazas lo atornillaron al suelo. Los vientos fueron tendidos hasta su punto de sujeción; y el sol, que había vuelto a salir, hizo resplandecer el pararrayos recien nacido como una corona de mercurio sobre el porvenir. Todos los soldados reunidos en la azotea aplaudieron y lanzaron sus gorras el aire. Entre tanto, Paolo trepaba por la pequeña escalerilla hacia la cumbre del pararrayos, donde engancharía el riel de la bandera. Desde lo alto, vio a todos a vista de pájaro, casi a vista de sol, pues era éste quien hacía proyectar a la torre de acero y titanio aquella poderosa sombra que apuntaba al coronel. Giulasi Zoltán había regresado hasta el borde de la azotea para contemplar mejor la magnificencia de su obra. Aunque el sol le deslumbraba, el cuerpo de Paolo allí arriba, producía la sombra suficiente como para contemplar la radiante silueta del pararrayos.
Al tiempo que los soldados descorchaban sus botellas, el coronel extraía con las puntas del compás el tapón de la suya, un excelente vino magiar con el que se disponía a brindar por su nueva proeza arquitectónica. Antes de hacerlo, notó que se había vuelto a ocultar el sol. Por eso, pudo ver perfectamente la cara de su ordenanza, cuando le gritó:
– ¡Paolo, esta vez no pondremos bandera; te dejaremos a ti ahí arriba!; es una idea mucho mejor. Serás la más hermosa veleta que haya tenido nunca un edificio. Yo mismo me trasladaré a vivir a esta Residencia para verlo todos los días; tenlo por seguro. Y se echó a reír a carcajadas. Los soldados rieron con ganas por la suerte de Paolo; pero el coronel los cortó, replicándoles con dureza:
– ¡Que no se ría nadie! No es una broma. Paolo, no bajará de ahí hasta que yo se le mande. ¿Entendido? ¡Es una orden!
Paolo hacía aspavientos con todo el cuerpo en señal de protesta, sin atreverse a bajar. El coronel muy animado bebía en el borde de la azotea; lo inspeccionaba todo -entre trago y trago- a través del ángulo de su compás. Los sollozos del muchacho galvanizado hicieron abrirse las nubes, dando paso a un sol devastador. Pero a Giulasi Zoltán no le importó, el pequeño Paolo seguía allí arriba proyectando con su cuerpo la sombra suficiente para ocultar sus ojos del sol. El coronel levantó hacia él su compás abierto en uve de victoria; y en la otra mano, su botella de excelente vino magyar, con la que brindó por el futuro de su veleta-soldado. Viéndose en un gesto tan impostado, se desató su risa bárbara. Paolo, confiado ante el alegre ánimo que mostraba su superior, intentó bajar un tramo. Bastaron tres escalones para que el sol cegara los ojos del coronel; y con los brazos en alto como estaba, perdiera el equilibrio. La víctima sólo alcanzó a ver cómo todos sus soldados corrían hacia él, con las botellas en alto y el espanto en las caras.
El coronel Giulasi Zoltan cayó al vacío sin que nadie pudiera impedirlo. Se hizo un silencio mortal hasta que escucharon el golpe del cuerpo, chocando seis pisos más abajo contra la tierra. Todos a una, sin atreverse a respirar, se asomaron al borde con más miedo que respeto, y a punto estuvieron de caer tras él, cuando vieron al coronel levantarse del suelo, y echar a correr con su gran compás en alto, exclamando furibundo hacia el cielo:
– ¡Paolo! ¿Qué me has hecho Paolo? ¡Ahora mismo se lo vas a explicar al compás!
Todos los allí presentes supieron que el coronel Giulasi Zoltán no había muerto como consecuencia de la caída; pues una vez en el suelo, le habían visto ponerse en pie, caminar, gritar, correr, tropezar con un tablón, caer de nuevo a tierra y no volver a levantarse. Cuando los soldados llegaron hasta él, al darle la vuelta al cuerpo sintieron ganas de salir corriendo, aunque ninguno pudo hacerlo. Sus estómagos sufrieron por ellos, contrayéndose con un dolor tan profundo que los dejó inmovilizados.
– ¡Dios! ¡Sí, hay Dios! -exclamaban aterrorizados-.
Por el centro de los ojos abiertos del coronel asomaban las puntas ensangrentadas de su compás de platino. Le había entrado por la garganta con un ángulo de más o menos treinta grados, y atravesando el cielo del paladar, las implacables puntas habían vuelto a salir por sus blandas pupilas de muerto. Más repelente que los finos ríos de sangre que caían por sus mejillas incrédulas, era el maligno brillo rojizo con que resplandecían bajo el sol, las puntas del compás asesino.
Horrorizados, los soldados huyeron sin poder resistir tal manifestación de la cólera divina.
Arriba, Paolo que no sabía del todo lo que había sucedido, lloraba abrazado a la cumbre del pararrayos. Y aunque esa misma tarde se desató una fortísima tormenta de verano, nada ni nadie pudieron hacerlo bajar. Durante toda la noche, en el transistor olvidado de los albañiles no dejó de sonar una alegre melodía de violines húngaros.
Juan Antonio Vizcaíno **
* Estos Cuentos Singulares que se publican en este blog, fueron escritos por Julio José de Faba entre 1996 y 1998. El hecho de permanecer inéditos en España (donde fueron escritos), nos impulsa hoy a ofrecérselos al lector como lectura veraniega, cortesía de Fronterad.
* * Por último, señalar que estos cuentos aparecen firmados por Juan Antonio Vizcaíno, seudónimo que utilizaba Julio José de Faba por aquellos años, en su producción de literatura fantástica.




