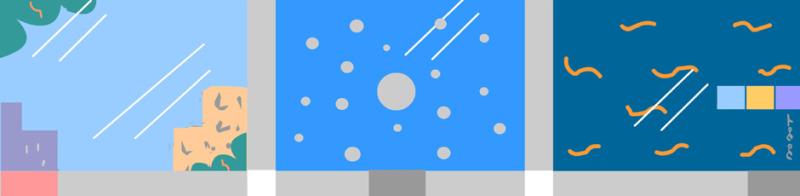
JUNIO
El chico del Banco tiene un dedo monstruoso en la mano izquierda. Se trata de un joven con un cuerpo robusto, bien modulado por la edad -unos 24 años-, y unas facciones peculiares y armoniosas. Su cabello negro, abundante y firmemente engominado, hace que su cabeza parezca esculpida en piedra. Sus ojos -grandes y bien dibujados- viven en continua alarma. Hay ojos negros conscientes de sí mismos, y ojos negros que no saben que lo son; los primeros son veneno puro, los segundos cautivan por su candor. Así son los ojos del chico del Banco: hechiceros a pesar de sí mismos.
Sobre su cuello de toro emerge poderosa la cabeza. Si se la mira continuamente, toda su piel trasluce una carne cobriza que despierta en uno la nostalgia del barro. Reparar en el pulpo de oro que pisa su corbata, o deducir cómo será su pecho bajo esa camisa blanca, resulta una forma destilada de gozo supremo. Así he visto siempre al chico del Banco. Así lo disfruto cada vez que me acerco a la Sucursal del Paseo Marítimo para resolver algún asunto financiero.
Hoy ha sido un día de ésos. Cuando ya había dejado atrás las puertas de seguridad, al guardia jurado, y a los cajeros en proceso interno, he saltado con mis ojos de pértiga por encima de toda la sala, hasta detectar al chico del Banco al otro lado del cristal; como un pez en su pecera. Me he puesto en la cola, y he dejado pasar mi turno cuando me ha llegado, reservándome para su ventanilla. Ha sido entonces cuando me ha descubierto observándole. El cristal y unos pocos metros nos separaban, pero mi mirada tentacular y con garfios estaba en él clavada.
Mi gestión de hoy era compleja y se presumía larga, tal vez por eso él mismo me ha sugerido que nos trasladásemos a su mesa. Al salir del mostrador blindado, ha sido la primera vez que me he sentido en un Banco como en un teatro: entregado al delicioso espectáculo de contemplar por primera vez su cuerpo entero, caminando hacia dónde yo le esperaba; como si fuera nuestra primera cita. Antes de sentarse, ha abierto sus piernas en arco y yo he adivinado bajo la tensión del pantalón, muslos duros y gruesos, como de nadador bien entrenado.
El chico del Banco tiene orejas carnosas y bien proporcionadas, aunque hoy un eccema le cubría el lóbulo izquierdo. Bajo esa piel bullía la sangre como un ejército de hormigas rojas. Una capa de escamas blancuzcas, minerales y geométricas se extendía por el litoral del oído, coralizándolo. Sus cercanos rizos de piedra me han hecho pensar que -en gran parte- el encanto del chico del Banco reside en ser tan criatura como escultura.
Tiene unos dedos gloriosos el chico del Banco; sus uñas son óvalos sobresalientes. La piel entre su pulgar y el índice se hace delta para desembocar serenamente en nuestros ojos. Observándolos sin descanso, me he percatado que de los diez tiene uno brutal. Resulta un dedo extraño y repelente, como si una cuarta falange le hubiera crecido en ángulo recto con el dedo. Una tosca uña -como picoteada por gallinas- nace allí sobre la carne. Es un dedo repugnante, con naturaleza de estiércol o humilladero, nacido en suciedad y desorden, con nostalgia de la mierda originaria.
El atractivo erótico del chico del Banco ha ganado dividendos, al descubrir este prometedor defecto: la fealdad de una parte agiganta la belleza del conjunto. Saber que uno de sus dedos es así de raro, te integra en su secreto y te hace cómplice de algo silenciado. Ahí radica el germen de su nerviosismo, en saberse descubierto profundamente, a través de su dedo en ángulo recto.
A partir de entonces nació en mí una obsesión terrible: No habría nunca nadie como el chico del Banco, para meterte el dedo en el culo, en todos los ángulos y direcciones posibles, haciendo infinitas las medidas del placer; abriendo las paredes de la cueva que conduce al gran agujero negro, en el centro entre vientre y sexo, donde se ubica el kilómetro cero de nuestro cuerpo.
JULIO
Recién estrenado el verano, regresé una mañana a la oficina del Banco. Como en otras ocasiones, esperé fuera en la cola hasta que el chico me reconoció. Con una seña, me indicó que le esperara de nuevo en su mesa. Como tardaba en llegar, me entretuve estudiando el vacío que provocaba su retraso. Al principio, fueron sólo dos palmeritas sobre la mesa las que llamaron mi atención; deduje que se trataba de dos bolígrafos clavados en un pie con forma de isla. A su lado se alzaba un alegre windsurfista con su tabla y su vela, siempretieso sobre un liquidillo azulado, dentro de la bola transparente de un pisapapeles. Sobre un platito azul con forma de pez, descubrí un rebaño mestizo de orejitas de mar, grapas, chinchetas y pequeñas conchas de erizo. En la pared había colgado un almanaque, abierto por Agosto, ilustrado con un pulpo rosáceo con todos sus tentáculos abiertos alegremente como en una danza desenfrenada. Más que toda aquella escenografía playera, me sorprendió que -en una sucursal bancaria- le permitieran tener el calendario abierto por un mes incorrecto.
El chico del Banco apareció ante mí como un Neptuno deslumbrante. No cabalgaba sobre caballitos de mar, pero de sus brillantes zapatillas blancas se alzaban sus piernas desnudas por arte y gracia del pantalón corto blanco que hoy llevaba. Su camisa azul marino, partida en dos por una corbata amarilla con anclas, enfatizaba aún más sus felices piernas de marinero sin remedio. Se sentó con la agilidad de un delfín joven y contento, e iniciamos nuestras formales conversaciones. Curiosamente, ese ambiente de preplaya y su alegre vestuario había conseguido desterrar de él ese halo torpe y asustadizo que mostrara en ocasiones anteriores. (¿O sería que, se alegraba de verme?). Iba del ordenador al teléfono impulsando la silla de ruedas como si estrenara piernas, porque yo podía mirárselas. Sus músculos se dibujaban bajo la piel -ligeramente velluda- moldeando los más deliciosos nudos masculinos que nunca hubiera visto. El color terroso de su rostro y de sus brazos se oscurecía en sus piernas de arenal torvo, nocturno, entre dos luces; alejado del día.
Imantado por sus piernas, esta mañana ni siquiera he reparado en el dedo. Sólo era capaz de preguntarme, si dentro de aquellas zapatillas blancas sus pies ocultarían algún enigma semejante.
– Trabajas prácticamente en la playa, -me vi diciéndole impulsivamente-. Sólo te faltan las gafas de sol, y te sobra un poco de ropa para ser el perfecto bañista, -añadí sin premeditación, pero sí con alevosía-.
El chico del Banco dejó de teclear por un instante, como si pensara la respuesta que debía darme. Sus ojos negros me miraron de nuevo asustados, como pájaros que por primera vez revolotean fuera de su jaula, sin saber dónde posarse, ni hacia dónde dirigir su vuelo. Por un momento temí lo peor, un desplante o una evasiva que pudiera echar abajo ese castillo de arena que, con su cuerpo y mi deseo, veníamos desde hacía meses construyendo. Pero lo único que hizo el chico del Banco fue desplegar una sonrisa tan blanca y tan ancha como la vela de un barco. Estaba seguro de que él sabía que nadie como yo había sido capaz de presentir su memoria del agua, su vocación de ballenato o ballenero -da lo mismo- pero siempre a vueltas con el mar: el litoral y el sumergido. Debió percatarse en mis ojos del rastro azul de mi infancia de petroleros y trasatlánticos; tal vez me quedaran en la piel restos de salitre fosilizado que sólo él podía descubrir con su penetrante ojo de buzo. Pero, aquella sonrisa franca con la que me había respondido, se convirtió en la primera piedra sobre la que creció la certidumbre de que algún día sería mío.
AGOSTO
La primera vez que conseguí concertar una cita con el chico del Banco era ocho de Agosto, y estaba claro que iríamos al mar. Acudió con el pantalón corto que yo ya conocía, y con una camiseta de tirantes que me permitió conocer sus hombros al desnudo. También tenían el color de la tierra, y aunque amplios y poderosos, lucían un poco agrietados, como si estuvieran escamándose. A esas horas de la tarde sus piernas eran más sombra que nunca; sus zapatillas: negras.
Paseando por el puerto me habló de su infancia marinera en otras playas, de su padre marino mercante, y de su madre, una extranjera de rubios cabellos oceánicos. Aquella tarde me reveló también la razón de nuestra amistad: siempre había visto en mí a una criatura del mar. Se rió nervioso antes de decirme cuál, como si pensara que podía interpretar su halago como una ofensa. Sin embargo, me reí con él cuando mencionó al pulpo, porque me pareció evidente la relación del animal con mi actitud impenitentemente seductora. Pero, al instante me corrigió y me dijo que no era por eso, sino por mi mirada, por la manera en que mis ojos -con sus botones- se le pegaban por todo el cuerpo.
– El pulpo también se parece a mí -me dijo, no sin un acento de ultramarina tristeza-.
¿No has visto nunca un pulpo crucificado en la playa? Los pescadores los clavan en tablas y dejan secar sus cuerpos al sol; se ponen tensos como la piel de los panderos al fuego. Pero, si se les mira al trasluz, puede verse su carne rosácea repleta de huellas e imágenes; todos los barcos, peces, bañistas, medusas, arpones y hasta ballenas que haya visto el pulpo en su vida, allí se encuentran, reflejados en su carne seca, como en una retina fuera del tiempo. Algo de eso hay en tus ojos -añadió, mirándome- mucho más que eso hay en mi vida. Es por mi madre, ¿sabes? Cuando ella murió, heredé las imágenes de su memoria, junto con todas las de sus antepasados, que estaban a su cuidado desde que los suyos abandonaran la vida. Nosotros venimos del mar, por eso mi dedo; por eso las escamas que cubren mi hombro y mi oreja; por eso la piedra salada que crece dentro de mi boca. Un día, cuando despierten en mí todos los recuerdos de mi especie, me volveré no sé si pez, sal o coral de las profundidades. No puedo evitarlo, es mi destino, y debe cumplirse.
Ante mis ojos incrédulos, me tomó de la mano y me llevó a su casa, donde pude ver cumplido, por fin, mi sueño del dedo. Tras el arrebatador encuentro sexual nos quedamos dormidos, sin fuerzas para seguir viviendo. Cuando, algo más tarde, me desperté, al ir a mirarlo, descubrí que el chico, mi chico del Banco, se había mineralizado. Al principio, lo noté en su inmovilidad de figura tallada en la arena. Más tarde reparé en la piel escamada, que se había extendido por todo su cuerpo desnudo hasta disecarlo. A pesar de mi espanto inicial lo contemplé tranquilamente, como quien observa la belleza del amanecer desde la orilla de la playa. De pronto, un impulso irrefrenable de besar su dedo me hizo descubrir que era del todo salobre. Al fin comprendía la inclinación luminosa que encerraban sus ojos oscuros; el color blanquecino de sus últimos deseos; aquella mirada en la tarde hacia los veleros que se alejaban del puerto; y todo su miedo azul al blanco.
Chupé el dedo sólo una vez por temor a que fuera a deshacerse entre mis labios; en su lugar, me entregué a sus sobacos. Los vellos de su axilas parecían algas resecas altamente nutritivas; sus orejas, caramelos salados. Apreté con mi mano derecha el dedo, y él me transmitió la fuerza necesaria para hacerlo. Le lamí el cuerpo entero desde los tobillos hasta su corazón de cristal de roca, antes de empezar a comerlo. Mis dientes se entregaron frenéticos al botín de su vientre, su pecho y su garganta. Al llegar a lo más alto mis dientes se dedicaron con avidez a masticar su cara. Reservé para el final sus ojos de escultura atlántica.
Bebí largos sorbos de agua para ayudarme a tragarlo. No me produjo ninguna impresión particular masticar su sexo; a esas alturas, ya todo era simplemente acción repetida e imperable; el dedo me impulsaba a hacerlo sin descanso. Aparté su preciosa boca de nácar, para más tarde porque me resistía a perderla. Sólo me quedaba en la mano, su mano, la mano del dedo; ya su dedo para siempre en mí. Y cuando comprendí lo que estaba sucediendo, lloré por el chico del Banco al tiempo que sentí que mis lágrimas estaban deshaciendo los pétreos rizos de sus cabellos.
Besé con los míos sus labios de sal hasta deshacerlos. Y volví a llorar sobre sus ojos, incapaz de devorar su eterna mirada de estatua; fueron mis lágrimas las que los disolvieron. Con devoción y ceremonia vertí el fluido final sobre mi frente, sintiendo como caía el jugo de sus ojos sobre cada una de las células de mis párpados. Un sol interior me deslumbraba, mientras noté que el dedo en mi mano -ya su única mano- se iba endureciendo por el efecto de ese calor solar, hasta convertirse en mármol.
Desde aquella tarde el dedo no me ha abandonado. Pienso que me he casado con él, que es mi esposo, que no puedo entregarme a nadie, porque le pertenezco y ya siempre formará parte de mí. Y, a veces, cuando en el centro de las plazas de las ciudades veo veleros blancos navegando sobre los árboles, u olas rompiendo contra las aceras, o descubro peces de plata en el agujero negro de los ascensores, sé que es el chico del Banco quien está mirando a través de mis ojos. Entonces, aprieto con fuerza el dedo en mi mano, y sigo viviendo.
Juan Antonio Vizcaíno **
* Estos Cuentos Singulares que se publican en este blog, fueron escritos por Julio José de Faba entre 1996 y 1998. El hecho de permanecer inéditos en España (donde fueron escritos), nos impulsa hoy a ofrecérselos al lector como lectura veraniega, cortesía de Fronterad.
* * Por último, señalar que estos cuentos aparecen firmados por Juan Antonio Vizcaíno, seudónimo que utilizaba Julio José de Faba por aquellos años, en su producción de literatura fantástica.
Este artículo fue publicado el 22 de Julio de 2009, en el blog Huerta del Retiro, en la revista madrileña Fronterad, por Julio José de Faba. Escritor, profesor de teatro, crítico teatral y periodista. Autor de libros de cuentos y de viajes. Vive trabaja y escribe en Madrid desde 1982. También pinta y practica el diseño gráfico.
Blog de Crítica teatral publicada en prensa, (en proceso de construcción):
http://elmeteoritodelteatro.blogspot.com/




