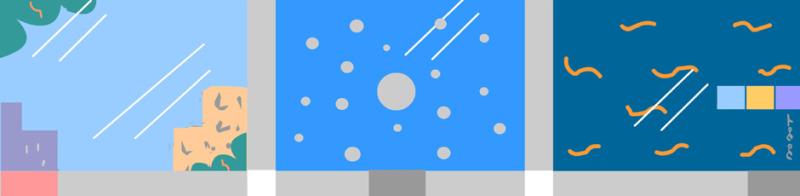
– ¡Maldito calor de muerte que me lo ha arrebatado!
Si alzo la voz como un alarido, es mi dolor quien la empuja. ¡No, no estoy loco, no! Sólo soy una víctima humillada por la derrota, a quien no le queda más que su desesperación. ¡Me siento demasiado acalorado!, por eso grito, igual que podría arrancarme la barba o los cabellos; de la misma forma que podría arrancárselos a ustedes por el mero hecho de haberme conocido así.
Sé que ésta no es la forma habitual de iniciar un relato, pero han sido otros los que han comenzado a leer antes de que yo empezara a contar. Si hubieran sido más cautos no habrían compartido conmigo este trance. Porque yo no pretendía hablarles de mí, sino de alguien muy diferente.
Esta es la historia de un muchacho que vivía huyendo permanentemente del frío, intentando desterrarlo de su vida para siempre. ¡Como si alguno de ustedes pudiera alejar de su condición humana ese frío de la muerte que todos llevan dentro! Él menos aún: se llamaba Sigfrido. El nombre nos marca; se nos nombra y somos. Por eso Sigfrido tenía perdida la batalla contra el frío: en él moraba, de lo que quería huir.
Por haber nacido en pleno corazón del verano, se sentía un extranjero el resto del tiempo. En los largos meses helados -diez al año, según sus cálculos- trabajaba más que por la vida, por sobrevivir al frío en su pequeña casa sin calefacción. Tal vez otra forma de afrontar la vida, le hubiera llevado por caminos más cálidos, cercanos al orden marcado por los radiadores de doce módulos de calefacción. Pero su nombre también marcaba profesionalmente su destino: Sigfrido era músico; un compositor intenso, padre de unas melodías de fuego, entre las que no faltaban numerosos himnos a su verano natal.
Aunque ya hubiera cumplido treinta años, seguía siendo un niño, alto, delgado y muy morenito; su tez tostada lucía como un vivaracho grano de café. Sus ojos oscuros desprendían una alta fiereza y -a la par- una gran desolación, como si corriera sangre negra por sus venas. Sus largos cabellos rizados eran azabache recién fundido; se los recogía en una cola de caballo, por timidez; pues pensaba que su cara larga con boca de labios finos, (enmarcados por una romántica mosca y un fino bigotito), ya destacaba bastante en aquel cuerpo racial, alto como un suspiro. Ardiente y apasionado, con su pelo recogido, Sigfrido lucía como un noble hijo del calor.
Tras acabar sus estudios, sólo había logrado un trabajo como profesor de solfeo en una vieja academia de música. Tampoco allí tenían calefacción. En su lugar, unas estufas de gas eran trasladadas de clase en clase según un horario circular. Pero al joven profesor le resultaba peor el remedio que el conflicto: Sigfrido odiaba al gas más que al frío. Tras cuatro horas diarias de clase, salía a la calle completamente aturdido, buscando nubes de oxígeno reparador. El gas anestesiaba peligrosamente su cabeza y no le permitía pensar; por esa razón, en su casa -salvo la hornilla de la cocina- todo era eléctrico. Además de calentarse -gracias a la electricidad- oía música y podía componerla en su teclado; le debía, pues, más de la mitad de su vida.
Aunque sus composiciones se pasaran meses y años en los cajones de los editores musicales de todo el país, Sigfrido no cejaba en el intento: estaba convencido del valor de su música. El silencio por respuesta resulta un episodio lamentable para cualquier artista -conozco a muchos- pero, para un músico resulta peor aún que la muerte. Cuando sucumbía a la tristeza por el presente de su obra, Sigfrido seguía trabajando en un secreto Concierto del Frío con el que pretendía exorcizar a su enemigo. Y aunque lo había comenzado hacía ya varios veranos, no encontraba nunca la forma de concluirlo. Quería liberar en su música demasiados odios que le oprimían, y eso -como es sabido- resulta nefasto para cualquier obra artística.
Para que un conjuro surta efecto es preciso tener un método y saber calcular una progresión, como cuando se enciende una hoguera.Suele ocurrir que al neófito se le ahoguen en humo las primeras llamas; el fuego tiene su ciencia. En primer lugar, hay que apilar un montón de ramitas delgadas, y colocar bajo ellas, paja, retama o papeles, para que prendan con mayor facilidad. Cuando se consiguen las primeras llamitas, se debe alimentar el fuego incipiente con otras ramas medianas para conseguir llamas más fuertes, lo que permitirá que la candela crezca y el fuego anide en los troncos. Y si en algún paso de los citados se extingue el fuego, es obligatorio comenzar de nuevo con mucha paciencia y perseverancia, como si insistiéramos a base de caricias con un amante renuente. Por eso, Sigfrido no conseguía alcanzar nunca el final de su obra, era demasiado apasionado para dominar el arte de la templanza. La llamarada de su concierto helado desprendía calorías múltiples, pero siempre terminaba apagándosele.
Vivía solo en la buhardilla de un palacio señorial; y aunque nunca le faltaban amantes, aún no se había tropezado con esa compañía perenne que habría de compartir sus más íntimos juegos hasta el final de sus días. La escueta vivienda sufría muchas carencias en invierno: pocas puertas y demasiadas ventanas para mantenerla caliente. A partir de Octubre, Sigfrido levantaba barricadas contra el frío, aplicando silicona en las juntas de los tragaluces, burlete en el marco de las ventanas, y cortinas ante cualquiera de los huecos restantes; los bajos de las puertas los tapaba con toallas. Un disciplinado ejército de infernillos, estufas y placas con termostato, eran sus aliados más efectivos en aquella larga y terrible contienda que se repetía todos los años. Aunque lo que a Sigfrido le parecía más indigno de su enemigo, era la forma en que atacaba el frío. No se trataba ya de la molesta humedad del mar, ni del nudo angustioso del viento, ni de la pesadez líquida de la lluvia; el frío le escupía salivazos infestándole de hielo. La sensación era demasiado intensa, larga y humillante, como para que un humano de sangre caliente pudiese aceptar tal interferencia. Se lo oyó decir a un actor fracasado:
– Resulta mucho más fácil ser pobre en verano que en invierno.
Donde Sigfrido tenía perdidas todas las batallas -y esto es cierto como hay Dios- era en la maldita cocina de su casa. Una vieja ventana se asomaba a los tejados por donde el frío, al caer el sol, cantaba y bailaba en grandes festines de aire. Una ventilada despensa y una redundante fresquera -abiertas en el muro- aumentaban los puntos débiles de la casa. Y por si fueran pocos los orificios de la cocina, dos rejillas de ventilación impuestas por el terrible hombre del gas, dificultaban aún más las cosas. El viento entraba por ellas y se extendía por toda la casa hasta el último rincón. Las mantenía cegadas con acetatos para burlarse del viento, a la par que invocaba –sin pretenderlo- al letal demonio de su segundo enemigo: el gas. Todo era en vano, el frío -infinito de sustancia- atravesaba paredes y tejados para impedir que en aquella casa nada ni nadie pudieran del todo calentarse, ignorándolo. Una noche que Sigfrido tuvo invitados a cenar, uno de los comensales que era forense sentenció:
– En esta casa la única forma posible de calentarse es abrir la puerta del frigorífico
y sentarse enfrente a esperar.
Una de las mayores alegrías que tuvo aquel trigésimo invierno de su vida, fue cuando un amigo le regaló una cocina de gas que ya no necesitaba; y al instalarla en su casa, descubrió que el horno -de encendido automático- aún funcionaba. Y no es que Sigfrido fuera un gran cocinero, y por eso se alegrara; sino porque descubrió en aquel artilugio (además de una máquina para preparar sopa de sobre, y vivir entre el cálido aroma de los caldos) un arma nueva para combatir a su enemigo. Cuando esa misma tarde el frío acudió puntual hasta la ventana de su cocina, lamiendo el cristal con la más lasciva de sus sonrisas, Sigfrido abrió su horno nuevo y encendió con un solo clic todos sus fuegos azules. Rió el joven con saña y delectación porque aquel cañonazo de calor había ahuyentado a su más temido adversario. Creía que de esta manera le devolvía la jugada al frío, pero se trataba sólo de una pequeña victoria temporal.
En invierno fumaba a menudo, sólo por el afán de comer fuego como un fakir lo haría. Cada quince segundos calada a calada, o cada quince minutos con cada nuevo cigarrillo. A veces, ni siquiera lo despegaba de sus labios para poder tener la sensación de estar quemándose. Siempre prendía con cerillas porque le parecía que sus llamas eran más nobles. Si un mechero ofrece cientos de encendidos, una cerilla sólo guarda una llama y se consume con ella produciéndola. Nunca las apagaba hasta que sentía en los dedos el dulce pellizco del último calor; quemarse le enviciaba.
En las tardes más heladas de diciembre intentaba ahuyentar al frío, oyendo música a todo volumen, y cantándola al mismo tiempo mientras bailaba por la habitación. Solo entonces se soltaba su cola de caballo y esparcía sus cabellos de hombro a hombro, para calentar su alta espalda con tan frondosa melena negra. Pero Sigfrido ignoraba una vez más las cualidades de su rival: el frío es un gran melómano, y con la música sólo conseguía atraerlo aún más. Su primo el viento -caballo que lo trae y que lo lleva- le inició en el más sutil de los placeres de las musas, penetrando por el aire encantado de las flautas cual serpiente helada y vibrante. Las ineluctables óperas de Wagner con las que Sigfrido trataba de alentar sus emociones hasta alcanzar el calor supremo de la vida, le hacían sentirse al frío en su morada natural. Aquella pequeña casa de techos inclinados, con tan magnificente invitado dentro, se convertía en un palacio oblicuo de hielo. Instalado bajo su ojiva como un pantocrátor, el frío se mesaba la barba con sus blancos y largos dedos. Con Sigfrido a su vera, pasaba feliz las largas veladas de invierno.
Yo que llevo vivido lo que a otros les parecería mucho tiempo, pienso que Sigfrido era feliz contra el frío, y que no era capaz de reconocerlo. La lucha que mantenía con él, generaba la convivencia más estrecha y apasionada que nunca habría de tener. ¡Pobres jóvenes ignorantes! Huir permanentemente de alguien no es sino vivir aferrado a él. Jamás iba a estar tan ligado a nadie en toda su vida, como lo estaba ahora del frío. Ninguna relación le marcaría tanto como aquélla, que le dejaba las carnes heladas e hirviendo a la vez; como sólo puede alcanzarse en las más prósperas cumbres del placer sensual.
Las más duras batallas de aquella guerra repetida comenzaban en las noches de Enero. Muchos generales han perdido su gloria enfrentándose con desdén al riguroso poder del invierno. Pero Sigfrido no pretendía en esas fechas ganar ningún combate, se contentaba con seguir resistiendo. Y, a duras penas, durante el día podía conseguirlo. Sin embargo, al llegar la madrugada, cuando el frío ya estaba mal que bien domesticado en el salón con las estufas; a la hora de acostarse, comenzaba la derrota de su dormitorio glacial. Allí, los aparatos de aire caliente se transformaban en leves soplidos de niño agonizante; los radiadores con termostato se derretían impotentes sobre aquel suelo siberiano; y -por otra parte- el calor del horno del gas -si se lo hubiera propuesto- no habría llegado a caldear su cama. Además, dejarlo abierto hubiera sido una temeridad: por huir del frío no iba a coquetear con los abrazos de la enemiga final. Aunque yo sé que, en algunas noches insensatas, Sigfrido se había preguntado cómo sería de cálida la sensación de morir asfixiado.
Lo menos adecuado en una contienda es perder el control de la razón. Muchas veces, el ingenio es el padre de todas las victorias, y eso él sí lo sabía poner en práctica. Antes de meterse en la cama, zapateaba en el suelo para que su sangre asustadiza y friolera regresase a sus pies helados. En otras ocasiones, a altas horas de la madrugada, la desesperación le convertía en fugitivo temporal de su vivienda. Bien abrigado, salía a la vieja escalera sin ascensor y comenzaba a bajarla despacio para que no crujiera la madera. 106 escalones de bajada hasta la alta puerta de la calle, y otros 106 de subida hasta la baja puerta de su casa. Los subía y los bajaba rápidamente buscando entrar en calor. Su respiración se aceleraba y bombeaba a fondo toda su sangre, devolviendo a su carne morena el brillo que en verano tomaba con el sol.
Para dormir, Sigfrido en vez de desnudarse -algo impensable en aquellas fechas- se vestía mucho más. Se cubría la cabeza con un gorro de lana, protegía sus manos con guantes forrados de borreguillo, y con unos patucos de abuela se recalzaba los pies. Bajo todos los edredones, colchas, y mantas que amontonaba en su cama, le esperaba un saco de dormir -pieza indispensable en aquellas jornadas- extendido sobre un poncho de lana peruana, que a su vez lo separaba de unas frías sábanas lamidas y babeadas por el frío. Finalmente se introducía en el saco como una oruga en su capullo, empujando una bolsa de agua caliente con los pies; y, por último, ajustando dentro su cabeza, cerraba de un golpe la cremallera del saco para sellar su descanso en aquella cálida tumba orgánica. Nunca la palabra momia había significado tanto como en aquella estancia. El dormitorio se volvía fondo de pirámide gracias a la cama sarcófago en la que Sigfrido -como un faraón del sueño- se ocupaba de fabricar sus más altos deseos de fuego eterno. Burlado, pero siempre enamorado, el frío refulgía en la sombra, y pasaba toda la noche en la cabecera de la cama, velando y arrullando los sueños del joven con amorosas canciones de invierno.
(Continuará el próximo domingo, 8 de Agosto, cumpleaños de Sigfrido.)
Juan Antonio Vizcaíno **
* Estos Cuentos Singulares que se publican en este blog, fueron escritos por Julio José de Faba entre 1996 y 1998. El hecho de permanecer inéditos en España (donde fueron escritos), nos impulsa hoy a ofrecérselos al lector como lectura veraniega, cortesía de Fronterad.
* * Por último, señalar que estos cuentos aparecen firmados por Juan Antonio Vizcaíno, seudónimo que utilizaba Julio José de Faba por aquellos años, en su producción de literatura fantástica.




