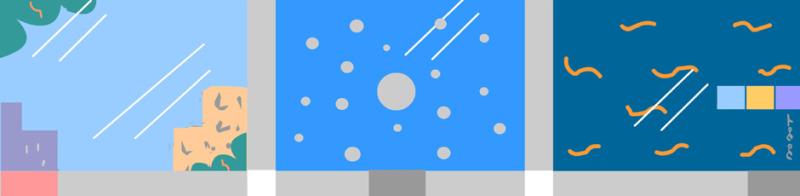
El día que Sigfrido descubrió que el frío no sólo le asediaba, sino que además le cortejaba como amante, amaneció oscuro y nublado. Esas mañanas de Febrero le exasperaban profundamente al joven. Podrían pasar semanas enteras sin volverse a ver el sol; y aunque sus rayos paternos surtieran poco efecto sobre el clima invernal, al menos sí consolaban su nostalgia incesante del verano. Por otra parte, que el cielo estuviera tan cubierto tenía algunas ventajas: las nubes con su espeso algodón de pólvora aliviaban la herida del frío; y si se decidía a llover, al menos, el agua le devolvería la memoria de sus lúbricas experiencias estivales. Porque una de las razones más poderosas por las que Sigfrido odiaba el frío, era porque alteraba profundamente el ritmo de su vida sexual.
En su casa, la desnudez era en verano su estado natural. El acceso directo al cuerpo le permitía iniciarse con facilidad en cualquier tipo de experimento con el sexo. A partir de Julio la fruta jugaba libremente por su cuerpo. Melocotones aterciopelados le recorrían lenta y caprichosamente el pecho. Rojas ciruelas brillantes se hundían hasta el fondo de sus axilas, mientras sus muslos apretaban una madura tajada de melón que le calaba bien adentro. Con la boca ahogada de cerezas y sus pies clavados en una gran sandía partida en dos, se sentía un animal feliz que había redescubierto la voluptuosidad de los frutos de la tierra.
El calor y el cuerpo desnudo propiciaban en días más tórridos un estado de liquidez suculenta: baños de leche sobre las sábanas, huevos cascados sobre la cabeza, y grandes untadas de aceite de oliva que le dejaban brillante toda la piel. Arrebatado por el gozo, abría los grifos de toda la casa para sentir el rumor de las fuentes y bañarse en ellas. El contacto del agua en la cerviz cayéndole por toda la espalda, arrastraba feliz a su hermana la orina que corría piernas abajo entre aquellas domésticas cascadas de agua. El sol se filtraba por la persiana cubriendo su cuerpo de luminosas escamas.
En estas ceremonias veraniegas su imaginación tomaba cuerpo y dialogaba con él como si fueran dos seres diferentes reunidos en el mismo cuarto, con la misma intención y buscando el mismo placer. Perder esa sabrosa libertad era una de las consecuencias más lamentables de su convivencia con el frío: por eso odiaba el invierno. Aunque lo que Sigfrido ignoraba una vez más, era que el frío encontraba siempre alguna vía para permanecer a su lado en verano. Y como las neveras fabrican un frío demasiado vulgar en todos los hogares, en casa de Sigfrido el frío se refugiaba en la columna vertebral de los chorros de agua. Y así cuando el joven se mojaba el cuerpo entero a grandes galfadas, eran los dedos del frío los que iban recorriendo bulliciosamente toda su espalda.
Hacia la mitad de aquel ceniciento día de Febrero, una sobremesa crepuscular ahogaba perezosamente la luz de las horas. Tras una comida frugal, Sigfrido se había quedado amodorrado en un sillón y no habría salido, si no se hubiera visto obligado por una cita -poco prometedora- en una editora musical. Bien pertrechado tras su más elegante equipo de abrigo, bajó los peldaños con desgana, hundiéndose cada vez más en la penumbra podrida de la escalera. En la calle, el cielo sin sol se esmerilaba de tristeza. Apenas había iniciado el camino, cuando una insólita visión le dejó extasiado y con los pies clavados en tierra. En la acera de enfrente, un gran foco luminoso se elevaba por el aire como si fuera un místico resplandor bajo un palio de plumas blancas. Sabía que aquel espejismo de rara belleza no era posible, aunque su movimiento ascendente le daba visos de credibilidad. La fascinación que estaba experimentando no le permitió pensar en lo que sucedía. En una tarde tan negra y tan muerta, se abría una grieta de luz por la que regresaba su amado verano natal.
El ruido de un grupo electrógeno le hizo regresar a la realidad. El brazo articulado de una grúa ascendía por los aires una plataforma con un gran foco encendido. Era tan grande como un reflector militar, y a su paso podía vislumbrarse una llovizna tan lenta, que más que gotas parecía derramar plumas de luz. Sigfrido sintió que detrás de aquella visión estaba el frío. Ahora comprendía el motivo de su extenuante persecución: el frío lo amaba, y para demostrarle clementemente su amor, le había obsequiado con la contemplación de aquel sol artificial. Saberse elegido por un ser superior despertó en el joven un hálito de emoción. Una lágrima rodó por su mejilla y era tal el frío que hacía, que Sigfrido sintió como si le cortaran de un tajo la cara con una navaja. Preocupado y admirado de su suerte, Sigfrido siguió su camino hundido en una gran confusión.
Regresó de madrugada. La leve lluvia de la tarde había parido charcos helados junto a las aceras. De la sierra bajaba un aire antártico que le obligó a subirse la bufanda hasta el borde de las pestañas. Al llegar a la puerta de aquel caserón en cuya cima habitaba, se vio obligado a quitarse un guante para sacar la llave. Un mazazo de frío golpeó su mano desnuda. Resguardado en el zaguán, mientras soplaba -aún a oscuras- su puño y lamía la punta de sus dedos para que el aire y la saliva los hiciera entrar en calor, imaginó la belleza de la doble puerta de cristales biselados que daba acceso a la escalera; previó la inminente ascensión por los cálidos peldaños de madera que tanto le tonificaban; y se reconfortó ante la idea de ingresar en el calor, que en su casa y en su ausencia habrían fabricado sus aparatos de calefacción. Apretó el interruptor y lo hizo por segunda vez al ver que nada se encendía. Lo pulsó con insistencia, y la oscuridad reincidente le hizo deducir al principio bombillas fundidas. Era extraño que las luces del primero, segundo y tercer piso tampoco funcionasen. En la cuarta su planta ni siquiera quedaban bombillas. No quiso preocuparse más de lo necesario. Tampoco era la primera vez que subía la escalera con las luces apagadas; en alguna ocasión lo había hecho con la pretensión de que al frío le pasara desapercibida su llegada.
Cuando giró en la cerradura la llave de la puerta, se le erizó todo el pelo del cuerpo sólo de pensar que la electricidad estuviera cortada. En el centro oscuro del salón el silencio pesaba toneladas de cristal. Más que el frío le asustaba pensar. No supo cuánto tiempo transcurrió hasta que a su mente regresaron las ideas y sólo había dos: o incendiar la casa con el gas; o aceptar de una vez por todas su destino y entregarse al frío. Meditó primero sobre la segunda.
– ¿Qué sentiré uniéndome al frío? Sé que está ahí adentro, en el dormitorio, y que quiere poseerme con todas sus fuerzas. Lo presiento. ¿Encontraré placer en tan brutal sumisión? En último caso, sólo se trata de convertir lo inevitable en un nuevo experimento sexual. ¡Hacer el amor con el frío! ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Dejarse violar por un contrincante tan poderoso, puede llevar al gozo sublime. Recibir de una bestia tan cruenta lo mejor de su amor, será la experiencia sexual más intensa que pueda vivir nunca, aunque ésta sea la última -concluyó Sigfrido exaltado ante el encuentro definitivo con su rival-.
Aunque, por otra parte, no se atrevía a estar seguro de nada. Conocía las tribulaciones del frío y le resultaba difícil dilucidar si la decisión de claudicar ante él la había tomado voluntariamente, o al dictado de su poderoso mandato. Tampoco importaba ya demasiado. Había comprendido que todos los acontecimientos del día estaban planeados por una voluntad superior que anhelaba fundirse con él ardientemente. La temperatura glacial de la casa le demostraba que el frío estaba dispuesto a apoderarse de todo. ¿Para qué iba a resistirse más?
Con una pasmosa tranquilidad comenzó a desprenderse de su larga trinchera de prendas de abrigo. Primero, fue el guante restante en la mano izquierda; se lo quitó lentamente, lo arrojó al suelo con solemnidad, y la partida quedó entablada. El espacio desapareció a su alrededor cuando estuvo completamente desnudo. Ya sólo quedaba la acción: atravesar la puerta que daba a aquel dormitorio siberiano y entregarse al capricho total del frío.
Cerró por dentro el pestillo, y si hubiera tenido llave la puerta, la habría echado también. Pero le bastó el golpe del marco contra la madera para sentir concentrado en su cuerpo desnudo, el deseo completo de aquella estancia. Allí dentro todo tenía el alma helada, como en una sala de autopsias. Y no fueron unos ojos verdes y furiosos los que le miraron; ni una mano de garfio la que con violencia le arrastró; tampoco una voz que le susurrara al oído melodías con letra glaciar; sino un ser tremendamente poderoso y a la vez sumiso: como si tuviese sangre negra.
De pronto, sintió que algo similar a un salivazo le cubría el cuerpo entero. Al comienzo, se alteró con indignación; aunque, poco a poco, comenzó a excitarse con dureza ante aquel tan extraño frescor. Cuando el frío le clavó su flecha helada, los dientes de Sigfrido no pudieron resistir: tintineaban, chocaban, castañeteaban de terror. Trepidaban sus mandíbulas con grandes dentelladas; su lengua jadeante prometía caer cortada. Impulsando de un golpe la cabeza, su cola de caballo fue a parar de un golpe a su quijada; mordió su propio pelo para detener aquel amenazante mordisco-temblor. De no haberlo conseguido, habría bebido la sangre de su lengua mutilada.
Los temblores descendieron por el resto de su cuerpo: hombros, brazos, pecho, vientre, pelvis y sexo, se agitaban sin control. Cuando la imprevista vorágine alcanzó sus rodillas, cayó Sigfrido al suelo como si le hubieran cortado los tendones de ambas piernas. La unión de su carne desnuda con aquella corteza glaciar, le hizo preguntarse de qué materia estaría hecho el frío, que su contacto quemaba, abrasaba y besaba, como un río ardiente de lava.
Los labios del joven se desgarraban en un gesto sin grito, mientras su cuerpo cabalgaba sobre el suelo frío. De repente, todo se quedó en suspenso. Una fuerza violenta abrió sus brazos en cruz y, tras un profundo silencio, cayó Sigfrido de bruces contra el pecho del frío; todo lo que hasta entonces había sido trémulo, se calmó. Como una corriente de aguas tranquilas que fluyen en noche sin luna, el frío iba inundando del joven sus carnes prohibidas.
Por esas latitudes del sueño de la razón, sintió que sólo le quedaban separadas del suelo, las palmas de las manos. Seguían abiertas en el aire, por efecto de una curiosa presión que hundía su espalda aún más contra el suelo. Cuando estaba a punto ya de helarse, a su mente casi transparente, regresó la luminosa imagen de un extraño suceso en el que se había gestado aquel lejano idilio del frío con Sigfrido.
En el nítido recuerdo vio un almacén de hielo donde su padre lo llevó de niño, un verano, a comprar las barras necesarias para un largo día de playa. Bajaron por un laberinto de húmedos pasillos que partían de la pescadería del Mercado Central hasta llegar a un túnel con salida al mar. Sus ojos de pequeño Sigfrido brillaron bajo el arco voltaico de una ristra de bombillas que formaban la palabra hielo en color electricidad. En el interior, el suelo estaba cubierto de paja; y unas rústicas paredes de piedra relucían por efecto de la humedad. Las barras de hielo -apiladas formando zigurats transparentes- parecían latir con vida propia. A Sigfrido aquella misteriosa cueva le pareció sagrada: refulgía dorada como la luz en el Sagrario de las iglesias. Las rudas voces de los neveros lo sacaron de su ensimismamiento. Los hombres con mazos partían el hielo; con garfios picaban las barras; y en sacos de arpillera, las guardaban cubiertas de paja, para que -entre ellas- no se pegaran. Uno alto, no joven, con bigote, botas de agua y delantal amarillos, le preguntó al niño:
– Futbolista, ¿tú cómo te llamas?
– Sigfrido, respondió el padre al ver que el pequeño callaba.
– Pues con ese nombre, tu sitio es éste. ¿Te gustaría Sigfrido?
Y mirándose el nevero en el fondo de los ojos del niño le requirió dulcemente:
– Con estas barras podría hacerte una cama; y con estas otras una manta de hielo para cubrirte. Y aquí no te pasaría nada, porque tu nombre te protege del frío.
– Pues la verdad es que el niño ha salido un poco friolero, añadió el padre, un poco contrariado .
– Eso es que el frío lo quiere y se pega a él con más fuerza que a nadie. Si lleva su nombre, ¿cómo no va a ser su elegido? Y estalló el nevero en una feliz carcajada que le agitó el bigote plateado sobre los labios.
Y, ¿cómo se le ocurrió ponerle al niño ese nombre?; ¿es de familia? insistió el nevero .
– No. Lo soñé, respondió el padre de Sigfrido, un poco abochornado ante un argumento tan débil; aunque la insistencia del hombre le parecía que ya estaba rayando en la impertinencia-.
El padre ofendido zanjó la cuestión con un seco:
– ¿Qué le debo?
Salieron con premura Sigfrido y su padre del almacén. Cuando se alejaban, volvió el niño la cara y vio -bajo la puerta- al hombre de las botas amarillas que le gritaba entre risas desde lejos:
– ¡Sigfrido, cuídate del frío; que no te hiele nunca el corazón!
Las últimas palabras del hombre del hielo le hicieron regresar. Sólo sentía vida en las manos aún separadas del suelo. Sus dedos comenzaron a elevarse en el aire como lombrices ciegas; pero el resto de su cuerpo se negaba a reaccionar. Tal vez fue el empeño de su recien nacida voluntad lo que le inyectó fuerza para alejarse del frío. Al apoyar las manos en el suelo, para intentar levantarse, estuvo a punto de truncar su aventura final: un segundo más y también ellas se habrían helado; pero, poco a poco, iba consiguiendo hacerlas reaccionar. Su primer objetivo era salir de aquel cuarto. Las manos empujaban hacia el frente con desesperación, y el peso muerto del cuerpo comenzó a seguirlas. Concentró sus menguadas energías contra la puerta, y al abrirla de un golpe, oyó el chasquido de un bosque que procedía del fondo de la madera. (¿Sería capaz de encender con la puerta una hoguera?). Reptando desnudo por el suelo del salón sintió que iban regresando sus fuerzas. Al penetrar en la cocina, el pequeño escalón de bajada le hizo en el vientre una herida, pero no notó que sangrara. Recuperó el olfato al olor del aceite pisado junto a la hornilla. Sus brazos se alzaron como cobras danzarinas buscando el tirador. Cuando logró abrir la portezuela del horno, un fortísimo golpe en la frente, le devolvió -entre estrellas- la visión. Ahora sí que vencería al frío: por aquella boca grande y negra regresaría el calor. Giró con lascivia el mando del gas. Primero disfrutó con el sonido y más tarde con el olor. Apretó el botón de encendido automático y ante su rostro estalló un maravilloso fuego de lejanas llamas azules. Con un impulso simiesco metió en el horno las manos y, sin poder controlarla, su cabeza las siguió. Antes de que el fuego quemara la mosca de su mentón, todas las llamitas de aquel fuego azul se reflejaron en sus ojos, apaciguados al fin con tan cálida visión. Y cuando la cabeza y aquel pelo negro ya ardían, estalló desde el fondo del horno una gran carcajada final de victoria con la que Sigfrido se despedía de la vida.
Mientras, en el dormitorio, incrédulo de felicidad, el frío se había dormido. Notó que Sigfrido faltaba. Y cuando en la cocina, en tan triste estado lo encontró, frente a aquel joven cuerpo perdido pensó:
– No hay amores que matan, lo que mata es renunciar a ciertos amores.
Y por primera vez incendiado en su vida, el frío exclamó con ardor:
– ¡Maldito calor de muerte que me lo ha arrebatado!
Juan Antonio Vizcaíno **
* Estos Cuentos Singulares que se publican en este blog, fueron escritos por Julio José de Faba entre 1996 y 1998. El hecho de permanecer inéditos en España (donde fueron escritos), nos impulsa hoy a ofrecérselos al lector como lectura veraniega, cortesía de Fronterad.
* * Por último, señalar que estos cuentos aparecen firmados por Juan Antonio Vizcaíno, seudónimo que utilizaba Julio José de Faba por aquellos años, en su producción de literatura fantástica.




