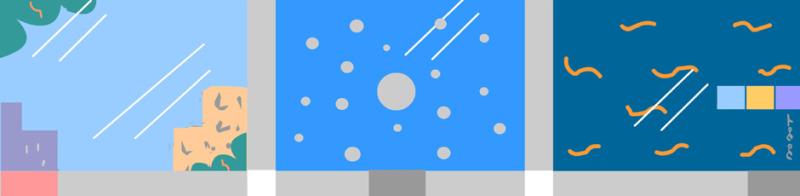
No era capaz de escribir una sola palabra -ni a mano, ni sobre la pantalla del ordenador- si no tenía su revólver encima de la mesa. Los asuntos que trataba en sus relatos eran demasiado escabrosos como para fiarse de nadie, ni siquiera de sus personajes aunque ya estuvieran muertos. Hasta que no descubría cómo los iba a matar no se sentía capaz de escribir la historia. Sacaba sus vidas de aquí y de allá, de cosas que había oído o leído, o que a él mismo le hubiera gustado vivir; pero, al final, siempre le resultaba más efectivo inventarlos. A pesar de la ficción, no se sentía seguro cuando escribía por las noches en su despacho; presentía que le esperaba un final tan macabro como el de cualquiera de sus personajes.
Desde que su esposa -celosa y cansada de convivir con tantos muertos- lo había abandonado, comenzó a crecer en el escritor un terror inexplicable a la soledad de su casa. ¿Ocuparían ellos las otras habitaciones, mientras él estaba encerrado trabajando? Su miedo y su animadversión crecían peligrosamente, hasta que encontró la solución del arma. Si él era un asesino (aunque de momento sólo literario), un instrumento de esa calaña no desentonaría en su mesa cuando estuviera trabajando. Pero, la única condición para que la pistola surtiera efecto era que estuviese cargada.
Fumaba mucho mientras pensaba y planificaba la peripecia de sus crímenes. Esa noche, al ir a beber agua tras apagar un nuevo cigarrillo, descubrió dentro de la botella -ya cercana a sus labios- una avispa moribunda aleteando débil contra el agua. No estaba del todo muerta, aún seguía ahogándose. El encuentro inesperado con el insecto le produjo un gran placer, no sólo por haber estado a punto de conocer el sabor de la muerte, sino por los tórridos recuerdos que entre sus piernas despertaba aquel pequeño animal de rayas amarillas y negras.
Había empezado con moscardas. Cuando una de ellas entraba volando en su casa, cerraba todas las ventanas. Sabiendo que ya no podía escapar, se lo tomaba todo con mucha calma. Primero se desnudaba lentamente ante ella, actuando como si la moscarda le mirara. Luego, se dirigía al baño y ponía a llenar la bañera. Aunque lo que más le excitaba era perseguirlas desnudo por toda la casa. Lo hacía con la pistola en una mano, y en la otra una toalla pequeña, para capturarlas sin aplastarlas. Al llegar a la apoteosis de la erección, su verga se balanceaba, corriendo tras ella, como una regla que atiza la palma de una mano, o unas buenas nalgas. Cuando la tenía acorralada, y sin dejar de masturbarse, se dirigía a la moscarda amenazándola con el arma:
– No te preocupes bonita, papá no va a hacerte nada malo; sólo quiere jugar. Pero, como no pares quieta un momento, te voy a destripar a balazos.
Se ponía con ellas no como una moto, sino como un tren de alta velocidad. Su cuerpo se transformaba en un corazón del tamaño de un hombre latiendo fuera del pecho. Se alteraba tanto en esas ocasiones, que sólo conseguía serenarse metiéndose el cañón del arma en la boca. Más de una vez eyaculó en esta primera etapa de la caza; el exceso de placer le pillaba desprevenido y sus genitales disparaban en aspersión. Pero, cuando era capaz de controlarse y dejar el arma aparte, lo mejor le esperaba aún en el agua.
Una vez atrapada la moscarda, la rescataba con sumo cuidado de la toalla y se dirigía con ella al baño. Se sentaba en el fondo de la bañera llena con su víctima agarrada por las patas, entre el índice y el pulgar de su mano izquierda. Por encima del ras del agua asomaba su glande violeta como el campanario de una iglesia en un pantano. En ese momento y no en otro, desnudaba definitivamente a su compañera cortándole las alas. Lo hacía con mucho celo para no reventarla; y dejaba caer los élitros transparentes a navegar por la superficie del agua. No moría por ello la moscarda; al contrario, parecía liberada de una pesada capa que la obligaba a estar siempre volando. Caminaba por la palma de su mano como un pequeño toro negro que va y viene dando vueltas por el redondel de la plaza. Burladora de la gravedad, aún sin alas, sus patas la adherían a la palma de la mano, cuando la recorría por debajo buscando una salida que siempre cortaba el agua.
Acto seguido, depositaba la moscarda en la tierra firme de su glande que en el pequeño mar de la bañera emergía como una peligrosa isla volcánica; le recordaba al Krakatoa en Java a punto de estallar; sentía bullir en sus entrañas toda su lava blanca. Cuantas más vueltas daba la moscarda por las suaves dunas de su carne rosada, el escritor más gozaba. No era sólo el tacto de seis pares de patas acariciando el punto más sensible de su cuerpo lo que le hacía disfrutar como un poseso, si no la sensación de haberla hecho su esclava, de ser dueño de su vida aunque ésta no valiera gran cosa. Nadie iba a pedirle cuentas de una moscarda extraviada que había entrado en su casa; podía hacer con ella todo lo que quisiera, incluso matarla.
– Y ¿qué? -pensaba el escritor sumergido en su bañera iniciática-.
La Historia estaba llena de muchos más acontecimientos crueles que honorables. ¿Cómo no iba a inspirar a los hombres su conducta cotidiana? Por mucho que se luchara contra el mal siempre seguiría existiendo. Hay mucha gente en el mundo y, entre tantos, se multiplican las diferencias como hay estrellas. El mal siempre llega por causa ajena, no somos capaces de aceptar otra razón. Nadie es malo consigo mismo, porque ¿qué crueldades se cometen a solas?, ¿contra un animal doméstico?, ¿dejando que se sequen las plantas?; ¿o fornicando con moscas y moscardas? ¿Nadie ha matado en su vida una araña, un mosquito, tal vez un ratón o una cucaracha; ahogado un gatito, atropellado a un perro, disparado un tiro a un caballo enfermo, o pegado a un semejante?; ¿quién no lo había hecho? Entonces, ¿por qué iban a juzgarlo a él como un canalla por aquello?; ¿porque gozaba antes de qué muriesen las moscardas?, -la mente del hombre iba y venía, alentada por un pleonasmo de sensaciones pasionales previas al orgasmo-. Todo lo que huele a sexo se condena en esta reprimida civilización desfasada; concluyó el escritor, mientras la moscarda coronaba su capullo de caricias insanas.
La mayoría de las veces, sus amantes desaladas perdían la vida cuando entraban en erupción los pequeños labios de aquel volcán. Caían al agua las moscardas arrastradas por el torrente de semen y morían ahogadas entre las olas producidas por las contorsiones finales de aquel firme navegante de la masturbación. Si alguna escapaba al tifón de la eyaculación, la dejaba en el suelo del baño mientras él se recuperaba; luego, la echaba a la taza del water tirando ipso facto de la cadena para que la arrastrara el agua.
Repitió muchas veces con estas amantes. Se acordó de una tarde calurosa del último verano, que se había desnudado y tumbado en un sillón, esperando la llegada de una inconsciente moscarda; pero no entraba ninguna en su casa. Frente al balcón abierto, se acariciaba por todo el cuerpo con las palmas de las manos, invocando la llegada de una amante pequeña, peluda y negra.
Como el anhelado encuentro no se consumaba, buscó un disco de efectos sonoros y seleccionó el vuelo de moscas y moscardas por ver si funcionaban como reclamo. Aquel zumbido de cuadra por toda la casa le dejaba tan excitado como un animal a la hora de la siesta. A punto estaba ya de vaciarse cuando un insecto entró volando por la ventana; pero esta vez no era una moscarda: había sido una avispa la que se había atrevido a traspasar el umbral de su casa. Al principio pensó que era demasiado temerario repetir el experimento con ella, pero su deseo no opinaba igual. Sintió el rugido del caño de agua en la bañera y supo que estaba a punto de rebosarse; lo mismo le sucedía a él. No había tiempo para deliberaciones, sería lo que la naturaleza dispusiese.
Confiada la avispa del respeto que suelen tener los hombres a sus picaduras, y fascinada por el azul intenso de aquella toalla, se dejó atrapar. La captura inmediata de la amante desató las cosas según el orden habitual. Sobre la bañera, la avispa -ya sin alas- oscilaba su abdomen a rayas ante los ojos del hombre como si fuera un dedo insinuante que lo estuviera llamando. El glande asomaba por encima del agua como la alcachofa de una fuente. No sin precaución, dejó al elegante gusano sobre la cumbre turgente. La avispa no andaba por la superficie violeta como hacían las moscardas, buscando desesperadas una salida que siempre les cortaba el agua; bien al contrario, parecía disfrutar, como si se preparase a morir despacio sin renunciar a la sensualidad. Frotaba su abdomen suavemente sobre la tersa piel del hombre. Aquellas caricias pausadas eran mil veces más sofisticadas y placenteras que las de sus catetas moscardas. Estaba a punto de tener la explosión más brillante de su vida. Seguro que sonarían trompetas y hasta toda una cantata, celebrando su eyaculación suprema.
Y, ¡vaya, si sonaron!; esta vez el fruto exprimió un líquido rosado en vez de blanco. El semen se había manchado de sangre por la intensa picadura que la avispa moribunda le había infringido en lo alto del badajo. El alarido del hombre se oyó en toda la vecindad, y algún que otro vecino asustado llamó al timbre de su casa para comprobar si el escritor seguía con vida. Chorreando agua y cubierto con un albornoz, se vio obligado a abrir la puerta. Tuvo que contenerse de aquel infame dolor, hasta que consiguió que se marcharan todos. Al desnudarse de nuevo vio cómo su falo había adquirido un tamaño espectacular: parecía un condón lleno de agua. Pero, lo más monstruoso era que aquella serpiente no paraba de aumentar. El veneno del bicho estaba actuando a fondo.
A pesar del dolor, gozaba como nunca ante su virilidad desbordada. No pudo reprimirse y, a pesar del punzante dolor, volvió a masturbarse con las dos manos dado el tamaño que su falo había alcanzado.
Aquella semana fue la mejor de su vida, caminaba por la casa en bata, desnudo por dentro, para evitar el contacto de la ropa. Cubría a diario su herida con un barro que obtenía de mezclar su saliva con tierra; siempre había oído que en esos casos era lo más eficiente. Viéndose el miembro priápico untado de fango, se sentía un salvaje feliz en su isla primigenia. Nunca podría olvidar las magníficas consecuencias de aquel encuentro con la insensata avispa.
Con tan tórridos recuerdos le trempaba la verga bajo el pantalón, mientras seguía escribiendo en su ordenador. Animado por su voluptuosidad creciente, se puso la pistola entre las piernas para calentarla; había que reconfortarla para que encañonase de frente la inspiración. Encendió un cigarrillo para hacer más corta la espera y miró de reojo a la avispa dentro de la botella. Seguía agitando las alas, pero cada vez más de tarde en tarde. Se reafirmó en que no podía hacer nada por salvarla. No iba a meter los dedos dentro del cristal arriesgándose a una tonta picadura, sin ni siquiera abrigar la más mínima esperanza de diversión. A una avispa moribunda poco juego podía sacársele.
Regresó a la pantalla buscando tras el cristal la forma de asesinar a sus personajes con originalidad. Cada uno exigía tener claramente definida su personalidad, por tanto, sus muertes no podían repetirse. La pistola en la mano le ayudaba a ponerse en la mente de un criminal. Se acariciaba con ella la cara, rascaba con ella su barba de tres días; se daba golpes con la culata en la coronilla para que se le descolgaran las ideas más crueles y rebuscadas. Y cuando todo parecía imposible de solucionar, apuntaba con la pistola a la mano en el teclado para que escupiera en letras, las razones y los miedos de su gente injertada. La verdad de la palabra no se hubiera conseguido nunca si la pistola no hubiese estado cargada. Ese vértigo que sentía escribiendo con ella era el origen de sus mejores páginas; el riesgo, por tanto, le compensaba.
El hombre volvió la vista hacia la botella; la avispa no se movía nada; probablemente ya estaría muerta. No supo por qué, pero apuntó al animal con el arma a través del vidrio. El bicho no se inmutaba.
Él, que no podía encontrar esa noche la forma de liquidar a sus criaturas literarias, (como no fuera liándose a tiros contra la pantalla), había presenciado la muerte de un ser vivo sobre su misma mesa sin hacer nada por salvarlo; en cierto modo, era responsable de su muerte, por negligencia. Y, por otra parte, no dejaba de ser el único cadáver que había sido capaz de encontrar esa noche, aunque fuera el de una avispa, viejas compañera de gozo en los mejores días. Pero, por esos inexplicables caprichos de la condición humana, al saberla muerta, le tentó la idea de resucitarla.
Se dio con la culata en la frente al encontrar la solución ¿Cómo no se le habría ocurrido antes? Podía volcar la botella, poco a poco, sobre el alféizar de la ventana hasta que cayera la avispa; y una vez que se hubiera derramado toda el agua, tal vez la muerta volviese a mover sus alas. No lo pensó dos veces y se puso en marcha. Los primeros movimientos del animal le demostraron que no estaba equivocado. Borracha, confusa, sin memoria y apenas sin fuerzas para nada, la avispa intentaba ponerse en pie sobre aquel charco de agua asesina; pero, al momento, resbalaba y tenía que enfrentarse de nuevo con su enemiga. Sus alas, presas aún de humedad, ofrecían un aspecto tan lamentable como las velas de un velero tras la tempestad.
– Lo que queda es cosa tuya, amiga. ¡A volar!. Yo regreso a lo mío, a asesinar sobre la pantalla, -le dijo el hombre a la avispa como despedida-.
Metió para adentro la botella en la que aún quedaban dos dedos de agua. Sentado de nuevo ante su mundo, el hombre seguía buscando en las caricias perniciosas del arma, una buena solución para su cuento más macabro.
– Si no hay ninguna muerte violenta, estas historias no hay quien las lea, -pensaba el escritor con un alto concepto de su oficio-.
La avispa se sentía un poco más recuperada. Había conseguido salir del charco, y frotaba sus alas para eliminar las últimas gotas de agua. Cuando las tuvo del todo secas, ensayó un primer vuelo para confirmar que la vida le había sido devuelta; pero aún era noche cerrada en la calle y le dio pereza seguir volando. Regresó a su pista de despegue en el alféizar, y llamó su atención la luz de aquel cuarto donde trabajaba su benefactor; y como tras la operación de salvamento no había cerrado la ventana, con un corto vuelo, estuvo de nuevo dentro.
De todos es conocida la glotonería que se despierta en las avispas ante los colores intensos; producen en ellas el efecto de un imán ante las limaduras de hierro. El hombre seguía meditando sin que se le ocurriese nada interesante para avanzar en el trabajo. Era tal su desesperación que se acariciaba el cuello con el cañón para relajarse. Lo frotaba y frotaba como si fuese una lámpara mágica con la esperanza de que aflorasen las ideas para escribir su mejor asesinato. Con tanta fricción se le estaba poniendo la nuca al rojo vivo.
Aguantó la respiración ante un ataque de lucidez que le asaltaba. La muerte empezó a tomar forma clara en su mente, y dirigió a su sien la punta del arma para que se le aproximara aún más. Faltaba sólo un instante, estaba seguro, lo presentía; había asistido muchas veces como partera al nacimiento de los mejores crímenes, y esa excitación era el mejor síntoma de que la muerte galopaba imparable hacia su cabeza. Una sonrisa húmeda de placer se le extendió por toda la cara al distinguir con precisión lo que habría de suceder. Como siempre el secreto había estado oculto en el arma.
La avispa no tuvo tiempo de pensar nada; su instinto era más fuerte que la voluntad de mil avispas reunidas. Le resultó irresistible la nuca púrpura y brillante del escritor y lanzándose contra ella, le clavó a fondo su aguijón. Al sufrir el hombre un picotazo tan fuerte, perdió el control y se le disparó la pistola contra la cabeza. Cayó su mano al frente apretando aún el arma, y se disparó de nuevo al chocar contra la pantalla. Saltaron en pedazos mil cristales rematando a aquel criminal de las palabras.
La avispa, que había huído volando del tiroteo, contempló feliz el panorama: la cabeza del escritor había entrado por donde antes hubo una pantalla. Todo estaba cubierto de ese rojo luminoso que sólo puede producir la sangre humana recién derramada; y ella allí sola, frente a aquel banquete, con el apetito voraz de una náufraga. Se posó en la nuca sangrienta y libó con gran fruición aquel néctar, dulce, caliente y reconfortante como una sopa.
Ahíta y satisfecha, la avispa tuvo sed y sabía perfectamente donde saciarla. Sin reflexionar en las consecuencias, entró de nuevo en la botella y, con la boca y las patas llenas de sangre, cayó al fondo del agua para ahogarse sin la más mínima esperanza.
Junto a los dos cadáveres, el agua de la botella mostraba un pérfido color escarlata.
Juan Antonio Vizcaíno**
* Estos Cuentos Singulares que se publican en este blog, fueron escritos por Julio José de Faba entre 1996 y 1998. El hecho de permanecer inéditos en España (donde fueron escritos), nos impulsa a ofrecérselos al lector como lectura veraniega, cortesía de Fronterad.
* * Por último, señalar que estos cuentos aparecen firmados por Juan Antonio Vizcaíno, seudónimo que utilizaba Julio José de Faba por aquellos años, en su producción de literatura fantástica.




