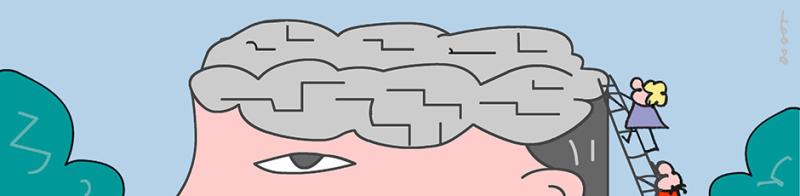
Siempre me han gustado los ejemplos en filosofía. Quizá se deba a una manía muy femenina por lo concreto. Pero hay algo más. Es como encontrar tesoros por los rincones, en el fondo de los armarios. Walter Benjamin aconsejaba no sólo mirar el bordado de la historia sino también el envés de la tela, allí donde se podía descubrir el trenzado oculto de los hilos. Pues eso mismo, los ejemplos de los filósofos son para mí un material inestimable para la reflexión, porque tengo la impresión que es uno de los momentos en los que por la boca muere el pez.
Los filósofos pretenden iluminar la dificultad de sus escritos echando mano de metáforas, comparaciones, ejemplos, analogías. En la mayoría de los casos, este descenso a lo concreto, pese a su apariencia de caso particular, se ofrece como un paradigma de sus tesis, o sea como algo más que un ejemplo, como un ejemplo ejemplar. Por eso, cuando nos topamos con algo así, hay que ralentizar el ritmo de lectura y fijarse mucho en los términos que se emplean. Durante años, cuando enseñaba filosofía en los institutos, llamaba la atención de mis alumnos hacia esos raros momentos en los que el filósofo parecía bajar del cielo de las ideas y aterrizar en cuerpos, lugares, sabores y situaciones.
Creo que mi primera experiencia al respecto no me vino a través de la lectura de un texto sino de algo que me sucedió en una clase de 5º de carrera con el profesor Josep Lluis Blasco en la asignatura de “Teoría del Lenguaje”. Mi muy querido profesor, al que yo respetaba por muchos motivos -entre los cuales su clara posición antifranquista (estoy hablando de 1975)-, se permitió ilustrar lo que pretendía explicar poniendo ante nuestros ojos una escena cotidiana, como suele hacer la filosofía analítica: en este caso, sin el menor asomo de crítica, la situación de juego del lenguaje tenía lugar entre el marido que llegaba después de una jornada de trabajo y se calzaba sus zapatillas, se sentaba en su sillón y se ponía a leer el periódico y su mujer que estaba en casa. Salté sobre mi asiento, le interrumpí y le pregunté si no había encontrado un mejor ejemplo que poner que aquel tan claramente machista.
La experiencia de aquel día fue el inicio de la atención que, a partir de ese momento, he concedido a los ejemplos. Es como si pudiera desvelar a través de ellos algo de la carnalidad de los filósofos, esos individuos que siempre parecen en sus personas estar al margen de sus teorías y sus teorías al margen de la historia. En el prefacio a la Crítica de la Razón Pura Kant compara la labor positiva de la crítica con la de la policía, afirmando que ese cuerpo no tiene la función meramente negativa de impedir: al igual que los límites que impone la policía sirven para que se desarrolle en su interior la vida ciudadana, los límites de la razón permiten que en su seno sea posible el conocimiento científico. Sin duda, este ejemplo pone de manifiesto algo de la personalidad de Kant, y no precisamente algo por lo que me sea simpático.
Cuando los ejemplos atañen a las mujeres, se me quedan grabados a fuego. Recuerdo con dolor lo que algunos filósofos a los que admiro han dicho. Spinoza establece una diferencia de intensidad entre matricidios. Partiendo de la base que no admite la existencia de algo parecido a un Bien o un Mal universal, Spinoza se plantea acerca de si existen criterios intrínsecos para juzgar una acción. Y aquí viene su ejemplo: el matricidio de Nerón es peor que el de Orestes. Nerón es meramente destructivo, pero por el contrario Orestes mata a Clitemnestra para renovar su vínculo con Agamenón, su padre. Lo peor es que fue Deleuze el que me hizo notar este ejemplo, corroborándolo. A mí me horroriza, si además de todo tengo en cuenta que la diosa Atenea proclama, en defensa de Orestes, que es la sangre de un padre, y no la de una madre la que cuenta, ya que somos hijos de nuestro padre, de ellos es la semilla de la que nacemos.
Y de nuevo me acabo de encontrar con otro ejemplo que no olvidaré. Esta vez leyendo a Gramsci. En el cuaderno 12 de los Cuadernos de la cárcel, Gramsci defiende que todos los humanos somos en cierto sentido intelectuales, porque cualquier trabajo manual no es nunca puramente físico, ya que en él hay aunque sea un mínimo de cualificación técnica, de actividad intelectual creativa. Ahora bien, no por el hecho de que los humanos apliquen el intelecto a sus actividades de vez en cuando cumplen la función ideológica de los intelectuales en la sociedad. Y aquí viene el ejemplo. De igual manera que no es intelectual el que un día aplica su pensamiento a su trabajo, tampoco el que, un día, se fríe un huevo o se cose un botón, diremos que es un cocinero o un sastre. Cuando leí esto, me quedé enganchada, no podía seguir leyendo sin analizar lo que acababa de leer.
Lo que me toca las narices del ejemplo es que Gramsci invisibiliza a las mujeres. Las mujeres no sólo fríen huevos y cosen botones habitualmente sino que no son cocineras ni sastres, son simplemente mujeres. Gramsci podría haber dicho que de igual modo que no es intelectual el que en ocasiones aplica su mente a sus tareas, tampoco la actividad esporádica de freírse un huevo hace del varón una mujer: hubiera sido maravilloso, habría contenido incluso un elemento de crítica feminista.
Ya sé que todos somos hijos de nuestro tiempo y que no podemos saltar por encima de los límites de la episteme de una época. No espero que un pensador de comienzos del siglo XX sea un feminista avant la lettre. Pero su ejemplo refuerza el orden simbólico patriarcal.
¿Estoy exagerando? ¿Es una tontería? A mí me parece que, en su pequeñez, un tornillo mantiene en marcha el buen funcionamiento de una maquinaria. Para desmontarla hace falta saber señalar dónde están los tornillos y comenzar a desatornillarlos. Hasta que se desmorone.




