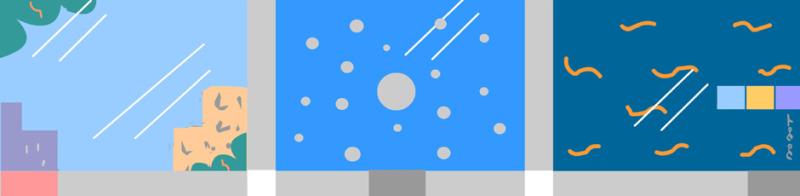
Transformar el vergonzoso acto de defecar (que usualmente realizamos a solas, con la puerta cerrada con cerrojo, para evitar que nadie nos sorprenda en tan flagrante acto) en un espectáculo internáutico (donde público y actantes interaccionan entre sí, jaleándose y excitándose, con lo que a otros les da simple y llanamente asco) debería ser considerado como mínimo un hallazgo de la tecnología informática, que favorece nuevos tipos de relaciones humanas.
Los pueblos bíblicos destruyeron a los sodomitas (que esos sí que sabían pasárselo bien, y por tanto eran dignos de ser eliminados) y convirtieron la ingesta y untaje ceremonial de excrementos en algo tan tabú como yacer con la propia madre. Aunque la excusa pública fuera evitar enfermedades, en el fondo lo hacían por miedo a la felicidad que parecía otorgar a sus practicantes tal libertinaje. Los cabreros semíticos (tanto árabes como judíos) acabaron con la sensual cultura mesopotámica, anatemizada como encarnación del mal, en torno al mito de perversión de Babilonia*.
¡Nada de sexo, nada de cerdo, nada de fiesta, y menos de mierda! Esta vida tenía que ser entendida como un valle de lágrimas, donde la desdicha reinara sobre el estado perpetuo de las almas.
Detrás del tabú del incesto se encuentra la lógica mercantil de unas tribus de cabreros, que vivían aislados en el desierto, conviviendo en sus jaimas con la tentadora carne joven de sus hijas. A veces, podría llegar a darse el caso de que éstas quedaran preñadas, y arribaran al seno de la familia nuevos e indeseables vástagos, que algún día reclamaran sus derechos, diezmando aún más el patrimonio del clan.
La desgracia que suponía para estos pueblos nómadas el nacimiento de una hija respondía igualmente a criterios comerciales. A la recién nacida habría que dotarla algún día con un número de cabezas de ganado para poder casarla con un hombre de otra tribu, que se llevaría consigo parte del rebaño de la familia. Por el contrario, el nacimiento de un hijo varón era celebrado como la promesa de un incremento de ganado en un futuro no demasiado lejano. Una hija traía consigo ruina, mientras el hijo auguraba prosperidad y riqueza.
Las consecuencias morales y sociales de estos apaños de cabreros del desierto siguen vigentes en nuestros días como pautas morales dominantes extendidas por todo el mundo. Los responsables de este despropósito fueron tres libros: La Biblia, La Torah y El Corán, que regulando por escrito unas obligaciones tanto públicas como espirituales declinaron tres religiones que dominaron el mundo. Estos pueblos eran políticamente confesionales, es decir la religión del Estado resultaba tan incuestionable como la identidad nacional del territorio, o la propiedad de los pozos de agua potable, y –siglos más tarde- de los de petróleo.
¿Deben seguir con plena vigencia y autoridad moral estos rosarios de viejas normas para dirimir entre el bien y el mal, en sociedades modernas, que se desarrollan históricamente dos milenios más tarde que aquéllas?
¿Podrá decirse, sin miedo a ser juzgado por ello:
¡Viva Babilonia*!?
* Alejandro Magno eligió Babilonia como capital de su Imperio. Debió sentirse cómodo entre los persas este macedonio alumno aventajado de Aristóteles, que se convirtió en el militar y gobernante más influyente de su época. Si las hazañas bélicas, científicas, urbanísticas y estratégicas del primer gran General de la Historia fueron renombradas también lo fue su extravagante, escandalosa y disoluta vida sexual. Se han conservado los nombres de su amante –Hefestión-, de su copero persa –Bagoas-, y de sus dos esposas, la princesa Estatira, hija de Darío, y la bactriana Róxana, madre de su único hijo. Alejandro se sintió más feliz en Babilonia que en su estricta Pella natal, capital de Macedonia. En la ciudad de los jardines colgantes alcanzó tanto la gloria, como su temprana muerte.




