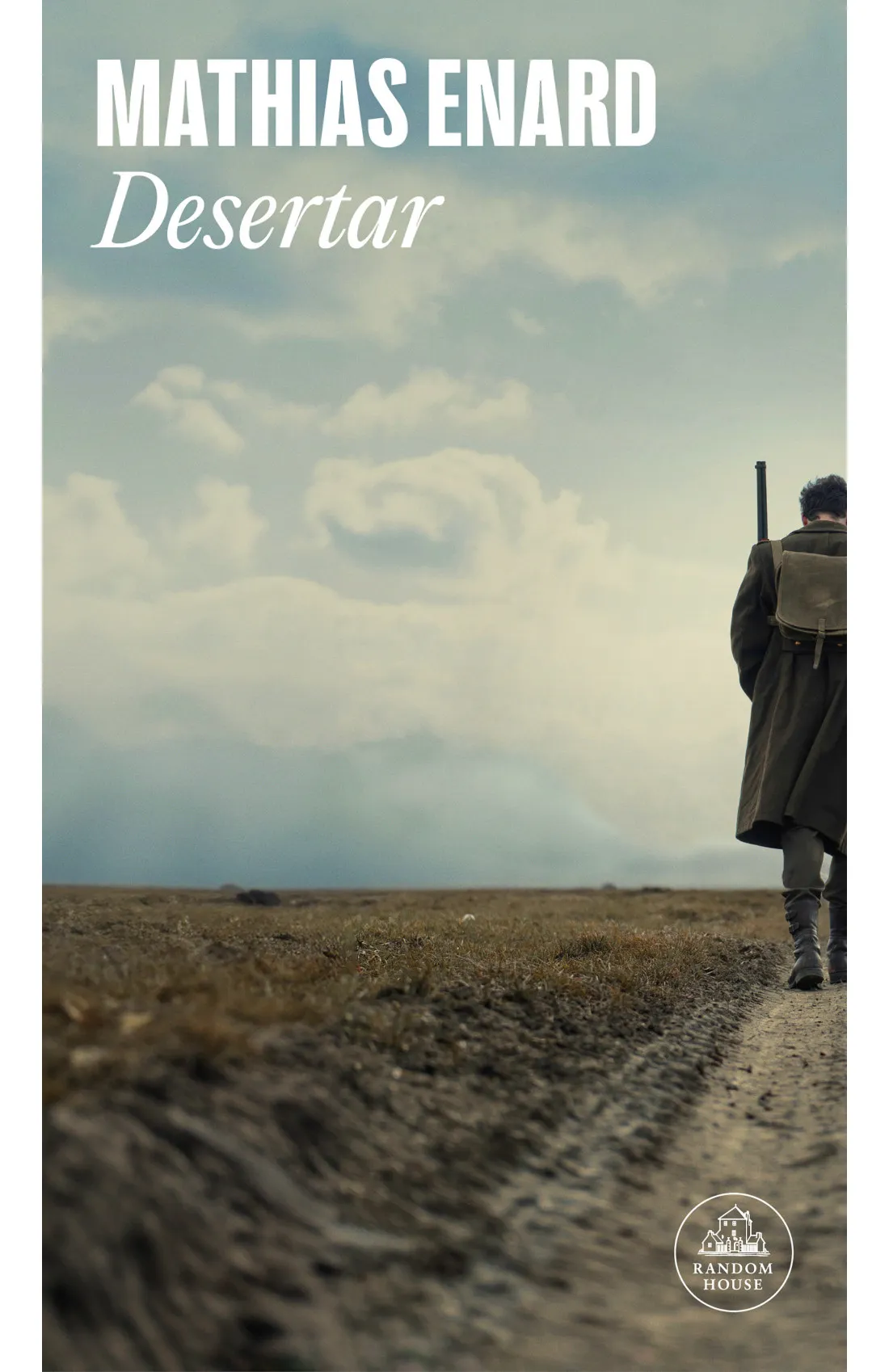I
Ha dejado el arma en el suelo y se quita como puede las botas, cuyo hedor (excrementos, sudor roñoso) viene a sumarse al cansancio. Los dedos sobre los lazos deshilachados son ramas resecas ligeramente chamuscadas aquí y allá; las uñas son del color de las botas, habrá que rascarlas con la punta del cuchillo para arrancarles la mugre, el fango, la sangre reseca, pero eso será después, ahora no le quedan fuerzas; del calcetín asoman dos dedos de carne y tierra como enormes gusanos maculados que escaparan reptando de un tronco oscuro, nudoso a la altura del tobillo.
Enseguida se pregunta, como cada mañana, como cada noche, por qué las botas le apestan a mierda, es inexplicable, ya puedes remojarlas en los charcos que te vas encontrando, frotarlas contra los hierbajos chirriantes, que no hay forma,
y eso que tampoco es que haya tantos perros o animales salvajes por estas alturas guijarrosas pobladas de encinas, de pinos y matorrales espinosos donde la lluvia deja tras de sí un fino fanguillo y un aroma de sílex, y no de mierda, y sin embargo es como si toda la región hediese a humedad, desde el mar, las colinas de naranjos y luego de olivos, hasta lo más profundo de las montañas, de estas montañas; incluso él mismo, su propio olor y no el de las botas, pero no logra decidirse y las acaba arrojando contra el borde de la torrentera que lo oculta del sendero, un poco más arriba en la cuesta.
Se tumba de espaldas directamente sobre las piedras, suspira, el cielo es violáceo, los destellos del ocaso iluminan por debajo las nubes rápidas que son un lienzo, la pantalla de unos fuegos artificiales. La primavera ya casi está aquí y con ella se avecinan las lluvias, a menudo torrenciales, que transforman las montañas en bidones acribillados a balazos y las desbordan por el menor huequecito en poderosas fuentes, cuando el aire huele a tomillo y a la flor de los frutales, copos blancos esparcidos entre las paredes por la violencia del aguacero. También sería mala suerte que ahora se pusiera a llover. Aunque al menos le limpiaría esos pellejos. Las botas, el uniforme, los calcetines, pues tiene dos pares y están los dos igual de acartonados, rígidos, ajados. La traición comienza por el cuerpo, ¿hace cuánto que no te lavas?
Cuatro días que caminas cerca de las crestas para evitar los pueblos, la última agua con que te refrescaste olía a gasolina y dejaba la piel grasienta, estás muy lejos de la pureza, solo bajo el cielo observando de reojo los cometas.
El hambre lo obliga a enderezarse y a engullir sin placer tres galletas militares, las últimas, unas placas marrones y duras, sin duda una mezcla de serrín y pegamento de yegua vieja; por un instante maldice la guerra y a los soldados, tú sigues siendo uno de ellos, aún llevas armas, munición, recuerdos de guerra, podrías esconder el arma y los cartuchos en un rincón y convertirte en un mendigo, deshacerte también del cuchillo, los mendigos no llevan puñal, las botas con olor a mierda, seguir descalzo, la chaqueta de color miseria e ir a pecho descubierto, acabada la comida, se bebe los restos de la cantimplora y juega a mear tan lejos como puede hacia el valle.
Vuelve a acostarse, esta vez contra la pared, la parte inferior de la mochila bajo la cabeza; en la sombra es invisible, lástima por los bichos (arañas rojas, minúsculos escorpiones, escolopendras con dientes afilados como remordimientos) que corretearán sobre su torso, se deslizarán sobre su cabeza prácticamente al cero, se pasearán por esa barba suya más áspera que una zarza. El fusil contra sí, la culata bajo el hombro, el cañón hacia el suelo. Envuelto en el trozo de tela grasienta que le sirve de manta y de techo.
La montaña ruge; un poco de viento dobla las cumbres, desciende hasta el valle y vibra entre los arbustos; el grito de las estrellas es glacial. No hay nubes, esta noche no lloverá.
Ángel santo de la guarda, protector de mi alma y de mi cuerpo, perdóname todos los pecados cometidos en este día y líbrame de las tretas del enemigo, a pesar del calor de la oración la noche sigue siendo una fiera nutrida de angustia, una fiera con aliento de sangre, ciudades en ruinas recorridas por madres que blanden el cadáver mutilado de sus hijos frente a hienas desaliñadas que los torturarán y los dejarán desnudos, mancillados, los pezones arrancados a bocados ante la mirada de sus hermanos violados con un garrote, el terror desparramado por todo el país, la peste, el odio y la noche, esa noche que te sigue envolviendo para echarte en brazos de la cobardía y la traición. De la huida y la deserción. ¿Cuánto tiempo habrá que seguir caminando? La frontera está a unos pocos días de aquí, más allá de las montañas que pronto se convertirán en colinas de tierra roja punteada de olivos. Es conderse va a ser difícil. Muchos pueblos, ciudades, campesi nos, soldados,
tú la región ya la conoces,
aquí estás en casa,
nadie va a ayudar a un desertor,
mañana llegarás a la choza de la montaña,
la cabaña, la casucha, allí te refugiarás un tiempo,
la cabaña te protegerá con su infancia,
vendrán los recuerdos a acariciarte,
a veces el sueño llega por sorpresa como la bala de un francotirador emboscado.
II
Hace más de veinte años, el 11 de septiembre de 2001, en el Havel, cerca de Potsdam, a bordo de aquel crucero, un bar quito fluvial bautizado con el bonito y pomposo nombre de Beethoven, el verano parecía vacilar.
Los sauces seguían verdes, los días aún eran templados, pero antes del amanecer subía del río una niebla glacial, y unas nubes enormes llegadas del lejano mar Báltico se deslizaban sobre nosotros.
Nuestro hotel flotante había salido de Köpenick, al este de Berlín, el lunes 10 a primera hora de la mañana. Maja aún estaba ágil, enérgica. Subía a la cubierta superior para caminar; un paseíto entre los chubascos, las tumbonas y los juegos de cubierta. Las cúpulas verdes y la flecha dorada de la catedral de Berlín, allá a lo lejos al pasar, la tenían encandilada. Se imaginaba a todos aquellos angelitos dorados, eso decía, escapando de su prisión de piedra y alzando el vuelo en una nube de hojas de acanto mecidas por el sol.
El agua del Spree era ora de un azul oscuro y mate, ora de un verde rojizo. Las semanas anteriores, toda Alemania se había visto sacudida por unas tormentas cuyas aguas vinieron a cebar incluso el Havel y el Spree, por lo normal más bien bajos a finales de aquel verano.
Navegábamos entre remolinos.
Me acuerdo de la confluencia del Spree, los islotes arbolados, la luz de sal que salpicaba los altos álamos negros y el flujo fangoso del canal que la estela de la embarcación mezclaba con las enceradas aguas del río.
Maja y yo estábamos en cubierta cada una en una butaca de lona, al sol, en la parte de atrás, en la popa como debe decirse, y mirábamos cómo todo iba huyendo: el paisaje se ensanchaba como si el estrave del barco fuese abriendo la materia verde del follaje.
Celebrábamos con unos meses de retraso los diez años de la refundación del Instituto por parte de Paul, y a la vez rendíamos homenaje al propio fundador. O, más concretamente, celebrábamos los diez años de la “unificación” del Instituto, en la primavera de 1991, y los cuarenta años de su creación, en 1961. Pero ante todo se trataba de una celebración de las investigaciones de Paul. Creo que no faltaba nadie: de los históricos, los del Este, estaban todos; de los miembros nuevos, los colegas de Berlín y de otros lugares, casi todos habían respondido presente. Algunos, entre ellos Linden Pawley, Robert Kant y unos cuantos investigadores franceses, venían incluso del extranjero. Aquel congreso flotante se titulaba “Jornadas Paul Heudeber”; teníamos previstas dos sesiones al día, teoría de los números, topología algebraica, y una sesión de historia de las matemáticas en la que debía participar yo.
El único ausente era el propio Paul.
Maja acababa de festejar su octogésimo tercer aniversario. Maja bebía litros de té.
Maja estaba contenta y triste y silenciosa y locuaz.
Todos sabíamos que allí, a bordo del Beethoven, en un coloquio de matemáticas, no pintaba nada; todos sabíamos que era indispensable.
Prof. Dr. Paul Heudeber
Elsa-Brändström-Str. 32
1100 Berlín Pankow
RDA
Maja Scharnhorst
Heussallee 33
5300 Bonn 1
Domingo, 1 de septiembre de 1968
Maja Maja Maja
Quitémosle el posesivo: el amor desnudo.
Pues ha ido creciendo en la ausencia y la noche: la falta de ti es una fuente. Un cuerpo, un anillo; eres marchamo de todo, única. Tu alejamiento acerca el infinito. Solo tú me permites esconderme del tiempo, del mal, del f lujo de la melancolía. Cuando oigo sus gritos, me pregunto qué fue de mi juventud.
Me tapo los oídos con cálculos científicos.
Ruedo cuesta abajo por superficies que nadie ha pisado antes.
Me acuerdo del septiembre de 1938. El fuego anidaba en el hierro; nuestro fuego en los hierros.
Nos manteníamos de pie frente a las ruinas por venir.
Nos mantuvimos, pendiendo el uno del otro por la fuerza del recuerdo.
Como nos mantenemos firmes hoy, en el miedo y la esperanza cara al mundo ante nosotros.
Irina acaba de cumplir diecisiete años; para una estrella, apenas un parpadeo.
Me muero de ganas de que vuelvas por aquí.
Haré concesiones; os visitaré en el Oeste.
He leído tu precioso texto sobre el asunto de Praga, en ese horrible periódico.
Echo de menos nuestros enfrentamientos.
El martes salgo hacia Moscú, un congreso.
Me pregunto cómo estarán pensando allí estos tiempos peligrosos.
Moscú de las gruesas torres y los camaradas. Escríbeme.
Decir que te mando un beso es poco decir.
PAUL
La mayoría de los viajeros en tren prefieren sentarse en el sentido de la marcha.
Un historiador es un viajero que decide no sentarse en el sentido de la marcha.
El historiador de las ciencias es un historiador que, sentado en sentido contrario al de la marcha, vuelto hacia atrás y a diferencia de la mayoría de los historiadores, no mira por la ventana.
La historiadora de las matemáticas es una historiadora de las ciencias que, sentada en sentido contrario al de la marcha, con los ojos cerrados, trata de demostrar que los árabes inventaron los trenes.
Nadie se rio.
Debo decir que yo era la única historiadora del coloquio. Todos los demás eran matemáticos, matemáticas, físicos, físicas o, peor aún, lógicos. Todas y todos sentados en el sentido de la marcha. Mirando hacia la innovación, la invención, el descubrimiento. Yo era la única que no se interesaba tanto por las gloriosas demostraciones e invenciones del mañana como por los empalagosos meandros del pasado. Meandros del pasado que proyectan sus luces hacia el fondo del futuro, y yo, durante la sesión de las Jornadas Paul Heudeber en el Havel, sentía que aquel público de eruditas y eruditos escucharía mi exposición sobre Nasiruddin Tusi y los números irracionales con un respeto solamente circunstancial, lleno de consideración por mí y por mi madre, quien entre paseo y paseo por cubierta y a pesar de su avanzada edad, no iba a perderse un segundo de las intervenciones.
Maja estuvo en el origen de la idea de aquel coloquio fluvial; creo recordar que Jürgen Thiele, el secretario general, había propuesto “un paseo vespertino por el Spree o por el Havel” como conclusión de las Jornadas, que inicialmente iban a celebrarse en el Instituto en Berlín; ella hizo una mueca, en el mejor de los casos el Spree o el Havel siguen siendo Berlín, en el peor Brandemburgo, por qué no el Danubio, y Jürgen Thiele abrió mucho los ojos, el Danubio, pero está muy lejos, e imagino que Maja se echaría a reír, de acuerdo, vayamos por el Havel, pero por lo menos que todo el coloquio sea en un barco, y Jürgen Thiele estaba agobiado (me lo explicó él mismo más tarde) porque en esos días de homenaje no quería negarle nada a mi madre, pero sus fondos eran limitados; la historia de un coloquio fluvial le seguía pareciendo absurda, un capricho de viejos.
Sin embargo, pocas semanas antes de la publicación de la convocatoria para las Jornadas, Thiele se vio sorprendido por la llegada de dos cartas en un mismo día: una informándole de que la facultad de matemáticas de la Universidad de Potsdam se ofrecía a coorganizar con nuestro Instituto las Jornadas Paul Heudeber, y otra en la que la Fundación Georg Cantor (sin que Thiele hubiera solicitado nada) concedía una enorme subvención para la celebración del coloquio, lo cual hacía posible (aunque igual de aberrante, pensó, pero no lo dijo) organizarlo sobre el agua.
La trágica muerte de Paul unos años antes había suscitado una cálida emoción en la comunidad científica; todo el mundo estaba dispuesto a participar, y aunque la mayoría de los organizadores (Jürgen Thiele el primero, pensé yo) ignoraba las razones del deseo de Maja, nadie quería decepcionarla. Las dos misivas llegaron en el momento oportuno, y Jürgen tenía todos los motivos para sospechar, seguramente con razón, que Maja había tomado su estilográfica o descolgado el teléfono: aunque teóricamente retirada de la política desde las elecciones federales de 1998, seguía teniendo el poder suficiente como para atraer sobre sus proyectos una “atención generosa”. El dinero de la Fundación Georg Cantor fue bienvenido; como coorganizador, Jürgen Thiele se puso en contacto con la Universidad de Potsdam, que celebraba su décimo aniversario y cuya fundación había contado con la ayuda de Paul: muchos de los profesores de matemáticas habían sido alumnos suyos.
Así que las Jornadas Paul Heudeber se celebrarían en el Havel, a bordo de un crucero con una sala de conferencias capaz de acoger a la cincuentena de congresistas. La mayor parte de los participantes no berlineses se alojaban en un hotel frente a la isla de los Pavos Reales, es decir, técnicamente en Wannsee; un hotel con nombre de albergue medieval o alpino, La Lechuza Blanca, que Maja aseguraba (yo me pregunté de dónde podía sacar semejante certeza) que existía por lo menos desde el siglo XVI, pero cuyo edificio actual –columnas dóricas sustentando un balcón monumental, ventanas con postigos verdes, rosales trepadores, como en un cuento de hadas, para suavizar la fachada con sus innumerables flores de un rojo muy oscuro tirando a negro– había sido reconstruido por Karl Schinkel durante el primer tercio del siglo XIX. La Lechuza Blanca estaba perdido en mitad del bosque, al borde del inmenso lago que el Havel atravesaba. En el Beethoven solo estaban alojados los key speakers y algunos otros VIP del coloquio, pues no había muchos camarotes; en cambio, las “navegaciones” de día estaban abiertas a todos: Potsdam-Elba el miércoles, jornada de homenaje propiamente dicha, sobre las investigaciones de Paul, luego isla de los Pavos Reales-Köpenick por Spandau el jueves, para clausurar las celebraciones. Solo unos pocos invitados prestigiosos llegaron el domingo para disfrutar de la “puesta en marcha” del barco, de Köpenick a Wannsee, y por lo tanto de un día de crucero adicional, el lunes, a través de Berlín.
Jürgen Thiele era todo empatía, desorden y buena voluntad. Jürgen Thiele, si bien todavía era secretario general del Instituto, ya solo seguía en el cargo por fidelidad a Paul, de quien había sido alumno treinta años antes; reconocía gustosamente que estaba cansado de organizar, de implementar, de ordenar; montar una simple comida de Navidad me horroriza, confesaba. ¡Así que imagina un coloquio con cincuenta personas! La Universidad de Potsdam le había puesto una coorganizadora adjunta, una joven doctoranda en teoría de números llamada Alma Sejdić que, en su tesis, trataba de demostrar un corolario de la primera conjetura de Paul. El añadido resultó tan nefasto como hilarante: en lugar de acumularse, esas dos fuerzas parecían conjugarse inútilmente, cuando no anularse. Los descuidos se descuidaban dos veces, las meteduras de pata acontecían por duplicado. Era como hacer un dibujo con dos bolígrafos sujetos con una goma: constreñidas por el propio Euclides, a pesar de todos sus esfuerzos las paralelas nunca llegaban a confluir.
Jürgen Thiele tuvo que hacer gala de toda su diplomacia para no ofender a la Universidad de Potsdam, que no entendía por qué había que financiar el alquiler de un crucero lujoso a solo unos pocos kilómetros de sus instalaciones; pero Jürgen Thiele se había sacado de la manga la subvención de la Fundación Georg Cantor, y la idea de un congreso flotante a todo el mundo le acabó pareciendo apasionante.
Y así, tras varios meses de ballet en el caos, el lunes 10 de septiembre, tal como estaba previsto, Maja y yo embarcamos en Köpenick en compañía de Linden Pawley, cuyo vuelo procedente de Nueva York había aterrizado en Tegel esa misma mañana, del inevitable Robert Kant de Cambridge, y de Jürgen Thiele, que puso a nuestra disposición cinco lujosos camarotes.
Este fragmento corresponde al inicio de la última novela de Mathias Enard que, con traducción de Robert Juan-Cantavella, ha publicado Penguin Random House.