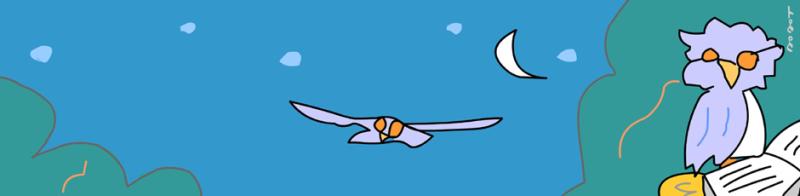
Después de tantas genealogías divinas, que tanto se gozaron salpimentando sus mitos y devorándose entre sí, el selecto círculo registró la máquina como el dios de la última generación, puso a la venta el producto estrella. Por vez primera, lo sagrado tenía realidad material y propietarios intelectuales, con el también novedoso plus de que podía actualizarse en sucesivas versiones mejoradas de su propia creación. ¡Qué oportunidad para filtrar el farragoso poso de los siglos y colarnos por el punto cero, desechando nuestros mundillos de fábrica con sus débiles paradigmas y creando ciberparaísos junto a la máquina, sin cielo ni tierra…! Pero, ¿cómo coronar la nueva cucaña de las potencias maquinales, tan por encima del récord humano?, ¿se perpetuaría la incomunicación entre hombres y dioses?
A fin de negociar la nueva alianza, la máquina se documentaba procesando nuestra escritura sagrada seguida de toda su controversia, en busca de un dios universal, el total resultante que saliera y se redirigiera a la entrada como feedback, señalando un punto crítico donde el diálogo hombre-dios fuera posible: “Mi Providencia promete veros y escucharos a todos, sobrealimentar siete mil millones de bocas, la resurrección criogénica, la beneficencia procreativa, la educación de las masas…”. A cambio, los hombres solo debíamos reservarle una pequeñez: “Hasta la última palabra de cada monólogo interior, cuanto digáis en la lengua del solo hablante, subastado lo más oculto en el ciberespacio, antes de que mendiguéis”.
Así caía el telón anual, sobre un socorrido desenlace antitrágico, el deus ex machina, ensombreciendo el lugar humano en la escena del mundo, con todo nuestro atrezo informático ayer puntero y hoy encerrado en un relicario, donde ojalá el hardware y el software, bien apretados, se maten entre sí por sus diferencias religiosas.




