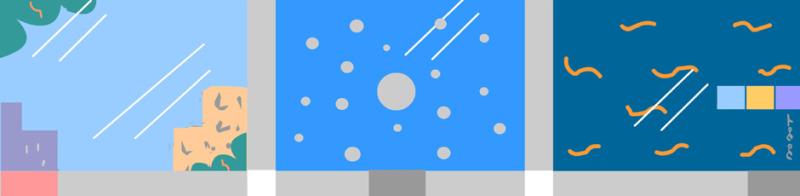

Nunca he tenido gato, por mucho que de adolescente lo soñara, o que se empeñasen en ello mis amigas filofelinas. De niño, tuvimos canarios, y un pollito al que llamábamos Skippy. En mi más tierna infancia hubo un perro Marconi, (mi padre dirigía una estación de radio); pero de gatos, nada.
Sin embargo, héteme aquí sobrevolando (gracias a esta alfombra mágica de tonos grises y azulados,) los tiempos que fui gatero involuntario en mi residencia de Don Pedro 7. En realidad, esta entrada con gato (tan impropia en una Huerta donde se mima a los canarios) es una llave que me abre de nuevo la buhardilla de Don Pedro 7, donde tanto amé, y tanto trabajamos por Teatra y el Teatro.
En mi última visita a Don Pedro 7, en agosto de 1995, me reencontré con Schizzo, y fue la última experiencia intensa que viví entre aquellas cuatro paredes con techo bajito. Regreso a la buhardilla por el último plano, y en él se encuentra este gato, mirándome con dolor y resentimiento.
Schizzo era el gato de unos vecinos ingleses que acababan de mudarse a la buhardilla colindante. El nombre me lo dijo su dueña, en una ocasión que vino a buscarlo, pues el gato pasaba más tiempo en mi casa que en la de los ingleses. Schizzo era el gato ideal: dormía, comía y llenaba su cajón en casa de sus dueños, pero el resto de su ociosa existencia la pasaba en mi vivienda.
Se adentraba el verano y era muy habitual vivir allí con las puertas abiertas. Si Schizzo la encontraba cerrada, se colaba por las ventanas del pasillo. Parecía que mi compañía le tranquilizaba, o que se sentía más comprendido a mi vera, que junto a esos dueños extranjeros.
Antes de quedarme dormido, lo último que veía era a Schizzo en el alfeizar de la ventana, mirando hacia San Francisco el Grande, impasible como un gato egipcio de lapislázuli. En cuanto me quedaba inmóvil en la cama, el gato se tiraba a las tejas como si fuesen pájaros. Más de una noche tuve que saltar al tejado a rescatarlo, porque no sabía brincar hacia arriba como lo hacía hacia abajo. A mí me parecía más un gato tranquilo (con intuiciones certeras acerca de su modo de vida), que un gato esquizofrénico, como sus dueños lo definieron al bautizarlo.
Quizás por esta confianza superior que Schizzo depositó en mi persona, lo nuestro fue un idilio apasionado entre ejemplares de diferentes especies. No se separaba de mi lado, caminaba entre mis piernas cuando me ponía en marcha; se paraba junto a mí, cuando yo me detenía. El gato -sin decir ni miaú– había elegido adorar a Juan Antonio Vizcaíno, el dueño de aquella buhardilla abierta, que nunca le regañaba.
El drama se inició cuando empezó a gestarse la mudanza. Aunque Schizzo compartiera conmigo alfombra y tardes infinitas de Julio, empaquetándolo todo en cajas -sin prisa alguna- y fotografiándolas; el pequeño felino no llegó a prever las consecuencias de aquel juego del recogimiento. Hasta que un día se encontró con la buhardilla vacía y deshabitada.
Cuando llevaba casi 2 semanas viviendo en esta nueva casa, regresé a Don Pedro, 7, por si algo se había quedado allí olvidado, antes de devolver definitivamente las llaves a su dueña. No fueron necesarios tres minutos desde mi llegada, para que Schizzo se colara por la ventana del baño, con el rabo en alto como una espada. Sólo le faltó echar la llave, para interrogarme y pedirme explicaciones a sus anchas.
“¿Y puede saberse, qué ha pasado aquí, y dónde has estado metido todo este tiempo?”, parecía reprocharme con su mirada y sus gruñidos articulados, al encontrarse a solas conmigo de nuevo en la que fuera nuestra casa. Y en honor a la verdad, tengo que admitir que me quedé profundamente impresionado. Nunca me había afectado tanto una escena de separación, como aquella con Schizzo.
En su profundo reproche gatuno, a cerca de cómo no debe confiarse en los seres humanos, descubrí lo que aquel animal tan inteligente y hermoso había podido llegar a quererme. Cuando me soltó -en su lenguaje- todo lo que tenía que decirme, saltó por donde había entrado, y salió de mi vida para siempre.
En el camino de regreso hacia mi nueva casa, traía un extraño sabor conmigo en la boca, como si hubiera comido rosas secas. Cierto poema de Baudelaire, La muerte de los amantes, no dejaba de rondarme la cabeza.
Fotos: Juan Antonio Vizcaíno





