MIS LIBROS ILUSTRADOS
En cada libro que abro encuentro sorpresas, dibujos que pinté mientras los leía.
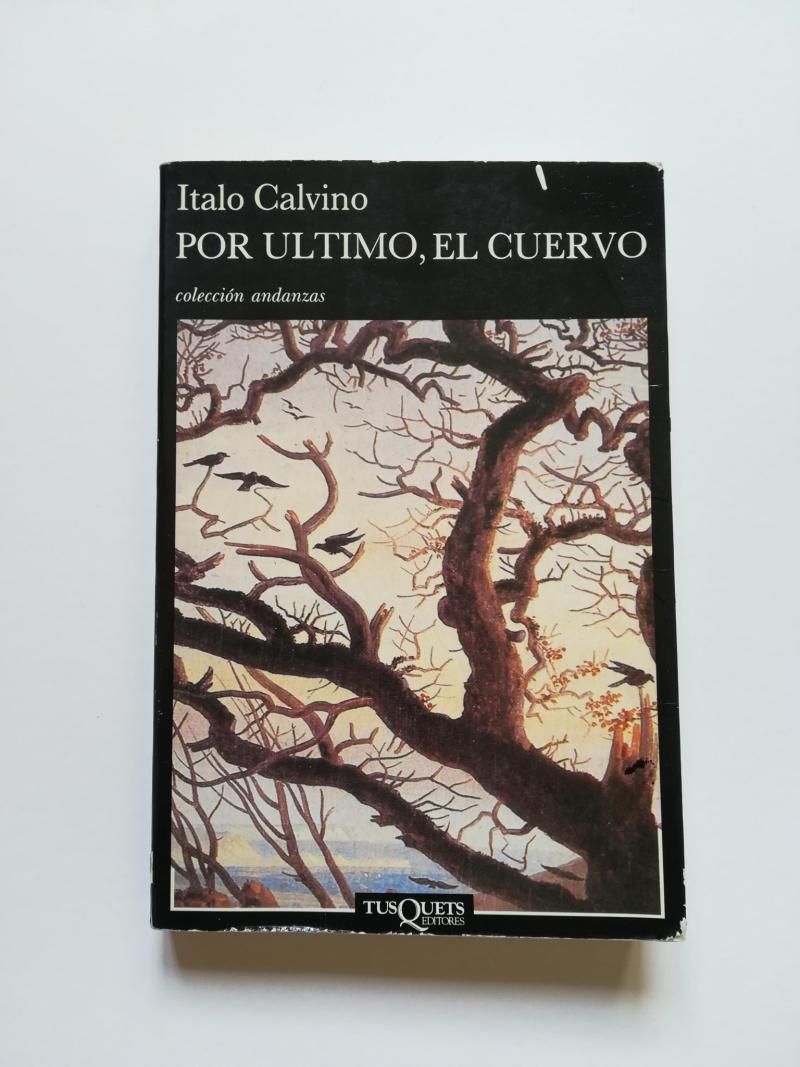


RELATOS SIN MIEDO
En polvo te convertirás
Doña Clara siempre tuvo obsesión por la limpieza, por las botellas de plástico llenas de detergentes de colores luminosos, rosas inverosímiles, verdes flúor, amarillos chillones, naranjas y violetas que coloreaban de felicidad el agua del cubo. El olor profundo del amoniaco que estrecha la nariz y la escoba eran sus aliados, le gustaba que al llegar Alberto del trabajo viese la casa limpia y brillante, todo debía tener algún reflejo como las gafas de sol de montura dorada de su esposo. Los objetos de plata, las lágrimas de las lámparas, la superficie enlutada del televisor; los suelos debían estar inmaculados sin que en ellos hubiese un atisbo de movimiento del oeste americano. Clara hacía algo de trampa; protegía las alfombras con plástico transparente, también los sofás, y cerraba las persianas para que la suciedad y el polvo no entrase por la larga letanía de la calle. Cuando paseaba se arreglaba en exceso y dejaba en el aire un sendero dulce como un poema de amor exagerado; si veía alguna bolsa tirada, ropa revuelta, desperdicios a lo largo de las aceras, le comentaba a él con sus labios pintados de colores intensos igual que una serigrafía de Andy Warholl: «Alberto, mira eso, qué gente más asquerosa del todo».
Pero Alberto se fue al otro mundo o eso pareció, al atragantarse con un trozo de pomelo en la cocina. Ahora, después de tantos años sola en el piso grande, se había relajado un poco y de vez en cuando lo veía por ahí, el polvo quiero decir. Qué obsesión con eso de limpiar, lo hizo toda su vida, ahora merecía relajarse, descansar, relativizar. Ya no cocinaba en casa, así no tenía que fregar los platos o barrer los pequeños restos de comida de los azulejos del suelo una y otra vez, ordenar los cacharros, bolsas, papeles y paños ¡Ay las migas de pan y todos los pelos perdidos del mundo! cómo los odiaba, y aquel olor a mezclas de comida que los había acompañado siempre. A veces ese trabajo repetitivo de bucle enfermizo y perfección no le dejaba salir de la cocina o de las otras habitaciones, cuando quería hacerlo había algo en el suelo por pequeño que fuese que molestaba y tenía que coger de nuevo la escoba o desprenderlo con los dedos. ¿Es que me lo ponen los espíritus o quién? decía. ¿Qué he hecho durante todo el día?, nada, solo limpiar, se recriminaba sentada en algún lugar solitario de la casa. ¿Qué educación habré tenido yo? La verdad…, decía, no recuerdo que nadie me dijese barre, friega. Comía en un bar cercano por 8 euros menos los fines de semana, un día pasó por allí y le gustó el menú escrito con tiza rosa en la gran pizarra de la fachada. Cazuela de almejas de Carril en salsa, presa ibérica del valle los Pedroches, conejo de campo frito al ajillo con patatas y pimientos, aunque lo que le convenció fue una frase corta, pescado en blanco, y entonces entró. La trataron con mucho cariño y le daban muy bien de comer, siempre le tenían su pescado de esa manera con patatas cocidas, el camarero con el cuerpo de un torero que le atendía le decía continuamente cosas bonitas, le hablaba del color de sus ojos y lo rasgadas que eran sus cejas, de lo bien que estaba para su edad, y ella contestaba lo mismo, siempre era como la primera vez. Pues yo era la más fea de seis hermanas, tenía mucho pelo en la cabeza, negro como la noche y mi madre me lo cortaba como un chico, y el camarero volvía a sonreír y se iba a otras mesas con algún flan tembloroso.
Eres polvo y en polvo te convertirás, le habló el sacerdote un miércoles de ceniza mientras notaba el arrastrar del dedo y la ceniza sobre su frente. Después, de vuelta al banco de la iglesia, vio la fila de confesionarios y tuvo el impulso de limpiar su alma.
El día que empezaron a ocurrir los extraños acontecimientos, Clara barría su dormitorio mientras escuchaba al viento chocar con intermitencia las persianas. Después de un largo suspiro introdujo la escoba debajo de su cama con movimientos amplios para no dejar nada suelto por ahí, cuando la sacó traía algo enganchado, un peluquín pensó. Lo vio de cerca, parecía el cabello de su marido, pero observó que tan solo era polvo, ¿cómo podría formarse semejante cosa en los días que no había barrido? Levantó la mirada y vio el semblante, serio de la foto de su difunto marido.
Al día siguiente pensó que debía volver a barrer, había aparecido eso por no hacerlo en días, recordó a su madre barriendo siempre la casa, seguramente lo hacía para que no ocurriesen esas cosas. Por la mañana limpió la salita, el pasillo y la habitación de invitados, pasó la bayeta por los muebles y cuadros, hasta llegar al dormitorio. Primero pensó que no hacía falta hacerlo debajo de la cama, lo había hecho ayer. Madre mía, lo que había salido de allí. Al final metió la escoba por la penumbra y después de unos cuantos movimientos, vio que venía con sorpresa un amasijo más pequeño de pelos y polvo, lo acercó y le pareció una oreja.
No podía creer lo que estaba pasando, corrió al salón y se sentó en un sillón tapizado de flores amarillas, respiró intensamente y se perdió en los visillos blancos que caían como una suave nevada. Fue al mueble bar de tiempos felices por una copa de oporto, se la sirvió y bebió de un trago largo, porque ella era de trago largo, le sentó de maravilla el dulzor del vino en la boca y ese ardor tan rico en la garganta. Casi todo el día lo pasó en la salita resucitando el televisor varias veces, pasó las páginas de revistas del corazón y leyó en inglés el National Geographic. Cenó en la cocina con cierto temor, no dejaba de pensar en lo acontecido debajo de la cama y decidió pasar la noche en el sillón arropada con varias mantas, aun así le costó dormir, un temor frío le rondaba la nuca y los brazos. Con el nuevo día abrió los ojos al resplandor que llegaba desde la nieve. Hoy no limpiaría y mañana tampoco.
Las siguiente noches las pasó en el salón por el temor a lo desconocido; las mañanas, las tardes se dedicó a pasear por el bulevar con la compañía de los colores que intensifican la luz, y los árboles. En casa no limpió absolutamente nada, pero al tercer día comenzó a ver en el suelo pequeños resquicios que no le gustaron, era superior a sus fuerzas, fue por la escoba, el recogedor y se entretuvo en el pasillo y otras estancias barriendo. Cuando llegó la hora de su dormitorio paró en seco con los utensilios como si fuesen dos lanzas. Decidió primero barrer alrededor de la cama, pero en un impulso de curiosidad metió la escoba debajo del metálico y con unos movimientos rápidos de izquierda a derecha la escoba arrastró algo grande, si fuese un marinero pensaría que eran algas, pero no. Al verlo salió de su boca pintada un grito aterrador. Era polvo, sí, pero tenía la forma de una cabeza unida a un tórax. A la cabeza le faltaba una oreja. Corrió como una loca por el pasillo y metió eso en el cubo de la basura, cerró la bolsa haciendo un nudo con las asas y quedó como unas orejas de conejo, bajó las escaleras a la calle y la arrojó con cara de asco dentro del contenedor, esperó clavada allí hasta oír el sonido rotundo del caer de la tapa. A continuación cruzó la calle y se metió en un bar, en la barra pidió una tila. ¿Qué le pasa, mujer?, le preguntó el camarero preocupado. Nada, contestó. Cómo le podía contar a ese hombre tan elegante semejante cosa.
Pasaron por su cabeza muchas incertidumbres y dudas. ¿Le ocurriría a todas las amas de casa? Tuvo angustia y temores al descubrir de nuevo pequeñas motas de polvo a lo largo del pasillo, decidió barrer otra vez, era como una estrategia de defensa para así prevenir daños mayores.
No quería entrar en el dormitorio, pero la naturaleza humana es tan imprevisible que en un impulso de hacer lo contrario de lo que se piensa, se dirigió apurada a la ventana y la abrió. Una luz de atardecer iluminó el cuarto, y la puerta se cerró de un golpe seco. Intentó abrirla pero no pudo, algo la atrancaba, ¿cómo podía ser?, imposible, no tenía cerradura. La ventana cayó como una guillotina y a continuación se bajó rápida la persiana.
Clara en medio de la oscuridad repentina, sentía su cuerpo temblar, caminó a tientas hacia el interruptor de la luz, y la lámpara de otra época que colgaba del techo se iluminó de anaranjado. Vio la cama y lo que poco a poco comenzaba a surgir, una voluminosa maraña de polvo. Cuando salió el amasijo gris se incorporó lo que parecía el abdomen y las extremidades de un hombre, pero eso no fue todo; desde el otro lado sin que ella se diese cuenta unos brazos se arrastraban sigilosos, llegaron por detrás y treparon por su cuerpo sin que ella lo notase, las manos de polvo se abrieron como girasoles y sin más la empujaron, Clara cayó de espaldas sobre la cama, luego esos brazos la retuvieron con una fuerza que no era normal al ser solamente polvo, mientras ella gritaba e intentaba escapar, luego se le vino encima el abdomen, las piernas. Se oyó un ruido arriba en la lámpara del techo y se fundió la luz. Todo quedó en la oscuridad más absoluta.
Pasaron los días y las noches y a doña Clara no se le vio por la calle pasear, ni en el bar donde comía diariamente. Los camareros, extrañados de no verla en su mesa comiendo el pescado cocido humeante con el chorrito de aceite por encima, llamaron a la policía. Una patrulla acudió al piso, el timbre sonó como una campanita, pero Clara no abrió, entonces forzaron la puerta. Todo estaba en silencio, limpio, inmaculado, la buscaron por la casa, al llegar al dormitorio comprobaron que la puerta estaba atrancada. Un policía lo resolvió con una patada. Al abrir las persianas quedaron impactados, nunca habían visto nada igual. Encima de la cama había una enorme montaña de polvo que llegaba a rozar la lámpara del techo, debajo estaba doña Clara inerte, boca abajo.
En el suelo había pequeños cristales punzantes esparcidos con la foto en blanco y negro del semblante serio de Alberto. Cuando salieron del dormitorio en el pasillo caía una lluvia fina de polvo cubriéndolo todo de un gris triste y monótono. En el atestado de la policía se reflejó muerte por causa natural, un infarto de miocardio, no encontrando signos de violencia en la casa.
Solo a dos cosas no hallaron explicación, la gran montaña de polvo que había sobre el cadáver y la foto antigua del marido de Doña Clara, a la que le faltaba una oreja.
IMÁGENES MENTALES




