MIS LIBROS ILUSTRADOS
Dos libros y dos dibujos
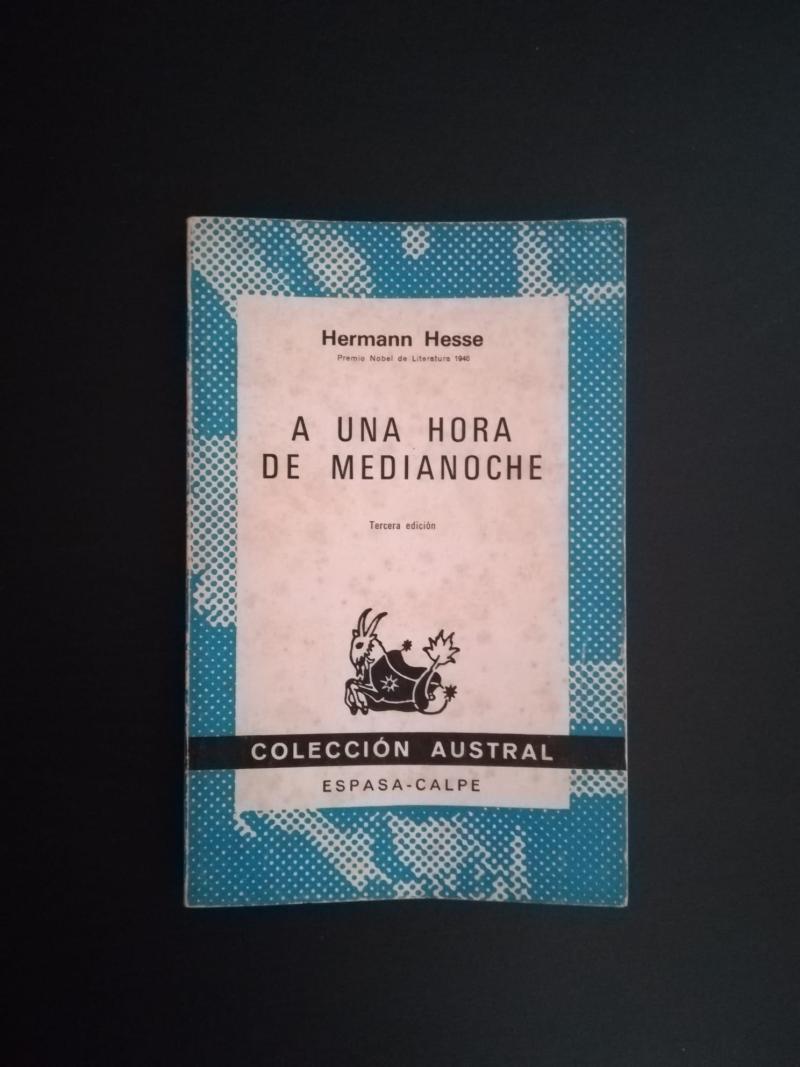



RELATOS SIN MIEDO
La casa de ejercicios
Pasé por delante de la Casa al terminar la tarde, ya no era tan grande como cuando mi padre me dejó, habían pasado décadas y nada es como lo recordamos. Los campos invadidos por las verduras, los ejércitos de maíces dispuestos para la batalla, habían dado paso al progreso, ese que nos llena de cemento, asfalto, ladrillos y ruido. Pero en todo lo demás mis recuerdos seguían intactos.
Mi padre conducía su coche negro con un cigarrillo bajo el césped del bigote. A su lado estaba mi madre y el mundo del más allá en el que siempre vivió. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban en el espejo retrovisor y yo intentaba reflejar en ellas mis miedos, pero o no se daba cuenta, o no le importaba. Tenía 12 años, era mi primer año de ejercicios espirituales. Aún es hoy el día que no consigo entenderlo.
Desde la ventanilla veía el sol bucear como un cormorán soñado en el océano de nubes, cuando salió a flote e iluminó el paisaje de colores de súper ocho, me dejaron en el portalón de la Casa. Con el frío del metal en mis manos, caminé a través de un sendero melancólico de camelias. Había un balón de fútbol entre los pétalos blancos y marrones, le di una patada intentando lanzarlo lo más lejos posible, pero lo único que conseguí fue romper la maceta que estaba a menos de medio metro.
Antes de llamar a la puerta mantuve mi dedo tembloroso en suspenso. El timbre sonó como un eructo y abrió Don Abelardo, un cura joven con sotana. No me caía bien. Me señaló que era el último en llegar. ¡Cómo si nunca hubiese un último!, pensé yo. Lo seguí escaleras arriba, un Cristo colgaba del hueco como un sarmiento que se retorcía entre sus sombras. Caminamos por un pasillo estrecho con puertas a ambos lados. Cuando entramos en la habitación vi que Salvador ordenaba sus cosas en el armario. Lo saludé y el me respondió con un movimiento vago de cabeza. Supuse que el plan le apetecía lo mismo que a mí. El cura, antes de irse, nos ordenó con una sonrisa bajar en 10 minutos a la capilla.
Dispuse las cosas en el armario y el pijama quedó debajo de la almohada. Al salir me fijé en una grieta en la pared frente a mi cama que más tarde, dibujaría mi mente.
Al entrar en la capilla nos distribuimos por la penumbra de los bancos. Don Pedro, el profesor de religión, estaba sentado detrás de una pequeña mesa cerca del altar. A su lado tenía una lamparita e iluminaba sus facciones como un cuadro de Ribera, su cuerpo lo ocultaba un negro profundo, pero las manos macizas con sus dedos cortos con mechones de hierba quemada, se veían importantes. Su reloj asomaba desde la manga como un animalito asustado, hasta que se lo sacó y lo puso al lado del misal.
No recuerdo si ya llevaba poco o mucho hablando, cuando sus lágrimas empezaron a caer en la mesita, nos dijo que lloraba por sus pecados y por los nuestros que debían de ser muchos pues tuve la sensación de que duró una eternidad. Al final nos dijo que esa misma noche todos íbamos a morir y que iríamos al infierno. ¿Y las miles de personas que estaban fuera no? Pensé y me pareció injusto.
Don Pedro había mencionado las palabras pecado y carne muchas veces, pero esa noche cenamos sopa de estrellas y judías con patatas.
Al entrar en el gran salón, el suelo de tablones se quejó como si nunca hubiese aprendido con el tiempo. Nos sentamos por ahí y el director nos contó historias de tinieblas, arañazos y demonios sobre las camas, mientras, el fuego de la chimenea nos maquillaba con colores diabólicos. Después salimos a una noche húmeda sin estrellas, cruzamos la carretera general y nos metimos con nuestras linternas por un laberinto de cañas, hasta que por fin pisamos el musgo mullido del cementerio del pueblo. Una lluvia invisible nos envolvió mientras contemplábamos las fotos de los difuntos, leímos sus nombres, iluminamos los agujeros de las tumbas rotas esperando ver algún esqueleto, pero yo solo conseguí ver un sapo.
Volvimos en silencio, empapados, con el sabor del miedo hasta la Casa. Me acosté con mi cuerpo ardiendo y con la sensación de que algún espanto había venido conmigo. Salvador, ¿estás despierto?, le pregunté casi sin mover los labios.
Una línea de luz violeta surgió de la grieta de la pared y empezó a dibujar la puerta del infierno. Agarré la cadenita dorada que tenía en mi cuello tan fuerte que la arranqué y me escondí con ella en el interior del puño. Salvador se había alejado de perfil por las profundidades de su lecho, hasta ser nada más que un paisaje de montañas tenebrosas. Cerré los párpados tan intensamente que me parecieron dos guillotinas, al instante sentí la respiración de una criatura que recorrió el techo hasta la cama, se acercó a mi garganta y olí su cuerpo perverso y de un tirón me arrastró fuera de mi pequeña guarida a un abismo de humo desgarrado. Aterrizamos violentamente en un resplandor blanco que se abría como una higuera, alrededor había miles de chicos de mi edad uniformados, la criatura hizo desaparecer como un mago el pijama y mostró mi cuerpo de un verde intenso, enseguida pensé que yo tenía una sangre diferente, quizás de otra galaxia. Cerré los ojos y escuché una carcajada universal.
Todavía retumbaban en mi interior las risas y los gritos de aquella multitud, cuando golpeé una y otra vez la puerta del dormitorio, después, debí de perder el conocimiento pues no recuerdo nada más. Mi compañero seguía siendo un paisaje oculto de la tierra, desde la ventana nacía la aurora y me enseñaba árboles tristes, coros de difuntos que se movían despacio entre los tonos del cielo. Había alguna casa sin ninguna gracia y maíces inclinados. Una hurraca hacía latir su cola cerca de un pozo, dos tórtolas conversaban sobre un cable que degollaba el aire, al fondo unos montes se expresaban con murmullos verdes.
Fui al cuarto de baño y mientras orinaba me fijé en mi caracol escondido.
Oí un silbato irritante, nos llamaban.
En el jardín descuidado de flores húmedas había una maceta rota, las hojas de los árboles de alrededor me saludaban como lo hace la gente de sangre azul. Un mirlo hablaba cortante entre los tallos desnudos de las hortensias.
De repente adiviné una sombra que alargó su brazo negro hasta cubrir mis hombros, un olor intenso a loción para el afeitado hizo que contuviese la respiración. Con una sonrisa me preguntó: ¿hace cuánto tiempo que no te confiesas?
Bajé la mirada y descubrí una culebra del color de mi piel, se deslizaba moviendo levemente pequeños trocitos de tierra oscura.
IMÁGENES MENTALES






