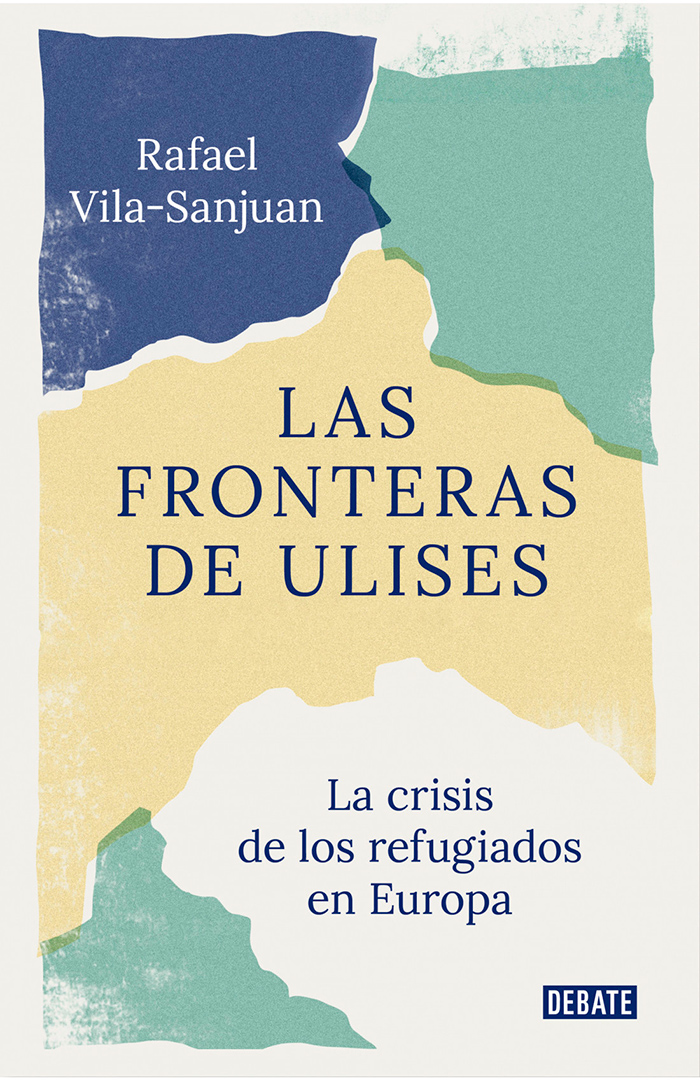
Recapitulemos: la crisis de los refugiados en Europa o, mejor dicho, lo que se ha venido a llamar crisis de los refugiados, fue una salida masiva de expatriados hacia varias islas de Grecia, que temporalmente acotamos entre el verano del 2015 y el invierno del 2016. En poco más de seis meses, que irrumpirían en la memoria con la imagen del cuerpo sin vida del pequeño Alan Kurdi, devuelto por las olas a una playa turca a principios de septiembre, casi un millón de personas, exhaustas por una guerra de la que no se intuye un final, decidieron salir de Siria. La falta de esperanza en poder regresar a su país en guerra o la amenaza de quedarse atrapados en los campos donde se encontraban esperando hicieron que el retorno se intuyera muy lejano, mucho más lejos que la posibilidad de recalar en el Viejo Continente, donde empezar una vida digna.
Sería injusto, no obstante, pensar que la crisis en Europa la provocaron los refugiados. Ni la cantidad de personas que llegaron, ni las circunstancias excepcionales que les rodearon, deberían haber sido un reto que la Unión Europea no tuviera capacidad de afrontar. Solo el Líbano, un país con casi siete millones de habitantes, recibió más refugiados que toda Europa.
Como consecuencia del conflicto, casi seis millones de personas han buscado refugio fuera de Siria, principalmente en los países vecinos. Incluso si todos ellos hubieran decidido venir, el cambio demográfico sería leve entre una población de más de quinientos millones de habitantes. El problema, por tanto, no puede ser de cifras. Si así fuera, preparémonos para un futuro que anuncia más tormentas. Aunque las barreras se multipliquen en Europa, durante las próximas décadas los movimientos migratorios aumentarán. Intentar cerrar los ojos a esta realidad no servirá para revertir una situación anunciada, a la que no se podrá dar respuesta cerrando espacios interiores y fortaleciendo fronteras. ¿Volveremos entonces a hablar de crisis?
Los que huían, en cambio, sí procedían de una crisis, de un enfrentamiento brutal que les obligó a salir y dejar atrás todo lo que tenían. Una vez aquí, la crisis principalmente fue humanitaria, en parte por la falta de una respuesta coordinada para acoger a quienes llamaban a la puerta, pero sobre todo –incluso aceptando los argumentos más reticentes de que no todos los que entraban eran refugiados– por la falta de una intervención humanitaria que evitara la pérdida de las vidas que no se había llevado el conflicto y para socorrer a los miles de personas que murieron ahogadas en el Mediterráneo, cuando creían estar a punto de llegar al final de su particular odisea.
Europa, tan acostumbrada a financiar y dirigir operaciones humanitarias en Ruanda, Sudán o Afganistán, forzando a los países vecinos a actuar y aceptar los refugiados como un deber de su responsabilidad con la comunidad internacional, naufragó cuando vio llegar la tragedia a sus costas. En ese momento la respuesta política eliminó del debate el sufrimiento y las consecuencias humanas que podían darse: sencillamente no se hizo ningún análisis en este sentido. El éxodo cogió a contrapié a una Europa que había puesto su esperanza en que el conflicto en Siria acabara con la salida de su dictador, de una manera o de otra, y que el grueso de los desplazados y los refugiados que se encontraban en los países fronterizos pudiesen volver más temprano que tarde. Este análisis fracasó, como acabaron en fracaso también todas las políticas puestas en marcha cuando los refugiados comenzaron a ver en el Mediterráneo el último obstáculo antes de alcanzar el sueño europeo.
La historia de Europa en torno a esta crisis no fue únicamente de negligente complicidad. No todos los políticos conspiraron para negar a los refugiados sus derechos o dejar que sus sueños acabaran hundidos en el Mediterráneo. La respuesta inicial de Alemania, a medio camino entre el pragmatismo de un Gobierno liberal –que requiere mano de obra para mantener a flote la primera economía del continente– y las obligaciones legales –recogidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que incluye el derecho de asilo como una garantía en todos los países miembros– fue un ejemplo de cómo se podía haber reaccionado cumpliendo con la legalidad y dar al mismo tiempo una acogida humana a los que estaban huyendo. El Gobierno de Suecia siguió el paso que marcaba Alemania, pero la mayoría de países dejaron pasar la tragedia con indiferencia, impasibles, intentando evitar un compromiso común que les impusiera obligaciones, convirtiéndose en cómplices de la tragedia. Sin liderazgos claros, no hubo ninguna voluntad de afrontar los riesgos que sí asumieron estos otros dos países. Muy pronto, Alemania tuvo que retirar la alfombra de entrada, aislada como estaba frente a sus colegas reaccionarios, que ante la afluencia no tuvieron ningún gesto ni mostraron ninguna voluntad de encontrar soluciones ni de socorrer a los que llegaban.
Cuando se intenta poner en orden el relato de este naufragio europeo, las preguntas se siguen multiplicando. ¿Por qué se dejó que fueran las organizaciones de ayuda y voluntarios quienes dieran respuesta a las necesidades humanitarias? ¿No había capacidad de hacerlo por parte de los gobiernos y las instituciones europeas? Comparar la respuesta humanitaria europea con las operaciones que se realizan normalmente en países de renta baja, en África o Asia, donde los gobiernos no tienen capacidad de respuesta, no debería ser aceptable. De hecho, la presencia de organizaciones y voluntarios solo demuestra el vacío político de gobiernos y administraciones. Lo que parece normal en países en conflicto aquí solo puso en evidencia la falta de voluntad de dar respuesta a la tragedia humana que se estaba viviendo. En esta particular manera de poner freno y contener a los que llegaban, se decidió financiar gobiernos que no reconocen el derecho de asilo a los refugiados, como el de Turquía, o directamente a bandas criminales, como las de Libia, a fin de dejar el problema fuera de nuestras fronteras. En algunos de los Estados miembros se criminalizó a los ciudadanos que ayudaban a los refugiados y los gobiernos trabajaron agresivamente contra las organizaciones de ayuda, incluso prohibiendo la presencia de barcos de rescate en el mar Mediterráneo a partir del verano del 2018. Tal vez nunca se ha dicho de esta manera, pero más que hacer frente a una crisis, la actitud de Europa ante los refugiados fue una declaración de guerra, al convertirlos directamente en enemigos. La cuestión es ¿por qué?
Al final de la Segunda Guerra Mundial, la voluntad política de no pasar de nuevo por el sufrimiento que habían padecido las víctimas de la contienda llevó a un acuerdo colectivo para definir un régimen especial para los refugiados. Europa reconoció la obligación absoluta de garantizar a los perseguidos la protección por un Estado. ¿Por qué pese a existir esta obligación Europa abandonó todas sus convicciones y responsabilidades? Los padecimientos de la guerra, de sus víctimas, fueron el motor que hizo realidad primero un mercado común y después un espacio de libre circulación entre países. Para garantizar que esta unión no era únicamente económica, se firmó la Carta de los Derechos Fundamentales, de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros, incluidos los que fueron entrando en las sucesivas ampliaciones, que después de la guerra habían caído del lado comunista. ¿Por qué fueron precisamente estos países, con Hungría, Polonia y República Checa a la cabeza, los que iniciaron el rechazo de asilo? En contra del principio legal de no devolver a quienes están perseguidos, externalizar el problema con acuerdos a terceros países antes de dar ninguna protección a los refugiados les hace a estos aún más vulnerables. ¿Por qué cuando la cadena de televisión CNN mostró que los refugiados devueltos a Libia eran vendidos como esclavos no se detuvo esta práctica criminal? Los refugiados comenzaron a llegar a Europa por una ruta relativamente corta y segura, la del Mediterráneo oriental, saliendo de la costa turca para llegar a las islas de Grecia. Un país que pasaba por una situación económica crítica tuvo que afrontar toda la carga de la llegada. ¿Por qué no se puso en marcha una operación solidaria por parte de las instituciones europeas para hacer frente conjuntamente a estas necesidades? ¿No son acaso las islas griegas una parte de la costa común europea? ¿Por qué se dejó todo en manos de voluntarios y de las administraciones locales? En el 2016, cuando la afluencia alcanzó su pico de intensidad, los países del norte cerraron sus fronteras, dejando a miles de refugiados atrapados en Grecia sin ninguna posibilidad, ni de regreso ni de acogida. La propuesta entonces fue asignar cuotas para distribuirlos entre todos los miembros de la Unión. ¿Por qué ningún país cumplió su cuota ni se impusieron sanciones ante la negligencia de no hacerlo? La estrategia de reubicar a refugiados en otros Estados miembros fue un fracaso. Con la situación cada vez más crítica, Atenas cerró la posibilidad de que aquellos que se hallaban en campos como Moria, en la isla de Lesbos, pudieran viajar hacia el continente. Atrapados, comenzaron las tensiones. Muchos refugiados escaparon de los cobertizos de estos recintos cerrados, expandiendo la violencia y los robos por las islas, creando inevitablemente un clima de hostilidad entre la población local cada vez más evidente. ¿Por qué Bruselas no acompañó a Grecia y por qué Atenas abandonó al mismo tiempo las islas a su suerte? ¿A qué intereses responde que el problema se haga crónico y aumente la violencia en los campos? Tres años después de las primeras oleadas de refugiados, en el verano del 2018, el alcalde de Lesbos, Spyros Galinos, compareció ante los medios de comunicación para hacer evidente la insostenibilidad y el caos: “Durante tres años –dijo– hemos soportado la carga y la responsabilidad de Grecia y de Europa. Pero nos han dejado indefensos y solos. La amabilidad se ha vuelto rabia, y donde hay enojo hay espacio para todo tipo de extremismo”. Con el fracaso del resto de políticas aplicadas, el caos en los campos se ha transformado en una estrategia deliberada: cuanto más dura sea la vida, cuanto mayor sea el desorden, cuanta más tensión y más difíciles sean las condiciones, más se disuadirá de que emprendan el viaje a los que todavía piensan que las puertas de Europa están abiertas.
Estas son algunas de las preguntas que deja la crisis y que dejan una sensación extraña, como si cada vez que se ha tenido que tomar una decisión, se hubiera optado por la peor. Pero el relato del naufragio europeo no da pie a muchas dudas. La crisis no afectaba tanto a los que venían como a quienes estábamos aquí. La falta total de solidaridad, la pérdida de confianza entre los estados de la Unión Europea, la distancia entre países vecinos y amigos que, dentro del espacio de libre circulación, cierran fronteras, ponen en evidencia que no estábamos frente a una crisis que se pueda atenuar con unas pocas medidas. Era un asunto de dimensiones mucho más grandes, donde cada uno de los países miembros decidió hacerla guerra por su cuenta, pero todos contra el mismo enemigo: los refugiados.
La realidad, no obstante, es obstinada, y todos los esfuerzos de los gobiernos para tratar de tomar decisiones unilaterales, razonando en términos de soberanía, frente a un reto global, son inútiles. Una vez creado el espacio Schengen, no hay ninguna posibilidad de que las políticas migratorias sean impulsadas unilateralmente por los estados. O se acaba con la Unión o será muy difícil dar marcha atrás, puede que tanto como mantener el mismo discurso ante una sociedad cada vez más dubitativa y hostil. Con unas políticas de integración fallidas –en particular con las comunidades musulmanas–, cuyo resultado ha permitido avanzar en un discurso radical contra la inmigración, la llegada de los refugiados sirios, mayoritariamente musulmanes, significó el punto de partida de un discurso hostil que, liderado desde posiciones radicales, caló en la sociedad y en un amplio espectro de los partidos políticos tanto de derechas como de izquierdas. Una narrativa que tendrá que cambiar, entre otras razones, porque ya tenemos más de un millón de refugiados asentados principalmente en Alemania, pero también en Países Bajos, Bélgica, Austria, Suecia o Noruega, aparte de los que siguen encerrados en los campos en Grecia, Italia o España. Su adaptación será más o menos fácil dependiendo de cómo se trabaje su integración en las comunidades de llegada, así como del grado de aceptación. Para aplacar tensiones, costes y reducir la criminalidad, el mejor camino no pasa por mantenerlos cerrados, creando guetos. Cuando las llegadas dejan de ser masivas, es el momento de empezar a ordenar la situación. Mantenerlos en centros aislados no es una buena decisión, más bien al contrario. Los refugiados, como los inmigrantes, siguen las leyes básicas de la oferta y la demanda y lo que quieren es trabajar. Por eso muchos de ellos escogieron recalar en Alemania, y por esta misma razón no quisieron ir a otros países donde las tasas de paro son elevadas. Una visión liberal, entendida como dejar a los que piden asilo que se incorporen al mercado con permiso de trabajo, ahorra la política de subsidios, reemplaza la tutoría de los estados, les enfrenta a la responsabilidad del trabajo y les permite aprender la lengua con más rapidez. Aquellos que consigan integrarse tal vez ya no volverán a su país de origen. Es el mejor síntoma posible. Solamente hay que mirar la experiencia de llegadas masivas que, a comienzos del siglo XX, huyendo de las hambrunas y las guerras europeas, alcanzaron Norteamérica. La ola de inmigrantes y refugiados más grande que había visto nunca Occidente hizo posible que, en solo tres generaciones, Estados Unidos pasara de ser un país en construcción a convertirse en la primera potencia mundial
El ascenso americano no fue un milagro, fue el resultado de integrar a los recién llegados en una sociedad competitiva; dándoles sentido de ciudadanía y capacidad para poder trabajar, el empuje fue imparable. Hubo voluntad e instrumentos como el pasaporte Nansen, que abrieron las puertas y permitieron no solo la libre circulación a los que llegaban, sino también el acceso al trabajo en las mismas condiciones que los locales. Frente a sociedades cerradas, la historia de la humanidad nos muestra que el poder de avanzar pasa por las migraciones. Solo hay que mirar un poco más atrás en la historia, y aprender de dónde vinimos. Lo que hace de la humanidad animales inteligentes ha sido siempre la capacidad de movimiento. El Homo sapiens sobrevivió gracias a la capacidad de migrar, que le permitió evitar glaciaciones y canículas. Desde África, fue capaz de poblar todo el planeta. Los neandertales, en cambio, coetáneos pero sedentarios, no pudieron hacer frente a los cambios ni las transformaciones climáticas y, como vivían en sociedades estancas, no pudieron superar varias epidemias. Atrincherados, se extinguieron.
Hay muchas razones para considerar las migraciones como el único camino posible de cualquier sociedad dinámica. Para empezar, porque incorporando personas que comparten diferentes preocupaciones, seguramente se aportarán nuevas ideas. En Europa, sin ir más lejos, el vergonzoso fiasco del rechazo a los que venían no tardará en convertirse en desesperanza entre los más jóvenes. En una sociedad envejecida, donde se calcula que en el 2050 solo trabajará la mitad de la población, ¿quién podrá mantener las pensiones? ¿Quién financiará los sistemas públicos de salud? ¿Quién podrá garantizar el estado de bienestar, el mismo que nos ha permitido el periodo de paz más largo de la historia de Europa? ¿Quién permitirá que nuestros estados sigan al frente de la economía global? Cuando me preguntan cuáles son las soluciones, formalmente pienso en la primera respuesta de Alemania. La visión, más allá del interés inmediato, de encontrar vías para asegurar un crecimiento demográfico futuro, que haga posible mantener el equilibrio entre generaciones, es la respuesta adecuada y se demostrará que no era una utopía. El Ministerio de Economía alemán anunció en enero del 2020, apenas cinco años después de la llegada masiva de casi un millón de refugiados sirios, que la contribución neta que aportaban a las finanzas del país ya superaba los gastos que el Gobierno estaba destinando a proyectos de acogida e inserción. Aparte de Suecia, nadie más en Europa siguió ese camino. Pero hay alternativas mucho más dignas y efectivas. Uganda, en el corazón de África, con un nivel de riqueza muy inferior al de cualquier país de la Unión Europea y uno de los principales territorios de recepción de refugiados como consecuencia de los conflictos en los países vecinos de Sudán del Sur o la República Democrática del Congo, decidió acreditar a los refugiados con un carné de identidad que les da derecho a residir y moverse libremente por el país. Fuera de los campos, y con sus derechos de ciudadanía asimilados a los de los locales, buena parte de ellos, casi el 70 por ciento, han creado sus propios negocios de autoempleo y solo un grupo menor –el 15 por ciento– del casi millón y medio de refugiados registrados en Uganda dependen exclusivamente de la ayuda oficial. Pero tal vez el caso que mejor refleja la falta de iniciativa europea a la hora de poner ingenio y voluntad política para cumplir con los refugiados sirios está al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica. Muy lejos del conflicto en Oriente Medio, Brasil ha aprobado un decreto por el que todo ciudadano sirio afectado por el conflicto puede dirigirse a sus embajadas en cualquier país del mundo, incluidas las de la Unión Europea, y solicitar un visado humanitario, un procedimiento rápido para obtener permiso de residencia en el país, moverse por la región y tener acceso al mercado de trabajo. En funcionamiento desde el 2013, antes de la salida masiva, más de tres mil sirios han llegado a Brasil por este procedimiento, más del doble de los que han obtenido en España el derecho de asilo.
Hay buenas prácticas de las que conviene aprender. El equilibrio social que requiere la integración de más de un millón de refugiados será sin duda un reto para las sociedades de acogida y sus administraciones. Pero si toda la energía que se ha puesto en crear leyes y fronteras o en firmar acuerdos para intentar ocultar el problema se enfoca en integrar a quienes han venido buscando vivir en paz, el horizonte político y social en Europa será más seguro y estará mejor preparado para que las generaciones futuras sigan viendo en la Unión Europea el proyecto más ambicioso y con capacidad de influencia en la agenda global.
Por el contrario, es probable que el proyecto entre en decadencia y se mantenga solo por cierta idea de impunidad, frente a las obligaciones internacionales. Durante los últimos años la creencia de que había que aplicar la ley para acabar con la violencia empezó a debilitarse con la participación en guerras “preventivas” como la de Irak, sin ningún marco internacional que le diera legitimidad. Nadie ha pagado por ello en términos legales, por lo que ahora el rechazo a los refugiados, una actitud abiertamente criminal según el derecho internacional, seguirá la misma suerte y tampoco tendrá mucho más recorrido en los tribunales. En aquella guerra ilegal el egoísmo político predominó sobre el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales. En la actualidad, los mismos criterios rigen dentro de nuestras fronteras y en el interior de nuestros gobiernos, prácticamente sin darnos cuenta, para rechazar a los refugiados, para contenerlos en áreas de violencia intensa y para dejarles ahogarse en el mar, un obstáculo natural donde ni siquiera hacen falta vallas. Lo trágico y moralmente inaceptable de esta actitud es que la Unión Europea, y nosotros como ciudadanos, lejos de avanzar en las soluciones, nos hemos convertido en parte del problema, rechazando, esclavizando o aceptando la muerte de gente inocente, bajo la excusa de que son diferentes y que por tanto no tienen derechos. En noviembre del 2017, una vez cerrados los acuerdos con los guardacostas libios para evitar que zarparan los barcos de refugiados, la CNN mostró las imágenes de cómo estos, algunos incluso menores, eran vendidos como esclavos por menos de cien dólares cada uno. Cuando, antes de que el partido xenófobo de extrema derecha de Matteo Salvini alcanzara el poder, el ministro del Interior italiano Marco Minniti, del Partido Demócrata, fue preguntado por estas imágenes y la responsabilidad de pagar a los guardacostas libios para evitar que salieran los refugiados, lejos del sufrimiento de la gente, lejos de la perspectiva humana, mucho más lejos todavía de pensar que cada uno de aquellos niños podría ser –¿por qué no?– uno de sus hijos o sus nietos, respondió que no se podían entregar las llaves de las democracias europeas a los traficantes. Toda una declaración de principios de cómo Europa había caído en la trampa de convertir a los migrantes en enemigos. Salvajes que había que mantener fuera, eso sí, entregando ingentes sumas de dinero a los traficantes humanos y una copia de la llave de las democracias a quienes quieren crear muros y restringir libertades. Los mismos que cuando accedan a la casa común la cerrarán por fuera.
Hay muchísimos argumentos para defender la entrada de los refugiados. Argumentos que desgraciadamente no se están esgrimiendo, pero que acabarán imponiéndose. Solo hay, en cambio, una razón para rechazarlos: el miedo. Un temor irracional que nos debilita como sociedad y nos hace mirar al pasado, cuando la civilización vivía en la trinchera. Un miedo que, por otro lado, en contra de enriquecer y avanzar en los valores de las sociedades civilizadas, nos vuelve bárbaros y nos hace cómplices del crimen, y del sufrimiento y la muerte de miles de personas. ¿A cambio de qué?
La memoria contra el olvido
Quiero terminar regresando al inicio, a la insoportable imagen del cuerpo sin vida del niño sirio que nos abrió los ojos a la tragedia, apelando a cambiar una historia que nos perseguirá durante muchos años. Quiero volver al inicio recuperando los versos del afgano-estadounidense Khaled Hosseini sobre el lamento de un padre a un hijo mientras ambos se enfrentan a las olas del mar:
He oído decir que nadie nos ha invitado.
Que no somos bien recibidos.
Que deberíamos llevarnos nuestra desgracia
a otra parte.
Pero oigo la voz de tu madre,
por encima de la marea,
que me susurra al oído:
“Ah, pero si vieran, querido,
solo la mitad de lo que tienes.
Solo que lo vieran.
Dirían cosas más amables, seguro”.
Alan Kurdi fue solo uno entre un millón. Su historia es la de tantas familias desesperadas que decidieron salir del infierno para encontrar un lugar donde poder vivir en paz. Su padre, Abdullah, era barbero en la ciudad siria de Kobane, justo en la línea que divide este país con Turquía. Con la ciudad tomada por las milicias criminales del Estado Islámico, tuvo que abandonar Siria, dejando atrás el negocio en busca de un destino donde poder comenzar de nuevo con su mujer Rihanna y sus hijos Ghalib y, el más pequeño, Alan, que aún no había cumplido los tres años. Pagó cerca de seis mil dólares por encontrar un hueco para los cuatro en una embarcación neumática que los pudiera llevar a Grecia. En las noches de espera en Turquía, Abdullah y Rihanna, como otros miles que también procedían de Siria, miraban la luna con el deseo de que los acompañara en una travesía que, a pesar de ser corta, no estaba exenta de riesgo. Abdullah tenía una hermana también peluquera que vivía desde hacía veinte años en Vancouver, en la otra punta del mundo, en Canadá, adonde tenía intención de viajar una vez hubieran llegado a Europa. Ya lo habían hablado: aquí empezaría su nueva etapa para olvidar el infierno de una ciudad tomada por milicias salvajes. Este era su sueño mientras miraban el mar y contemplaban el cielo en espera de recibir definitivamente la orden de salida. El último día del mes de agosto de ese año había luna llena y el reflejo de su luz blanca sobre las aguas definía la estela directa que llegaba hasta tocar la isla griega de Cos, en un horizonte a la vista. En medio, el mar era un espejo. A buen seguro sintieron entonces que todo estaba muy cerca y al mismo tiempo tan lejos. Solo dos días después, al amanecer, con las primeras luces, pudieron zarpar. El trayecto era corto, casi una hora y estarían en el otro lado, pisando suelo europeo, donde empezaría su camino hacia Canadá. No había más épica en esta pequeña historia. El destino estaba lejos, pero superadas las aguas, todo estaba calculado para poder llegar a Vancouver, una ciudad en las antípodas donde les recibiría su familia con los brazos abiertos y una primera ayuda para crear su propio negocio y trabajar. Todo estaba hablado y en orden en la cabeza de Abdullah cuando, de repente, apenas unos minutos después de haber subido a la embarcación, esta volcó, y cayó todo el pasaje al mar. La historia que recuerda cuando abrió los ojos en medio de los gritos desesperados es tremenda: encontró primero a uno de sus hijos, que parecía aún con vida, y nadó para buscar al otro. Tras darse cuenta de que se había ahogado, al igual que su mujer, volvió a buscar al primero, que entonces también flotaba sin vida entre las olas. En un último esfuerzo desesperado, Abdullah alcanzó a reunir a los tres entre sus brazos, pero las olas se los fueron llevando uno a uno. Tras haber perdido a toda su familia, esperó más de tres horas hasta que un primer barco de rescate griego lo recogió. ¿Cómo podía haber tardado tanto el rescate en un trayecto que se cubre en poco más de media hora? Tres horas después de la tragedia, Abdullah ya no era más que una mirada ausente en un cuerpo con ganas de hundirse él también en lo más hondo del mar. Para él, el rescate ya no tenía sentido. Pero el resto del mundo aún no era conocedor del significado de la tragedia. Mientras el barco llevaba al padre a la isla soñada, la pesadilla quedó reflejada en una fotografía que daría la vuelta al mundo y que levantaría toda la rabia y el estupor, creando por primera vez una conexión emocional con la situación en Siria, y sobre todo con el sacrificio inútil de los niños que estaban perdiendo la vida. La imagen inquietante del cuerpo ahogado de Alan Kurdi, acostado en la arena, arrastrado por las olas, fue compartida más de veinte millones de veces en las redes sociales. Palabras como “refugiados”, “Mediterráneo” y “Siria” se dispararon en buscadores y una avalancha de donaciones privadas llevó a cientos de organizaciones al rescate de las personas que estaban intentando llegar a Europa.
Con el velcro de los zapatos de Alan todavía abrochado a pesar de la fuerza de las olas, la dureza que no esconde la imagen es tan intensa como el duelo que implica. Miles de niños menores como él han perdido la vida en la guerra en Siria o en su fuga por las aguas del Mediterráneo. La contundencia de aquella imagen nos debería perseguir hasta estar convencidos –y no olvidar– de que nada puede estar por encima del derecho a existir y vivir en paz. La renuncia a estos valores se extiende, como si la pérdida de vidas en el Mediterráneo o la falta de acuerdos de acogida fuera normal. No nos preguntemos por qué vienen, preguntémonos cómo hemos sido capaces de llegar hasta aquí. Tal vez solo encontremos una respuesta: porque pensamos que son diferentes, que no son como nosotros y que nuestra seguridad vale mucho más que la de ellos. Buscamos todo tipo de excusas, atenuantes para aceptar lo injustificable, pero con todo ello se ahoga también el concepto de civilización que nuestros ancestros han ido construyendo durante miles de años. Resulta fácil de explicar: la Europa que hemos heredado, la que hoy vivimos, esta que forma parte de una civilización creada a partir de valores como la solidaridad o el asilo, la que vio el nacimiento de la democracia occidental y de los derechos humanos, no puede destruir este legado si no queremos acabar ahogados también todos nosotros.
Barcelona, 26 de enero de 2021
Este fragmento corresponde al epílogo del libro Las fronteras de Ulises. El viaje de los refugiados a Europa, que acaba de publicar la editorial Debate.