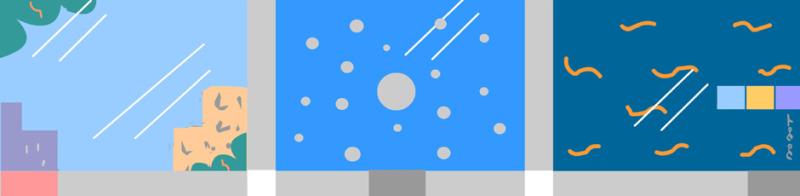

La caja de plumillas residía en el baúl del ajuar de nuestra madre. Sobre el palimpsesto de sabanas de hilo, toallas bordadas con iniciales, colchas de encaje, mantillas de cristianar, manteles con puntillas, y otros misteriosos textiles que nunca se usaban; gravitaba la bandeja del baúl, en cuyo lateral superior derecho se aposentaba la noble caja de ebanistería, donde se guardaban las reliquias de la familia.
Si la caja lucía brillante y pulida por fuera, al abrirla, refulgía en su interior el rayo de un espejo imprevisto, que reflejaba todo su precioso contenido: las piedras preciosas de la madre, las medallas militares del padre, las arras de plata de la boda de ambos, el libro con cachas de nácar de la primera comunión de los hijos, el cordón dorado (con cruz por delante, y borla con flecos a la espalda) que lucieron los niños sobre su compartido traje de marinerito… Doblado sobre sí mismo, un pañuelo de seda estampado en vívidos colores con la imagen de la Virgen del Pilar, se convertía en un jardín del aire al ser desplegado.
En una esquinita de aquella caja (que era en sí misma todo un teatrillo y una linterna mágica) se arrinconaban unos huevos de paloma con oscuras manchas lunares, y una pila de quinqué de vidrio color ámbar, con muelas de oro en su interior, y un amasijo de papeles de seda, donde se conservaban mechones de cabello infantil y algún diente de leche caído.
En medio de aquel pequeño tesoro familiar, el padre había depositado sus cajitas rojas de plumillas dinámicas de 1946, que al ser abiertas, resplandecían -a su vez- como una caja de fósforos de plata, o un batallón de luciérnagas, durmiendo el sueño brillante de las palabras.





