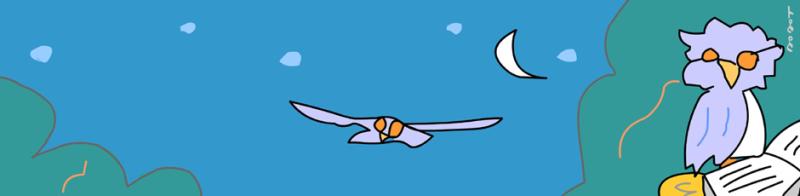
El fin de la festividad era inminente y las florecillas se marchitaban mientras los coros y danzas apuraban el último zapateado. Los ingenieros vieron apagarse los pequeños colores y antes de olvidar los preciosos nombres bautizaron con ellos a las coristas. Mientras todos lloraban los finales, la mano de Dios descubrió que estaban brotando las flores rojas y dio la buena noticia.
El color rojo no sería un consuelo para nadie, excepto para la mano de Dios, que se revolcó en el valle como un alegre cordero y cuyo guante quedó teñido de rojo, como todos los dolores y plateado brillante, como todos los mares. Cuando vieron aparecer a la mano de Dios en tal estado, se acrecentaron las penas de todos: Unos creyeron que aquélla era la mano siniestra, que habían conocido en la noche oscura y tormentosa; otros interpretaron que el tiempo se marchitaba y los coros y danzas prolongaron el zapateado hasta ver agotadas sus fuerzas.
La ruptura del hilo lo interrumpió todo. La mano de Dios vio como el hilo se alejaba sin ella y declaró que estaba muerta. Los hombres corrieron tras la vida largo rato y al no poder darle alcance volvieron camino arriba comprendiendo que también ellos habían muerto. Los coros y danzas quisieron cantar para recuperar la alegría pero sólo lograron despertar el miedo a la muerte. La mano de Dios recordó entonces que nadie sabía lo que hacía y se perdió musitando que nunca terminaría el hilo, ni las primaveras, ni las fiestas, ni las danzas, porque las flores rojas tenían las más profundas raíces.
Los sueños de esperanza nacieron de los peores temores y ahora estaban en los cantos de media noche. Al tercer día, alguien cantó que estaba la mano de Dios ocupada en su célebre palmear cuando vislumbró el hilo y no perdió un solo instante en echarle el guante.




