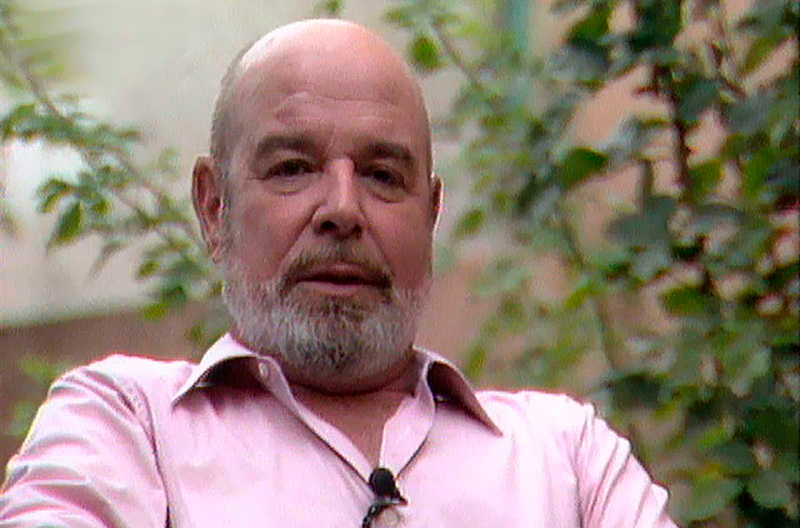
Naturalmente, todo el mundo quisiera que con su opinión quedase zanjada para siempre la cuestión de que se trate, y con esa intención cabe suponer que cada cual se decide a expresarla en público. Pero es muy difícil que sea así. Nuestra memoria es débil, nosotros mismos somos inconstantes… Las cosas suelen volver.
Distinto es que, quien se expresa, abogue explícitamente porque su palabra sea tomada como la última sobre el asunto, la que lo cancele definitivamente; esto ya parece cachondeo, aunque puede que sea sólo presunción. Una prueba reciente de que todo vuelve y de que no hay modo humano de impedirlo decretando el fin del partido cuando acabamos de marcar el gol de la victoria, ha sido el homenaje que el Instituto Cervantes ha dedicado a Jaime Gil de Biedma. Porque esto era sólo el asa; detrás venía el caldero.
Una vez más y al socaire del homenaje (aunque por adelantado), se suscitó el asunto de la pederastia del poeta. No sabemos cómo era Góngora, todo indica que bastante tipejo. Ello no impide su consideración. El afán de enturbiar la luz celebratoria sobre Gil de Biedma ya está avisado de ello, de manera que ahora solicita previamente que ese argumento de que una cosa es el artista y otro su obra, etcétera, sea declarado ilegítimo. La ética y la estética han de ir juntas, se dice, si abordamos un nivel de excelencia.
Bien. El poeta Luis García Montero, director del Instituto, ponderó en la celebración la poesía de Gil de Biedma, como era su obligación y como todo el mundo sabe que es su gusto. También ponderó el compromiso cívico y la honestidad moral de Gil de Biedma, y esto quizá no fuera ya su obligación, pero en todo caso sirvió para reabrir las operaciones enturbiadoras, hace años aparcadas y ahora manifiestamente sorprendidas de que, en efecto, su palabra de entonces no fuera la última y haya que volver sobre la cosa (¿cómo es posible?).
Pues es posible, primero, por eso mismo: nuestra memoria es débil, somos inconstantes, estas son razones, como decía Steiner, para la tristeza del pensamiento. Pero en segundo lugar y muy principalmente, el asunto vuelve a la palestra porque, aunque parezca lo contrario y estemos en un país en el que lo dominante se precia de marchar contra corriente, disparar contra Gil de Biedma –no se olvide: faro de poetas, lectura de políticos y de señoras de políticos que un día gobernaron, autor indiscutible– es mucho más rentable que elogiarlo, aunque sólo sea por el punto de distinción, más o menos esnob, que granjea distanciarse de lo que parece consolidado y por tanto vulgar: algo gana siempre quien se mide con los grandes.
El propio Jaime Gil de Biedma contó en sus Diarios las sórdidas aventuras sexuales que tuvo en Filipinas con niños filipinos. Sabemos de su displacer. Lo que no sabemos es que se sintiera orgulloso de aquellos episodios, como parecen suponer quienes de su personalidad completa, su magnífica poesía y su extraordinaria prosa, deciden cebarse únicamente en este escabro. Los diarios de Gil de Biedma no son, por cierto, nada que se parezca a lo que hoy en España se llama así y que suele resultar un género particularmente informativo del exhibicionismo del autor, su ingenio, su sensibilidad, su buen gusto y el resto de bondades, bien que bajo la cansina captatio benevolentiae de decir que se trata de un género que ha estado ausente en la tradición española. De los diarios de Gil de Biedma no es fácil extraer esa condición exhibitoria; no son, precisamente, complacientes; esos episodios no están ahí para decirnos lo bravo amante que era con sus chicos, lo gozosamente bizarro que a sí mismo se veía.
Sin embargo, el aspecto del asunto sobre el que suelen meter baza los más confundidos, concierne a la dimensión ética de un artista y a lo que esta puede tener que decir con vistas a un juicio digamos que integral sobre su figura y su obra. No nos equivoquemos. Lo que aquí se dirime, a pesar de las aclaraciones de los denunciantes, es si Gil de Biedma puede seguir siendo, sin mancha, el excelente poeta que la convención cultural acordada por la hegemonía cultural progresista hizo de él. Un asunto político, pues. Por eso, los disparos ahora han tomado un tono filosófico veteado de elementos politológicos particularmente finolis: nada de acusaciones ad hominem ni detalles behavioristas: sólo la razón ilustrada.
Un poco por llevar la contraria, don Julio Caro Baroja decía no comprender el descrédito que la intelectualidad emergente dispensaba a nuestros maestros casuistas del siglo XVII. Él los admiraba, convencido precisamente de su fineza argumental. Muy lejos de ese encomio, cuando al inolvidable José Jiménez Lozano se le preguntaba por algún asunto que exigiera hilar delgado, solía exclamar: “¡Pregúntale a un jesuita!”, recordando, claro, aquella gloriosa época de los juicios de teología moral emitidos por el padre Escobar y los otros ante las cuestiones que se les sometían. Más amigo de Pascal que de los jesuitas, Jiménez Lozano tenía muy presentes las flechas que el moralista les dirigió en las Provinciales, pese a no ser su lectura preferida del matemático francés, y que se podrían resumir en lo que en castellano llamamos doble vara o ley del embudo: una cosa para los pobres, otra para los ricos. La última aportación al asunto Gil de Biedma pareciera por lo profuso de su cadena argumental venir de alguno de aquellos maestros de la Compañía, que hubiera revivido. Pero vemos pronto que no hay cuidado. Del artículo de El Mundo en el que el profesor Félix Ovejero dirime acerca del tema, sólo cabe extraer la decadencia a la que ha llegado la teología moral desde los tiempos de Escobar y los suyos.
El profesor Ovejero comienza por mencionar a un hipotético Stalin que –además– fuera cantante de ópera, o sea, artista. Tarda poco en advertir que no está “equiparando” a Gil de Biedma con Stalin. Pero, entonces, ¿a qué viene la hipótesis? Enredados, de momento, en ella, enseguida vemos su inoportunidad. Gil de Biedma no fue “además” poeta (como se quejaba Unamuno de que le consideraran). Gil de Biedma, un tipo reconocido por él mismo como nada irreprochable en sus ya famosas vicisitudes sexuales, no quiso ser considerado –después– un gran poeta. Los maestros de confesión no hubieran incurrido en esas trampas. Porque con el casuismo barroco se trataba de eso, justamente, del análisis de un caso concreto llegado al teólogo por vía de confesión o, al menos, elaborado bajo esa hipótesis para mejor explicar las cosas. La mecánica venía poco más o menos a funcionar así: el caso hipotético era establecido primeramente –y lo que más importa: esquemáticamente– como modelo para el argumento, y al tal caso se hacía corresponder una reprensión, a la que seguía finalmente un determinado –y también esquemático– castigo. El trabajo del moralista consistía en calibrar el grado de parecido que el otro caso, el real, siempre turbio, siempre circunstanciado, guardaba con el modelo, para ver luego la conveniencia de matizar al alza o a la baja la medida del castigo.
Pero el profesor Ovejero no hace esto (y renuncia así definitivamente a la gloria de la casuística), sino que, con la cosa estaliniana –siempre efectiva, como una contraseña entre quienes la reconocen– determina primeramente la conclusión y nos hace después dar un larguísimo y aburrido rodeo para volver a ese mismo punto de partida. Sentencia: culpabilidad sin paliativos. Pecados: el abuso, la violencia, la falta de sensibilidad social, la hipocresía. Pena: la retirada para la poesía de Jaime Gil de Biedma de la consideración de “genuina obra artística”.
De estos tres elementos, sólo el último importa. Pero –un momento–: es el que importaba desde el comienzo: la conclusión de partida. Los otros es muy probable que el propio poeta acabara por hacerlos suyos; sus diarios ya hemos dicho que no son lo que hoy se entiende por tal en España, sino que justamente se parecen más a aquello, a una confesión. Ahora bien, en este punto y ya apagadas las luces de la fiesta, sólo queda esperar a que se ponga de pie quien se levanta siempre al final de las discusiones, para decir: ¿Pero de qué estamos hablando?
Y, ¿de qué estamos hablando? ¿De la valoración de Gil de Biedma como poeta? Los mismos enturbiadores de su gloria han dicho –con la boca pequeña– que no se trata de eso. Todos sabemos que sí. ¿De la conveniencia de un homenaje institucional al poeta Gil de Biedma, no al ejecutivo ventajista y a pesar de ello malconcienciado, del mismo nombre? No lo veo. Aunque los denunciantes, sí. Pero, ¿dónde iba a celebrarse un homenaje a un escritor, fuera de esa casa o de la Biblioteca Nacional, en la que ya tuvo lugar hace unos años una exposición y algún coloquio, sin que se reviviera entonces la denuncia?
No sabemos. Aunque sí sabemos. Yo creo que si no fuera otro poeta –muy conocido– el actual director del Instituto, nada hubiera sucedido. No sucedió en la Biblioteca, siendo aquel un homenaje de más postín. También creo que, si no fuera tan fácil asociar al dicho director con lo que el profesor Ovejero llama “la izquierda reaccionaria”, tampoco se hubieran animado las brasas. De manera que el asunto debe andar por esos vericuetos, a pesar de que los razonadores se afanen en borrar continuamente sus huellas. Son los vericuetos de la obsesión política. Y los de quienes, además de ser listos y guapos, quisieran estar siempre entre los buenos, modernos y moderados a la vez, la ilustración sin revolución, vamos.
Por lo demás, Stalin no era un cantante de ópera que por las noches se dedicara al crimen. En el argumento del profesor Ovejero el poeta y el tirano no están equiparados, ya lo sabemos; pero es peor: sus papeles están invertidos. Y lo que la nueva aparición del asunto tiene únicamente de novedoso es esta implicación ahora de la filosofía. Pero a los alardes de lógica y exposición sólo cabe pedir lo que constituía el sencillo requisito de admisión de un argumento entre los teólogos barrocos: que venga al caso.




