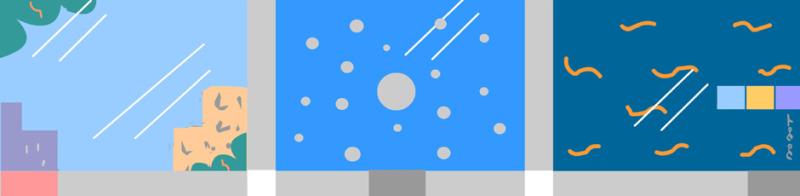
Sólo hay algo eficaz contra la muerte: el amor, en el más amplio sentido de la palabra. De ahí procede la leyenda urbana que revela que, donde más sexo se practica (furtiva y constantemente, que es la mejor forma de hacerlo) es en los hospitales. El gozo resulta el mejor antídoto contra tanto dolor y muerte, como se respira habitualmente en los centros hospitalarios.
Seguir practicando el sexo durante toda la vida, es un remedio infalible contra el desasosiego. Una sesión, un rato, un momento, un pensamiento sexual, resultan muy saludables, como beber un vaso de agua después de un gran susto. Las infusiones con miel y limón relajan, qué no decir de las excelencias de la tila (si es necesario con dos bolsitas, por taza) que desconecta del estrés, casi tanto como los ansiolíticos, que están sobre valorados y resultan mucho más adictivos. El sexo en marcha es un buen masaje para el corazón, estimula el sistema circulatorio y, sobre todo, anestesia la consciencia, que es nuestra verdadera enemiga y, sin embargo, no la reconocemos, a pesar de que viva dentro de nosotros, como una insaciable y voraz tenia solitaria, que se alimenta de nuestra angustia, por el dolor que puede llegar, aunque aún no se haya presentado y, tal vez, no nos visite nunca.
¿Y si así fuera, y la muerte viene, de pronto, a visitarnos? Lo más efectivo que podríamos hacer en ese caso, sería dejar en orden nuestros papeles y últimas voluntades, y aceptar con humildad lo que el destino nos tenga deparado. Si en este mundo -con tantas máscaras y tejemanejes secretos- queda algo ineluctablemente igualitario, es la muerte, que -antes o después- habrá de reclamarnos a todos los vivos.
Tal vez, el gran problema que genera la idea de una posible muerte inminente, proceda, no tanto del terror a nuestro final de partida sino, de mirar hacia atrás, y sentirnos descontentos con la vida que hemos llevado. La de veces que dijimos sí, cuando queríamos expresar lo contrario. Todo lo que consentimos y “tragamos”, aunque nos fuera en ello la vida o la dignidad -que es la vida del alma-. El tiempo que perdimos, lamentándonos del éxito que no logramos, o del reconocimiento que no nos dieron, cuando todo eso importaba un carajo, y lo único verdaderamente esencial era vivir y estar sano; o vivir, aunque se estuviera enfermo, porque “la enfermedad también es la vida”, ya lo decía Thomas Mann en La montaña mágica.
¡Ojalá! que todo este dolor y sicosis, que sufren tantos y tantas por estas fechas, sirva para activar un clic en sus vidas, y que el tiempo que les quede a los que sobrevivan, lo dediquen a resarcirse de sus anteriores errores, diciendo y haciendo siempre lo que más les plazca. Y que tampoco vuelvan a perder el sueño por temores futuribles, ni por regresiones tóxicas al pasado, buscando desesperadamente culpas, para castigarnos por no haberlas evitado a tiempo.
Ser dueño, señor y amo de tu tiempo -sin contemplaciones, ni concesiones a nadie- es el mayor poder que podemos ejercer, y sólo nos damos cuenta, cuando estamos a punto de morirnos, y ya no nos queda tiempo para cambiar nada.
Valoremos verdaderamente nuestras vidas, gracias al Corona chino. Seguro que, si nos empeñáramos en hacer una lista de las cosas buenas que también ha traído esta pandemia, lograríamos anotar algo, o mucho más de lo que pensábamos. Y, sobre todo, que nadie tenga miedo, porque así convocamos al peligro, y nos hacemos mucho más vulnerables frente al adversario.
Si todos vamos empezando a reconocer que, tras la llegada de este virus, nada volverá a ser como antes en nuestro mundo, podríamos aprovechar también para comenzar nuestra revolución personal (nunca es tarde para eso) y darle la vuelta –de una vez, por todas- al calcetín que envuelve nuestros cerebros. Que en vez de torturarnos por las cosas que nos faltan, inventariemos las que tenemos, y especialmente la fortuna que poseemos por conservar a nuestros seres queridos. ¿Qué mejor manera de reencontrarnos o recuperarnos, que compartiendo juntos -gracias a este encierro necesario- cada minuto de los que nos quedan por pasar en este mundo?
Fotos: José Manuel Ocaña Sáez






