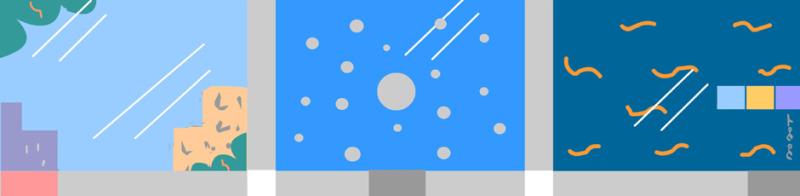

Coronitas. 4. Cuando despertó, las voces de los niños seguían allí
El domingo 26 me desperté con las voces de los niños. Me pareció natural, y seguí remoloneando en la cama, arrullado por el colchón sonoro de las vocecillas infantiles de la calle Cruzada. “¡Pero, si ya no hay niños en la calle!”, me advirtió -de pronto- mi cerebro, despertándome con sobresalto. Cuando me di cuenta de que no eran sólo voces del sueño, sino que las seguía oyendo despierto, me vino a la memoria la intervención televisiva del Presidente, la tarde del sábado 25 de abril, anunciando la salida de los pequeños infantes e infantas a la calle, como si de un largo secuestro colectivo se tratase. Todo quedó en mi mente controlado, equidistante de la razón y la locura simultáneas, que caracterizan estos extravagantes tiempos primaverales del año 2020. Volví a dejarme llevar por la corriente del sueño, confiadamente. Si los niños (que son el presente y el futuro) siguen ahí, al despertarnos (como diría Augusto Monterroso, en el cuento considerado el más corto de toda la literatura), debe ser porque la vida continúa su camino correctamente.

Coronitas 5. Hay paseos que duran cien años
Parafraseando el arranque de la famosa novela de Daphne du Maurier, Rebeca: “Anoche soñé, que regresaba a Manderley…”, podría yo decir: “Ayer tarde volví a salir a pasear por las calles. ¿Sería un sueño?” Probablemente se convertirá en una velada histórica, aunque tampoco la viví como memorable. En ocasiones tan excepcionales como ésta, la ciudad desaparece, para dejar todo el protagonismo a los paseantes. No estamos tan necesitados de calle como pensábamos, sino de ulular entre semejantes. Nuestras miradas se posan o se enganchan en otros rostros y otros cuerpos, con los que nos cruzamos, y a los que observamos -por encima de las mascarillas- para descifrar sus rostros completos: porque el de los ojos es el lenguaje más poderoso de todos, el que compartimos con los animales. Qué sugerente y prometedora resulta esta ocultación para la imaginación erótica, que viene a ser algo así como la primera forma de “hacerlo”. Tanto despotricar contra el burka, y hemos terminado (tan voluntaria como hipocondriacamente) llevándolo -incluso los varones- y no ha sido necesaria ninguna islamización absoluta de Occidente. ¡O tempora, o mores!

La ausencia de vehículos motorizados convertía a la calle Bailén, el Viaducto y las Vistillas, en puro campo. Sólo circulaban algunas bicicletas por la calzada, y, como las aceras -de ese alto puente sin río- iban cargaditas de peatones, algunos paseantes no dudaron en bajar al asfalto, para alejarse y mantener -entre sí- las distancias, aunque tuviesen que torear bicicletas, que pasaban, de vez en cuando, accionando un concierto de timbrazos. Al otro lado del Viaducto, Madrid parecía una vetusta capital de provincias, engalanada por fiestas de primavera. La culpa fue de las acacias tan frondosas y de las farolas fernandinas, que acababan de encenderse, provocando ese sentimiento de “la luz sobre la luz”, que resulta tan misterioso como sobrecogedor.
Entre los jóvenes abundaba el pantalón corto, la tarde se mostraba tibia de temperatura, aunque con cierta humedad en el ambiente. Alternaban las mascarillas con los rostros descubiertos -más los segundos, que los primeros- y las indumentarias bien compuestas, con las desaliñadas del chándal y la camiseta, como si la intimidad del hogar se hubiese extendido hasta la calle. La luz iba despeñándose en la lontananza de sierras madrileñas -la escurialense, la de Guadarrama y La Pedriza- que lucían serenas, como en un cuadro de caza de Francisco de Goya. El poco azul que restaba en lo alto, se iba haciendo violeta en los cirros, y rosa pálido en las nubes más bajas; el ámbar y el dorado se reservaban para la cinta-tiara, que lucía sobre las cumbres de las lejanas montañas.

Todo el mundo parecía contento en este primer paseo de la desescalada. Primero salieron los niños, luego las bestias, tras ellos, los ancianos y, por fin, la franja mayoritaria de los adultos. Los madrileños del barrio (no se divisa por la zona centro ni un solo turista, desde hace casi dos meses) habían improvisado en las laderas de Las Vistillas su propia Pradera de San Isidro; y, aunque ya no quedara sol, desprendían jovialidad y “esplendor en la hierba”, sentados sobre el suelo, bajo las ramas floridas, brindando alegres, y chocando -en alto- sus latas de cerveza. El único local comercial abierto de la plaza de Gabriel Miró (Las Vistillas) resultó ser una luminosa tienda de cuadros, expuestos entre plantas. Parecía un delicioso invernadero cuajado de vida y pintura, que es su simulacro más perdurable. Aquella puerta abierta, invitándote a entrar en su pequeño jardín de las delicias, se parecía mucho a la llorada –por tantos- normalidad de antaño; aunque, también era obligatorio pensar que podría resultar imprudente, introducirse en un recinto cerrado -ajeno- en el primer paseo, tras la cuarentena. Allí mismo, -en plena acera de enfrente- oí a uno de los trabajadores del local, diciéndole a sus compañeros:
- Qué alegría que estemos bien los cuatro. ¿Quién iba a decírnoslo?, que fuera tan importante seguir vivos, para volver a encontrarnos.
Al regreso del paseo, el ambiente resultaba muy distinto. Por el Viaducto pasó un autobús -iluminado por dentro- ocupado solamente por el conductor -con mascarilla- y dos viajeras sentadas en la última fila; parecía una nave fantasma. El repartidor de pizzas no cesaba de tocar el claxon de su motocicleta, para que le abrieran paso los peatones sobre la calzada. El autobús y la moto resultaron dos apariciones anacrónicas, como si el paseo de ida lo hubiésemos dado una tarde de feria de 1920, y el de regreso lo estuviéramos realizando cien años más tarde.

A la altura del Palacio Real no quedaba casi nadie. El poderoso vacío que se extiende entre la Catedral de la Almudena y el Palacio, resultaba sobrecogedor, como para penetrar en él, durante toda la noche. “Son las diez menos ocho minutos”, exclamó una voz con acento italiano, cuando ya habíamos sobrepasado las gradas del templo. Me di la vuelta y apresuré mis pasos, porque creía que nuestro “toque de queda” sería a las diez, y contaba con el tiempo justo para plantarme en mi casa. Por la calle Bailén, otra voz disparó jocosa su ocurrencia: “Todos los que estamos aquí, ya estamos multados. A ninguno nos va a dar tiempo de llegar a nuestras casas.” Y esos dos comentarios bromistas, pronunciados en voz alta, resonaron turbios en la noche incipiente.
No era un sentimiento de pesadumbre por la luz perdida, lo que se respiraba en la calle, sino “oscuridad goyesca”, es decir: criaturas activadas por el miedo. Según crecía la noche, también lo hacían nuestros monstruos interiores, ésos que produce “El sueño de la razón”, y que no desaprovechan cualquier oportunidad, para torturarnos.
Fotos: Juan Antonio Vizcaíno




