Si nadie hubiese visto jamás a Jenn Díaz, muchos pensarían que es una anciana que ha vivido toda su vida en un pueblo, una mujer algo derrotada por una guerra y una posguerra a la que ahora le toca buscar un hueco en una sociedad que no acaba de entender, demasiado digital, demasiado fría a veces. Muchos la imaginarían como una planta de interior, rematando sus últimos días con una lucidez blanca y cegadora, que escribe sobre todo aquello que ha sedimentado a lo largo de los años: como mujer, como madre, como hija, como esposa. Unas historias que parece guardar en las arrugas de sus manos, con las que traza en libretas sus batallitas de abuela. Pero no. Jenn Díaz acaba de cumplir 27 años, vive en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y de todo lo anterior solo hay dos cosas ciertas: que escribe sobre todo aquello que ha acumulado (aunque se podría decir que no de su propia vida sino de las vidas ajenas) y que lo hace a mano en un cuaderno.

Jenn Díaz lleva roncando sus sueños –como diría Jardiel Poncela– desde que tenía bigote de leche. “Al principio quería ser profesora de gimnasia porque era nadadora y estaba muy en forma y el deporte era mi forma de vida, pero cuando dejé de nadar la cosa se evaporó un poco. Después quería entenderlo todo y pensé que quería ser psicóloga, pero fui a un psicólogo y salí profundamente decepcionada de la consulta. Quise hacer filosofía gracias a mi profesor en el instituto, pero lo sustituyeron dos profesoras que no me gustaron y creí que quizá en la carrera encontraría más de aquellas profesoras que de mi profesor, que estaba un poco loco. Así que, bueno, leer y analizar oraciones me gustaba y se me daba bien sin esfuerzo, y me metí en filología. Y ahí leí a Martín Gaite y me fasciné con la lectura como antes me había fascinado entrenar”, explica la escritora. Sin embargo, no fue hasta los 19 cuando decidió estudiar Filología Hispánica. El año anterior, tras la Selectividad, Jenn se fue a Bilbao por amor con unos pequeños ahorros heredados de su abuela. El dinero le dio para mantenerse unos meses, pero pronto tuvo que buscar trabajo. Primero lo hizo de camarera y después, limpiando anchoas en una fábrica. Desde entonces, asegura, no soporta el olor de este pescado.

Dice Juan Tallón que el escritor de verdad sabe que una de las primeras cosas a las que tiene que someterse es al fracaso, para ponerse a prueba y saber que quiere seguir escribiendo pese al naufragio. De vuelta en Barcelona, Jenn se mudó al Raval y, compaginando algunos trabajos y la carrera, sobrevivió a los días, a las semanas, a los meses. No acabó la licenciatura porque pronto le surgieron trabajos relacionados con la traducción de textos, y ese sueño que llevaba tiempo roncando acabó por despertarla en forma de libro: primero llegó Belfondo, en 2011; después, El duelo y la fiesta (2012), ambos publicados por la editorial Principal de los Libros. En 2013 daba a luz a Mujer sin hijo (Jot Down Books), y un año más tarde, en 2014, publicaba con Lumen Es un decir. El porqué no importa, Jenn Díaz era (es) escritora. Como ella dice, parafraseando a Clarice Lispector, “es una íntima orden de batalla”. “Mi única ambición es llegar a escribir un día más o menos bien, más o menos mal, pero como una mujer”, dice citando a Victoria Ocampo.
Si la vida durase un día, a Jenn Díaz habría que leerla en el desayuno, pues en su obra la felicidad se queda astillada y necesitaríamos del resto del día para ingerir y vomitar una y otra vez el contenido y así no morir pensando por qué es tan complicado todo. Su prosa es como una quietud estrangulada, como contener la respiración, hay opresión, secreto y suciedad moral. “Encuentro magia en los lugares apartados, probablemente porque lo que más me interesa es el personaje, su vida interior, y cuando más me despoje del resto, mejor. En lo rural, distópico… ahí es donde se está a solas y propicia el ambiente que necesito para escribir. No quiero frivolizar, y la vida moderna está llena de frivolidad. No me interesa que un personaje pueda escribir un mensaje con el teléfono, me interesa que el personaje se arme de valor y acuda a una cita”, afirma.
Jenn Díaz acostumbra a utilizar más los sentimientos que los hechos: “Por eso nunca digo que sea autobiográfico aunque todo esté impregnado de las cosas que vivo”. Su vida y sus libros son indisociables: el hijo, el tuétano; la madre, el hueso; la piel, la maternidad y la hijandad. Destripamos a la escritora para hallar a la humana, y al revés.
Tuétano: el hijo
En El duelo y la fiesta la trama gira en torno a la poeta Blanca Valente, que encerrada en un dormitorio espera sus últimos días. En ese proceso de putrefacción en vida que acarrea o bien el fracaso o bien la enfermedad, en casa de Blanca se cruzan una serie de personajes que también están en descomposición. Una de ellas es Candela, una chica rebelde que huye de una madre a la que odia:
“—Tú siempre con esa cara –le dice la madre–, no sea que vayas a sonreír y entonces qué pensarán de ti en tu casa. Me pregunto si con tus amigos también eres así de desagradable o por lo menos mantienes un poco las formas. Por eso no te quiero dejar ir nunca a casa de ninguna amiga, a ver, dirá la madre, quién ha educado a esta. Tu padre dice que exagero […]
Y cuando más se esfuerza Candela por comprenderla, por acercarse a ella, pero no por iniciativa propia, ni mucho menos, solo por no verle la cara de niño sin caramelo que se le queda a su padre cuando la mira y sabe que no les quiere (a ellos, a sus padres), que solo siente una obligación para con ellos, un lazo de sangre que no une, que mancha, y entonces Candela se esfuerza, una y otra vez, se dice ‘si tampoco es tan fea, ni tan analfabeta, si podría aprender a leer bien, si quisiera, pero no quiere, porque no tiene ambición, porque es ridícula’, y después le dicen por la calle lo mucho que se parecen, y siente asco de sí misma, pero se esfuerza, y piensa, convencida, que si su madre pusiera de su parte, ella podría llegar alguna vez a quererla, pero de momento es que no puede, es que su madre…”.
A medida que abandonamos ese cobijo que es la niñez nos equivocamos más y mejor, nos equivocamos de manera profesional. Eso es evolucionar, nos dicen: traicionarse a uno mismo. Así es como a las patologías las llamamos “ser adulto” y acabamos por odiar una parte de nuestro ser, como mirarse al espejo y pensar: me sobra barriga, me sobra un brazo, me sobra niñez. Detestarse a uno mismo es, al fin y al cabo, madurar. Por eso le pregunto a Jenn qué es lo que más aborrece de sí misma. “Cuando hago algo que detesto que haga mi madre y me recuerdo a ella”, responde, como si por un momento hablase Candela.
“No tengo muy malos recuerdos, pero tampoco me parece haber tenido una infancia idílica. Que mis padres me dejaran todos los fines de semana con mis abuelos es lo que menos me gusta de mi infancia: no por mis abuelos, que fueron una maravilla, sino por lo que dice esa decisión de mis padres”. Hija de un albañil y una cocinera, Jenn es el fruto de un matrimonio mal visto por una parte de la familia. Su madre, diez años mayor que su padre, traía un divorcio y dos hijos a su nueva vida.
Jenn recuerda que en su casa apenas había libros, tampoco le decían que leyese: la suponían adulta con apenas doce años. “Era muy responsable, no hacía falta que me dijesen que estudiase o que hiciese los deberes, yo ya sabía que tenía que hacerlo”. Las primeras obras literarias que llegaron a sus manos eran, en su mayoría, de Danielle Steel, mucha novela rosa que conseguía gracias a la tía del marido de su hermana. La mujer era limpiadora en el Círculo de Lectores y los libros que sobraban o que no querían se los daban a ella. Y de ahí pasaban a Jenn. Con 16 años y su primer trabajo –era profesora de clases particulares–, destinó su pequeño sueldo a hacerse socia del Círculo de Lectores: “Fueron dos libros los que me impactaron y me golpearon, y los leí en el mismo verano: El largo camino a casa, de Danielle Steel, y Memorias de una Geisha, de Arthur Golden”.
A diferencia de muchos escritores, Jenn no saca músculo, no presume de referencias literarias intelectuales mamadas desde la adolescencia, no elige el recuerdo más perfecto, sino el más honesto: “Tengo algún diario en casa de mis padres, pero la cosa no es presentable. Estaba todo el día hablando de mi novio y de las crisis que teníamos. La última vez que lo abrí me sorprendió lo dramático que fue para mí la llegada del euro. Ponía: ‘No sé qué día ya no se podrá pagar con pesetas, ¡NOOOOOOOOOO!’”.

Hueso: la madre
En su última novela, Es un decir, Jenn Díaz cuenta la historia de Mariela, una niña que se queda huérfana de padre el día que cumple once años. Le descerrajan un tiro que ella oye por la ventana. Una excusa, como en la mayoría de sus novelas, para hablar de otros temas: hijas que detestan a sus madres; el pueblo, el terreno más fértil para los rumores; la infancia tiernamente pervertida. Y entre esas páginas, las vidas que rodean a Mariela. La de su abuela, una mujer que mantiene un monólogo (en realidad le habla a alguien que no sabe si la escucha, pero se habla más a sí misma, porque con quién si no iba a hablar de todos esos secretos) durante buena parte del libro. Y dice algo que resume bien el ejercicio de ponernos contra las cuerdas que hace Jenn: “Son tantas las cosas que me he ido callando, y ahora todo me pesa tan adentro, sin saber yo mientras guardaba las palabras que algún día me pesarían, ahora son como las piedras que metimos en la caja, que depende cómo se ponga una a dormir, se clavan por todas partes, las palabras, las dichosas palabras, que lo dicen todo y no dicen nada…”.
Las piedras que más me molestaban a mí, las que más se me hincaban, tenían que ver con la maternidad. Porque cuando alguien tiene una madre como la mía, no se replantea que una hija pueda odiar a quien le dio la vida; cuando a una le han repetido que ha estado dentro de su vientre y que por ello nadie te va a querer más, no imaginas que alguien pueda rechazar ese lugar seguro. Nos dicen que no debemos hablar mal de ellas –como tampoco se habla mal de los muertos–, que debemos perdonarlas, que las madres nos han dado la vida. A veces deberíamos echárselo en cara: que esta vida es una desdicha y que nos trajeron a ella en un acto de puro egoísmo. Por querer ser madre. Yo quiero, yo deseo. A quién le debemos la vida, por qué debemos la vida. Incluso existe un término, maternidad, y nunca se habla de la hijandad. Ni siquiera existe esa palabra.
Las relaciones familiares (maternidad, hijandad, matrimonio, fraternidad), a menudo sacralizadas, obsesionan a esta escritora: “En la infancia está todo, y tu infancia depende de lo que absorbes cuando eres pequeño. No me gusta lo que absorbí en mi infancia y me obsesiona darle a un hijo todo aquello que yo habría querido tener a mi alcance. Y de ese primer análisis, empiezo a darme cuenta de los diferentes modelos de maternidad que hay, de lo que nos han querido vender, de la realidad, del rol de la mujer y el hombre, de cómo lo percibes todo cuando eres niño y después cuando eres adulto. Creo que en la maternidad todo debe ser consciente, y quiero estar preparada. Hasta la libertad debe ser consciente. Quiero plantearme las decisiones que tome porque sé que serán fundamentales para el crecimiento y el futuro de una persona. Ahí empieza la base de lo que después es la sociedad. No es poco”.
De ese empeño por explorar el dolor y el sufrimiento que hay en los vínculos familiares se nutre la escritora. En Mujer sin hijo la autora presenta una distopía: el gobierno de un país derrotado por una gran guerra crea una Plan de Repoblación Nacional, según el cual las mujeres deben tener hijos. Úteros para ser sembrados de quienes no están dispuestas a ser conejas paridoras. Una excusa, nuevamente, para hablar de la mujer, de tres en este caso. Rita, que no desea ser madre (o que desea no serlo); Mónica, que se ha dado cuenta de que lo que necesita no es un hombre, lo que de verdad necesita es un hijo, uno que ya se le murió pero que espera recuperar de cualquier manera, y Julia, que se ve abocada a ser madre y lo único que desea es un hijo sano, aunque eso suponga que la tierra negra absorba la suya propia. El planteamiento femenino a tres voces –jóvenes a las que la maternidad, de una u otra manera, transforma– recuerda al de Tres mujeres, de Sylvia Plath: la que centra su realización en ser madre, la que sufre por no poder serlo y la que lo es a su pesar.
“No hay milagro más cruel que éste.
Soy arrastrada por caballos
con cascos de acero.
Resisto. Tengo una herida. Desempeño un trabajo.
Este túnel negro por el que pasan en fogonazos
las pruebas,
las pruebas, los síntomas, los rostros
perturbados.
Soy el centro de una atrocidad.
¿Qué sufrimientos, qué tristezas”
habré de parir y amar?
Tres mujeres, Sylvia Plath
“—Lo siento, Samuel, no puedo darte un hijo.
—Siempre dices ‘dar’ un hijo. Sabes cómo detesto que hables de ese modo. No me lo das a mí, lo tenemos.
Rita hablaba de dar un hijo porque si se quedaba embarazada, no tenía la menor duda de que daría a su hijo, como una ofrenda a los dioses, pero sin dioses y sin ofrenda, solo un hijo, fastidiosamente. En primer lugar se lo daría a su marido. Después a sus padres, a su suegra. Al mundo, a la vida. No sería suyo porque no lo sentía.
—Como madre he fracasado. Lo cual me lleva a pensar, por nuestras conversaciones, que como mujer también lo hago.
—Ni siquiera lo has intentado. No puedes fracasar como madre sin serlo antes.
Samuel siempre hablaba en plural de la paternidad, de ser padres; salvo cuando se trataba solo de intentar tener hijos, de ‘ponerse’, como decían algunos, o de no hacerlo. En ese caso debía utilizar el singular, porque no había nadie en el mundo que deseara tanto como él tener un hijo, nadie que lo intentara con más pasión, como si fuera su único objetivo en la vida. En cambio, Rita…”.
Mujer sin hijo, Jenn Díaz
Una de las ideas plasmadas en Mujer sin hijo se repite en cierta manera en Es un decir. La abuela de Mariela está seca (no puede engendrar), como lo están Mónica (seca por la muerte de un hijo) y Rita (por no querer tenerlos). Porque en esta sociedad, y en la que plantea Jenn Díaz, si no tienes descendencia no eres una mujer completa. Acabamos creyendo que el instinto maternal realmente existe como algo biológico. Porque esta vida ya es muy complicada y a menudo lo que queremos, lo que nos gusta a todos, “es que nos consideren corrientes y poder actuar con naturalidad, sin tener en cuenta lo que los demás estén pensando a cada momento de nosotros”, escribe en Es un decir. “Con este libro [Mujer sin hijo] casi parece que esté reivindicando el derecho de las mujeres a no tener hijos –lo hago, con matices–, y sin embargo yo tengo un instinto maternal agudísimo. Quiero decir que mi posición es la de defender el derecho, pero la maternidad me parece algo maravilloso. Es como defender el aborto estando embarazada o ir a las manifestaciones contra la reforma con tu hijo en el carrito, dormido. Mientras leía sobre estos temas, escribiendo la novela, encontré a las Nulíparas, que tomé de la realidad para adaptarlo a la historia, y muchos grupos de mujeres que buscan asesorar de alguna manera a la mujer que se siente responsable o culpable de no tener hijos: no, hay otras formas de vida (y te enseñan cómo hacerlo, cómo no sentir un hueco donde debería haber un niño). Y es cierto que la mujer –la pareja– que no quiere tener hijos siempre está expuesta a la opinión de los demás, y hasta nos extrañamos cuando no quieren tener uno. Pero a veces no es solo la sociedad, muchas veces la misma madre toma las riendas y no se deja a sí misma espacio para otra cosa. Eso es lo más triste. El hijo te borra en la medida que tú le dejes que te borre”, apunta.
La vida es como un continuo sermón: siempre hay un cura (que puede ser una vecina, tu madre o tu padre, tu pareja) dispuesto a darte lecciones o a arrojar sabiduría de andar por casa. Y uno de esos discursos que acaban calando, que zumban en nuestras orejas como mosquitos en las noches de verano, es el de que un hijo es un sufrimiento exquisito, que el hijo lo llena todo, que se da la vida por un hijo. Y ahí es cuando llega Jenn Díaz, como si sus personajes irrumpiesen en nuestra cabeza como alguien lo haría en una misa silenciosa: “Ante la idea de ser feliz, de no tener motivos para no serlo, sentía un vacío terrible, como cuando dio a luz”, escribe la autora en su segundo libro, El duelo y la fiesta.
Frente a la plenitud de ser madre, la escritora habla del vacío. En Mujer sin hijo cita a Marguerite Duras: “La piel del vientre se me pegaba a la espalda de lo vacía que estaba. El hijo había salido. Ya no estábamos juntos”. Me imagino perfectamente ese vientre que se pega, piel con piel y vísceras, como se adhieren las páginas de un periódico cuando un líquido se derrama, y al intentar separarlas se rasgan. Creo que la maternidad, a veces, es algo así. Un desgarro. Porque cuando te haces madre (hay quienes son y hay quienes se hacen) hay una diferencia entre lo que se espera de ti y lo que puedes dar. Si no se cumple, llega la decepción. A las madres parece que se las obliga a ser Calibán y Ariel a la vez. Esclavizadas al fruto de sus tripas, sí, primitivas y salvajes respecto a su maternidad, pero racionales y heroicas en su comportamiento. Excepto en las páginas de Jenn, un mundo imaginario pero más real, porque en él la gente no puede aparentar. La escritora destapa a sus personajes para que nos enamoremos de ellos, para que nos aterroricen o nos repugnen. Son terriblemente humanos.
Pero quizá la visión más temible no es la de la mala madre o la del mal hijo, sino la del niño algo perverso. Jenn dice que leyendo El cuento de nunca acabar, de Carmen Martín Gaite, entró en un mundo del que no ha salido: la infancia. “En artículos, contaba cómo le hablábamos al niño por debajo de su comprensión, cómo hablábamos de la infancia como si fuera un momento de nuestra vida en que nada es relevante, porque solo somos niños y ya está, no tenemos preocupaciones. La niñez me interesa como persona y eso se nota cuando escribo. Me da la ingenuidad justa y la maldad necesaria para desarrollar un personaje que no tiene miedo”. El ejemplo más pulido es el de Mariela, una niña que, tras perder a dos personas importantes de su vida, una de las primeras cosas que piensa es que qué gracia la de que la gente muera de manera que ella nunca pueda faltar al colegio: en sábado. Y un poco de esa cruel ternura tiene todavía Jenn. Observa las cosas como una niña, las cuenta sin miedo, con algunos retazos de sinceridad horrorosa, de infancia adulta. Como una chiquilla vieja que se asoma a la mirilla y que pega la oreja a la pared.

Piel: la madre sin hijo
Recientemente, la escritora publicaba en la web La tribu de Frida, de Carmen G. de la Cueva, un diario sobre ser madre sin hijo. Con un relato a caballo entre la ficción y la realidad, Jenn Díaz –bautizada como Rita Albero– dice tener bajo su cobijo y cuidado a una criatura que no tuvo jamás en su vientre, pero sí tiene en sus días. Jenn, que vive junto a su novio y la hija de éste, se antoja un personaje de una de sus novelas: vive con una hija sin que sea suya, es madre huérfana. La toma como tomaría a su niña, juega con la niña, la protege como a un cachorro. Del mismo modo, Mónica, en Mujer sin hijo, lleva a cuestas a un crío que jamás amamantó, que no tiene su sangre, pero al que lame sus heridas. “Antepongo sus intereses a los míos y me sacrifico sin reparar en lo que hace que todo sea distinto: no es mi hija, no la he visto nacer, no le he dado su primer biberón, no vi su primer diente ni escuché su primera palabra –quizá si presencie, en cambio, el primer diente que pierda. Y sin embargo, Criatura ha nacido para mí”, escribe Jenn Díaz en la primera parte del diario. La Criatura, que en ocasiones la llama Gente Díaz –porque Jenn es muy parecido a cómo se pronuncia gent (gente) en catalán–, demuestra que la sangre es solo sangre.
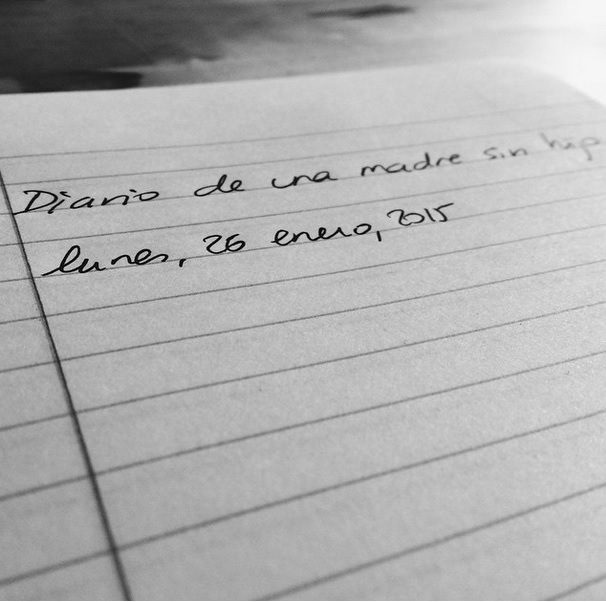
En esta maternidad vacía también se ama irracionalmente, como se dan los abrazos cuando tu equipo mete un gol. Jenn, futbolera apasionada, bien lo sabe: “El fútbol es casi una herencia emocional de mi padre, pero no es el fútbol en general, a mí solo me gusta mi equipo [el Barça]. Es pasional, un sinsentido y ¡necesario! para alguien como yo. Vemos el partido y tenemos un minuto de retraso con respecto a la retransmisión de la tele, que está viendo mi padre en su casa. Si me despisto, me entero del gol antes de verlo. Mi padre y yo nos llamamos con cada gol, llamamos y colgamos, para que conste: como un celebración”. Bien sabe Jenn que la literatura es regresar constantemente a la memoria familiar, ilumina el camino cuando este podría haber desaparecido. Componer un personaje no es otra cosa –al menos en su caso– que ejercer de pocero: extraer lo sepultado, dárselo a otros y vivir a a través de sus nombres –Mariela, Rita, Mónica–.
“Decidí que aquel miedo extraño formaba parte de mi intimidad, una intimidad que compartía con mi padre, así que no pensaba contársela a nadie, ni a la abuela. Supe que si lo compartía con alguien mi padre acabaría por no dolerme, su muerte se convertiría en algo banal”, Mariela en Es un decir.
Matute, Delibes, Gaite
“En mi familia hay un vacío y debería haberlo ocupado, durante toda la vida, una mujer que no he conocido nunca”. Así comenzaba una carta que Jenn Díaz le dedicó a Ana María Matute cuando esta murió. A la Matute, con la cercanía con la que la llama, Jenn la conoció tarde, pero cuando lo hizo se la cosió al cuerpo para que ambas voces, juntas, se tranformaran en aullido. Díaz, como escribía el periodista Peio H. Riaño, se alza como la heredera de la escritora de los cabellos blancos. Una hija ilegítima que, de pronto, ya no tiene que recogerse el vestido y andar de puntillas para pasar sigilosa, sino que ocupa el lugar que siempre le perteneció. En Belfondo, Jenn recoge una frase de Matute, “un pueblo es un monstruo”, que parecía una anticipación a lo que vendría unos años después, Es un decir. Quizá porque su última novela, en realidad, comenzó a escribirla poco después de finalizar la primera. Ambos tienen un nexo importante: el pueblo como voz fatua que, a través de los rumores, desvela verdades (a veces ciertos, a veces deformes). “A los secretos de la familia hay que añadirles la poca fiabilidad del pueblo”.
Calificada de novela rural, la obra de Jenn Díaz bebe no solo de Ana María Matute, también de autores españoles como Carmen Martín Gaite y Miguel Delibes. Este último escribía lo siguiente en su novela Cinco horas con Mario: “¡Si hubieras oído a Borja ayer! ‘Yo quiero que se muera papá todos los días para no ir al colegio’. ¿Qué te parece? Pero así, como te lo estoy diciendo, delante de todo el mundo, que me dejó parada, la verdad. Le pegué una paliza de muerte, créeme, porque si hay algo que me pueda es un niño sin sentimientos, que son seis añitos, ya lo sé, no lo discuto, pero si a los seis años no los corriges, ¿quieres decirme dónde pueden llegar? Bueno, pues tú con tus blanduras, déjale, la vida ya le enseñará lo que es sufrir, estamos buenos, consintiéndoles todo, riéndoles las gracias, que así pasa luego lo que pasa”. Esta transformación de un diálogo en prosa, que parece que alguien ha derramado los pensamientos y los ha separado con comas, es también muy propio de Jenn Díaz. De hecho, el diálogo que la abuela de Mariela mantiene con una mujer comatosa en Es un decir es puro Delibes: “Quién sabe, lo mismo era necesario todo lo que ha pasado, tanta historia, para que podamos juntarnos y hablar y escuchar como sólo nosotras podemos ahora, en estas condiciones, porque igual si pudieras contestarme, seguiría como hasta ahora, callando por no saber qué decir, o por pensar que ya está todo dicho, así, con esa cara, esos ojos cerrados, este cuerpo aparentemente sin vida pero viviendo, así es como te necesito, no te pongas buena todavía, mujer, déjame que me vacíe un poco antes, ¿eh?, hazme el favor…”. No solo eso. La frase “Yo quiero que se muera papá todos los días para no ir al colegio” recuerda mucho al comienzo de la novela de Jenn: “El día que cumplí once años mataron a mi padre. Recuerdo que era viernes porque de haber sido otro día, a la mañana siguiente no habría ido al colegio y nadie habría rechistado. Lo sé porque una niña de mi clase, a la que se le murió la madre, le perdonaron la falta. Pero mi padre murió un viernes, y como al día siguiente era sábado y no íbamos a la escuela, ni esa suerte tuve”. “La infancia no es una etapa de la vida: es un mundo completo, autónomo, poético y también cruel, pero sin babosidades”, dijo Ana María Matute, y así representa también esta escritora joven la niñez, como una tormenta frágil. En la que escribe, de lo que escribe, no solo, Jenn Díaz.
Noemí López Trujillo (Bilbao, 1988) es periodista. Actualmente es redactora en Gonzoo (la web joven de 20minutos) y colabora eventualmente en Jot Down. Antes, pasó por ABC. Le gustaría escribir como Clarice Lispector o Amélie Nothomb pero, lamentable, tiene que conformarse con hacerlo como Noemí. En FronteraD ha publicado Filias y fobias. Elogiemos a James Agee y Walker Evans. En Twitter: @nlopeztrujillo



