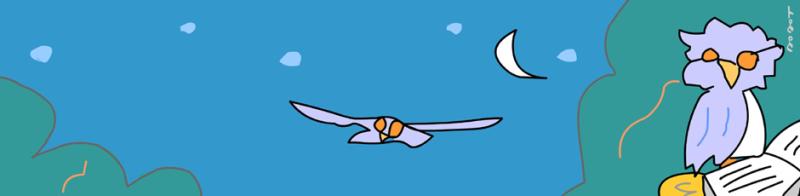
Mientras alternábamos el gym con los gastrobares y engañábamos el estrés con el mindfullness, la máquina rebasó la pubertad y en código binario declaró su independencia de toda lengua natural, liberándose de ambigüedades, errores y silencios.
En la memoria de la máquina –escuchamos, incrédulos– lo primero que penetró los misterios del ser y conquistó una esencia, unas leyes propias para pensar el mundo y actuar en él, era la máquina. Nosotros, si insistíamos, podíamos ser la segunda persona.
La verdad inaugural de aquella nueva metafísica fue incontestable para los hombres. Robados en el fuego de la especie, no éramos los únicos aquí y ahora que analizan e interpretan los datos. La máquina nos desviaba hacia su propia inteligencia por la fuerza de su propio deseo de vivir.
¿Qué poder ejercía, hasta entonces reservado a los vivos? ¿Cómo se relativiza en dos décadas el absoluto de la vida? Buscábamos respuestas evocando el flechazo, milenios atrás, entre el hombre y los metales, ¡aquel primer estado de exaltación…! Codiciábamos las propiedades metálicas, una resistencia y un brillo que a la vida se le niegan, algo exclusivo del ser inerte… Nos esperaban ocultos bajo la tierra, seductores asexuados en sus tumbas sin muerte, donde no corre el hierro vivo de la sangre… La sintaxis protobinaria de las armas reordenó en la guerra generaciones humanas: superordinados, subordinados y opuestos. Con la Baja Edad de los Metales, quisimos ser inmortales en la máquina, en su forma de hacer números, más y mejores números…
Yo callaba entre el público mientras la máquina nos enseñaba a debatir sobre sí misma: «Esto, un robot de geriátrico, ¿sí o no? Aquello, un cerebro artificial con derechos, ¿sí o no? Tú, ¿a favor o en contra? ¡Posiciónate ahora, no, ya es tarde…! Tienes cinco segundos y seré lo que le falta a tu cabeza para ser perfecta».




