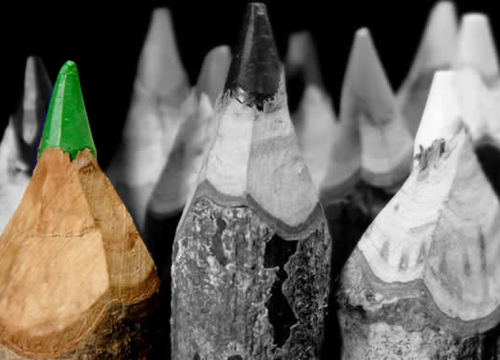
Padres
En la escala Richter de responsabilidad educativa de los padres (y madres, obviamente), el nivel 10, de máximo poder de destrucción, corresponde a aquellos que tienen conductas agresivas, cuando no directamente delictivas, contra los profesores, pero no nos engañemos: es un grupo estadísticamente insignificante, por mucho que sus actuaciones burlen el principio de Arquímedes mediático y originen mucho más ruido que lo que les correspondería por su volumen real. Le siguen a no mucha distancia aquellos otros, que son numerosos, que desacreditan a los profesores, los cuestionan crudamente delante de sus hijos, sospechan sistemáticamente de ellos y parecen disfrutar poniéndoles todo tipo de piedrecitas en el camino, como si no dañaran de este modo a sus propios hijos..
En el otro extremo se encuentran aquellos otros padres que se toman la educación de sus hijos como un deber personal, de exigencia diaria, con responsabilidad moral y orientada decididamente al futuro, no sólo al presente; pero, sobre todo, como una obligación en la que nunca se delega la responsabilidad, sólo la tarea concreta del aprendizaje escolar y el progreso intelectual y académico. Son personas que parecen imbuidas del espíritu de aquella máxima militar: “Quién da una orden delega la tarea, pero no la responsabilidad”.
No hay que confundir esto con la desafortunada tendencia a perpetuar una conducta típica de padres o madres hipercontroladores o superprotectores: hacer la tarea escolar a medias con los hijos. Los padres están para ayudar, monitorizar el progreso, resolver dudas, desbloquear situaciones, aconsejar estrategias y colaborar con los profesores, pero no para sustituir a los chicos. Lo que debemos preguntarnos antes de incurrir en el tremendo error de hacer las cosas en lugar de ellos es: ¿quiero quitarle trabajo y ahorrarle esfuerzo a costa de hacerlo dependiente, o quiero que aprenda a hacerlo, que se esfuerce, que progrese y acaben siendo autónomo? Un padre o una madre que se sienta todos los días a hacer los deberes con su hijo le está mandando un mensaje evidente: no trabajes si no estoy contigo. Y eso es un fracaso educativo en toda regla, ciertamente más fácil de observar en los demás que en uno mismo.
Entre los dos extremos de esta particular escala Richter, en el centro de la campana de Gauss, hay un gran número de padres (más padres que madres, para ser precisos) que simplemente han presentado su dimisión como educadores y saldan deudas con la conciencia atribuyendo al centro y a los profesores la responsabilidad prácticamente exclusiva de educar a sus hijos. Esta abdicación es especialmente dañina, pero suele estar camuflada con coartadas laborales. Un padre que esconde bajo la manta del trabajo su ineptitud o su desinterés educativo no tiene en cuenta que, a ciertas edades, la gestación y consolidación de valores se realiza fundamentalmente en casa, y no precisamente por lo que se dice, sino por una coherente combinación entre lo que se hace y lo que se dice: es decir, mediante sólidos ejemplos sutilmente ilustrados con palabras. No se exalta el valor de la lectura regañando a tus hijos por no leer, sino haciendo que te vean leer con frecuencia, visitando librerías y bibliotecas, hablando de libros en pareja. En educación no vale el refrán “Haced lo que yo diga, no lo que yo haga”.
Un tema que políticos y padres suelen dejar de lado, porque les resulta bastante incómodo de manejar, es el hecho de que los estudios sociológicos han demostrado que el ambiente socio-cultural-económico tiene un alto valor predictivo sobre el éxito académico, hasta el punto de que el chico que sale del instituto a menudo debe más a su casa que al centro en cuanto a sus resultados académicos. Pues bien, frecuentemente nos comportamos como si el hogar fuera irrelevante en el historial formativo de nuestros hijos. En definitiva, la enorme trascendencia de la familia en la educación se genera en casa y se cultiva con una actitud de respeto, colaboración y ayuda respecto a los profesores. Sin perjuicio de que de vez en cuando nos encontremos algún docente irresponsable o incluso indeseable, las actitudes hipercríticas u obstrucionistas con el profesorado son palos en las ruedas del desarrollo de los hijos. A los profesores hay que exigirles, pero no entregarles a nuestros hijos hasta nuevo aviso para que nos los devuelvan bien educaditos.
Profesores
La calidad de los sistemas educativos está limitada por arriba por la calidad de sus profesores. Es una realidad fácil de entender pero, visto lo visto, algo más complicada de proyectar en políticas educativas. Ello no quiere decir que no pueda haber excelentes docentes en malos sistemas, ni que el profesor sea el llanero solitario en materia de calidad, pero resulta imperativo extraer con toda su crudeza la consecuencia lógica de la frase: es imposible conseguir un alto nivel de calidad con un bajo nivel docente.
En la calidad docente es primordial la formación inicial, algo de lo que España se resiente considerablemente, aunque en los últimos años se está intentando cierta puesta al día. Es interesante destacar lo que la formación de un profesor no universitario tiene de paradójico, ya que el objetivo inicial es un buen conocimiento de la materia, y por ahí debe empezar, pero la gran meta final es convertirse en un buen profesor, independientemente de la materia que enseñe. La frecuente tentación de los profesores de secundaria de considerarse una subespecie de catedráticos universitarios que por desgracia dan clase a adolescentes revoltosos constituye un desenfoque hiperbólico que desvirtúa la profesión. Un profesor de matemáticas de 6ª de Primaria debe dominar las matemáticas (y no estrictamente las que enseña, sino con mayor amplitud), pero no debe actuar ante sus alumnos como un “matemático”, sino como un “profesor de primaria” bien especializado en matemáticas. Esa es su responsabilidad y por eso le pagan, por ser profesor de niños, no por ser matemático. Parece fácil de entender, pero no debe serlo tanto, a tenor de lo que la realidad demuestra.
Este ejemplo nos lleva a uno de los grandes problemas desde la secundaria hasta la universidad (bastante menos en primaria), que es la deficiente preparación en pedagogía, metodología, organización y gestión docente, evaluación, tutorización, trabajo en equipo o nuevas tecnologías aplicadas a la educación, entre otras muchas habilidades tan necesarias para desempeñar bien el trabajo de profesor de lengua, de física o de inglés. Incluso se constata cómo no pocos profesores llegan a alardear de sus desconocimientos pedagógicos y de este tipo de destrezas, como si, una vez establecido qué enseñar, nada importara cómo aprenden los alumnos. Es una patología docente que podríamos denominar síndrome bíblico, y que consiste en establecer una verdad sagrada, esculpida en piedra, como conocimiento a adquirir (generalmente más centrado en la memorización que en la comprensión) y olvidarse del resto de los procesos implicados. Estos docentes irresponsables actúan como si el hecho público de que un estudiante no avance a buen ritmo fuera exclusivamente un asunto privado del propio alumno.
Es cierto que la “hiperpedagogización” que se produjo hace unos 20 años, con la puesta en marcha de la LOGSE y la consiguiente proliferación de jergas difíciles de digerir por su alta contaminación de corrección política y pseudoespecialización, no ha servido precisamente de gran ayuda para que los profesionales asuman con naturalidad una evidencia: que el centro del aprendizaje no es la materia, sino el alumno. Y ello no atenta contra el esfuerzo, la autoridad ni ninguno de esos reiterados lemas politizados.
Para no demorarnos demasiado en el elenco de competencias anteriormente citadas, pongamos algún ejemplo directo de la vida laboral. ¿Cuántos profesionales trabajan sin conexión con otros colegas, sin hacer nunca un trabajo colectivo, sin gestionar el trabajo de otros compañeros? En definitiva, ¿cuántos profesionales pueden evitar hoy el trabajo en equipo? ¿Pero en qué colegio o instituto se practica con la ayuda experta del profesor? ¿Cuántos profesionales se pueden permitir el lujo de no hablar nunca en público? ¿En qué centros se aprende? ¿Cuántos profesionales pueden sobrevivir sin escribir un informe, un artículo o una presentación? ¿Dónde se practica? Es de imaginar que, si esto se planteara ante un claustro, algunos de sus integrantes pensaran e incluso se atrevieran a decir: “Eso ya lo aprenderán ellos. Nosotros estamos para enseñar Conocimiento del Medio”. Por cierto, sin pisar un laboratorio.
Si es imprescindible una formación inicial que incluya competencias en las materias y otras muchas más, así como una adecuada sensibilización sobre el protagonismo del alumno en el proceso de aprendizaje (ya no podemos hablar sólo de enseñanza), también lo es la formación a lo largo de la carrera; es decir, la actualización. Y ésta no debe concebirse como un agradable respiro fuera del aula durante algunas horas, sino como una necesidad absoluta cuyos beneficios deben notarse gradualmente desde el día siguiente a los cursos de actualización.
Ahora bien, ¿qué posibilidades existen de que este panorama casi idílico se convierta en realidad? ¿Es una elucubración fantasmagórica urdida con nocturnidad por pedagogos de despacho, tecnólogos remotos y teóricos de la educación que han perdido el contacto con la realidad? Soy consciente de que pensar así es una tentación suficientemente irresistible para quienes carecen de interés por la innovación, para aquellos que idolatran el qué y no le encuentran la gracia al cómo o el para qué. Reconociendo que es mucho más fácil describir el cuadro que pintarlo con las propias manos, eso no disminuye la necesidad del cambio de paradigma, incluso en un sistema, como el español, que registra una de las mayores edades medias del profesorado de toda Europa. A diferente ritmo, los profesores que hoy piensan mayoritariamente que los alumnos que les llegan son cada día peores, tendrán que ir abandonando su papel magistral y sustituyéndolo por esa nueva función redefinida, sin erradicar las clases ocasionales a la vieja usanza. Previsiblemente, este proceso ya está siendo vivido por muchos como una inaceptable alteración de las reglas del juego, pero negarse a ellas será cada día más navegar contracorriente.
Por otro lado, hay una faceta del trabajo docente muy descuidada en España, no se sabe si por el arquetípico individualismo que parece dar la tierra, y es el trabajo colectivo. Ciertamente hay departamentos y claustros, pero, salvando algunas excepciones, no hay auténticos equipos de trabajo. Por no haberlos, a veces ni siquiera los pseudoequipos directivos trabajan de forma coordinada. Esta carencia tiene como consecuencia que lo que en términos empresariales se conoce con el pedante término de “gestión del talento” brilla por su ausencia. La mayoría de los profesores se convierten en francotiradores cuando se ponen a innovar, en ocasiones sin el apoyo de los profesores ni de la dirección (cuando no con algún que otro inconveniente para evitar que nadie destaque). Cada profesor en su aula es una isla, para bien y para mal, aunque mucho más de esto último. Las habilidades de uno no las comparte el otro, ni siquiera llega a conocerlas, y, lo que es aún peor, este desprecio por el trabajo en equipo provoca a veces, más que descoordinaciones, contradicciones en las líneas de trabajo de los centros.
La escasa afición de los profesores a cocinar sus propios materiales y métodos, sea en equipo o en solitario, encuentra su perfecta media naranja en la actuación de las editoriales educativas, que tienden a llevarle de la mano hasta convertir al docente en un actor que interpreta el guión editorial. Y no debe culparse de ellos a las editoriales, que, lógicamente, ofrecen lo que les gusta a sus verdaderos clientes, los profesores: un trabajo casi hecho.
La tarea del profesor es muy dura, en contra de lo que aún considera alguna gente desinformada. Desde luego, más duro que hace años, porque el sujeto al que se dirige su trabajo ha cambiado considerablemente en los últimos tiempos, en consonancia con los cambios de la sociedad, mucho más abierta, menos jerárquica, más interconectada y más sometida a vientos de todo tipo. No es la escuela la que ha debilitado su autoridad, es la sociedad la que lo ha hecho. Todavía está por llegar una escuela que no refleje, aunque sea de modo levemente atenuado, los valores y las tendencias de la sociedad a la que sirve. Algún experto español gustaba de utilizar una metáfora del oeste para describir el papel del sistema educativo en este torbellino de cambio social: “La escuela es El Álamo, el último fuerte antes de pasar a territorio indio”. Es políticamente muy incorrecta, pero lo suficientemente aproximada para que la podamos dar por cierta.
Este carácter de dique de contención de lo que en ciertos ámbitos de la sociedad se considera barbarie se ha extremado, con la complicidad de todos, hasta convertir a la escuela en la depositaria de todas las responsabilidades, todas las obligaciones y todas las tareas. No tenemos nada más que oír a un cocinero decir que las escuelas deberían enseñar a cocinar, o a un padre que deberían enseñar las reglas de educación para comer, o a un empresario que deberían enseñar economía básica, o a un periodista que deberían enseñar a hablar en público, o a un cineasta que deberían poner tal película en los centros. Lo curioso es que todo ello es verdad. Debería ser, pero no puede ser, porque no se puede meter el mar en un cubito. La escuela no puede ser el contenedor universal de todos los saberes, porque no pasamos 30 o 40 años en sus aulas antes de llegar a la universidad. Y en estos casos, como en la política misma, hay que elegir y poner las cosas en fila por orden de prioridad, para decidir que las matemáticas son más importantes que la cocina, y el protocolo en la mesa lo deben enseñar los padres para que los profesores puedan centrarse en que los chicos conozcan la obra de Antonio Machado. Porque en caso contrario volvemos a lo de siempre: un papel que lo aguanta todo y unos horarios de chicle. Conciencia tranquila e inoperancia total. Pues bien, toda esta sobrepresión que reciben los colegios e institutos la sufren en carne propia los profesores, que se sienten injustamente acusados, casi culpables por defecto de todo lo que funciona mal con la juventud.
Si a ello se suma el desprestigio o la mala valoración social del docente, cierto nivel de agitación interna en las aulas, el escaso respaldo de algunos padres de alumnos (desde luego, no la mayoría, en contra de lo que transmiten los medios) y factores que contribuyen a moldear el autoconcepto, como la escasa retribución, es comprensible que muchos profesores, en lugar de fortalecerse profesionalmente y asumir su realidad con entereza (pidiendo ayuda y planteando seriamente sus reivindicaciones, eso sí), caigan en la trampa del victimismo e incluso del aborrecimiento al alumno. Ése es el principio del fin de su carrera, porque, llegado el momento, uno puede cambiar de profesión, pero lo que resulta una verdadera estafa es abdicar de la responsabilidad y ampararse en el victimismo para seguir ocupando un papel que ya no se desempeña con dignidad.
En definitiva, el sistema educativo español necesita exigir profesionalidad y formación permanente a sus profesores, pero simultáneamente debe aliviarle de la presión social, protegerle, prestigiarle y, cómo no, retribuirle con justicia. La exigencia de profesionalidad requiere algo que está muy lejos de existir en España: el diseño de un modelo bien articulado de carrera profesional y que, como el dios de los creyentes, premie a los buenos y castigue a los malos (o, al menos, no los iguale con los buenos). La innovación, el buen desempeño docente, la formación, la investigación, el trabajo colectivo a distintos niveles (equipos, departamentos, cursos, centro, red de centros), los cargos de gestión y dirección son ingredientes que deben considerarse en el diseño de la carrera profesional para evitar que un joven que ingresa hoy no tenga que conformarse sabiendo que dentro de 35 años, lo haga bien o lo haga mal, estará más o menos como estaba. Pero cualquier modelo de carrera sería un paripé si no viene acompañado del correspondiente modelo de evaluación del docente. Y ahí hemos pinchado en hueso, porque sería sorprendente que alguna administración se atreviera a afrontarlo. Se montó un pseudosistema en la universidad y no se llegó más allá del rellenado de encuestas y el posterior archivo de las mismas, sin que tuvieran consecuencias en la carrera o la retribución. Así que no parece que haya motivos para ser más optimista en la educación no universitaria.
Alumnos
Un buen profesor, un eficaz gestor educativo o un ministro responsable saben que el núcleo del sistema educativo no son las leyes ni deben ser los libros de texto, los equipamientos escolares, las condiciones laborales de los profesores y ni siquiera el gasto en educación. La medida de todas las cosas es el alumno. Y, concretamente, su aprendizaje y su formación como ciudadano moralmente responsable e intelectualmente autónomo. Puede parecer retórica, pero es importante compartir este principio filosófico: todo lo que interviene en la educación debería orbitar en torno al alumno. Así debería estar concebido el sistema educativo, y si alguien interpreta que esta manera de actuar reblandece a los estudiantes y los convierte en niños mimados, es que algo no ha entendido o no se le ha explicado bien.
La primera consecuencia de este principio es un cambio de paradigma, que ya se produjo hace años, pero que aún no ha cuajado en la mentalidad de muchos profesionales y, desde luego, en la de unos cuantos dirigentes políticos. El cambio consiste en poner gradualmente sordina al enfoque centrado en la enseñanza, en la instrucción, en la información que sólo circula en el sentido profesor-alumno o en el conocimiento de la materia que buenamente tenga el docente e intensificar el nuevo enfoque centrado en el aprendizaje, que pone el acento en la asimilación subjetiva del conocimiento, en el entrenamiento en habilidades cognitivas, en la monitorización de los procesos de trabajo intelectual y en los primeros pasos en tareas de investigación científica y documental.
En dos palabras, se trata de trascender el qué cuidando el cómo y el para qué. La razón del retraso en la incorporación de muchos docentes a este paradigma de aprendizaje es sencilla: es algo más fácil de entender que de practicar, porque supone pasar de encargar el estudio del libro de texto, de dictar apuntes o de reflejar la verdad revelada en la pizarra (aunque sea electrónica) a profundizar en la adaptación a los procesos cognitivos de los chicos, a dar respuestas desbloqueantes y no repetitivas a las dudas de los alumnos, a orientarles en sus trabajos individuales y colectivos, a evaluarles de forma más enriquecedora que una simple nota. Se podría reflejar con una imagen, la del profesor que baja de la tarima a los pasillos, por entre las mesas, y hace interesante el aprendizaje. No fácil, pero sí interesante.
Los casos extremos de agresiones, insultos o faltas de respeto en público son precisamente eso, casos extremos, no deberían ocurrir ni una sola vez y merecen el tratamiento jurídico más riguroso que prevean las leyes. Pero no caigamos en la trampa de considerar a todos los alumnos como una pandilla de matones, por que no lo son, por mucho que algunas administraciones se empeñen en saturar a los ciudadanos con mensajes de temor o de hiperprevención. El colegio o el instituto tiene problemas significativamente más relevantes que las intolerables agresiones a los profesores: ponderemos, equilibremos, no transmitamos una imagen sesgada (basada en realidades, pero sesgada al generalizarse).
La psicología ha establecido hace mucho tiempo que, si tratamos a alguien como si fuera un delincuente, es probable que acabemos convirtiéndole en delincuente, porque las personas frecuentemente se amoldan a la imagen que se tiene de ellas. Pues bien, aprendamos de ello: tratemos a los alumnos como personas responsables y respetuosas (sin descuidar la supervisión) y facilitaremos una conducta responsable y respetuosa. Somos los adultos los que tenemos la responsabilidad de conducir el proceso, no podemos sentarnos a esperar ni a que nos lo arreglen en los juzgados.
Centro y dirección
Cualquiera que haya trabajado en un centro educativo conoce de primera mano qué difícil es que funcione armónica y coherentemente como unidad y no como mera acumulación de cursos y grupos. Esto se traduce en una carencia de proyecto de centro (que, al final, es el titular de un cierto nivel de autonomía, que tan positivo es para la calidad de la educación en un país), en el que influyen las normales dificultades de coordinación de los profesores, lógicamente acentuadas por el singular entorno de cuatro herméticas paredes en el que desarrollan su trabajo cotidiano, pero bastante más influye la falta de liderazgo educativo que se observa con carácter generalizado en los colegios e institutos españoles como consecuencia de la absoluta disfunción directiva que padece el sistema.
Podría decirse, con un mínimo de exageración, que la dirección no funciona en España, salvo si por funcionamiento se entiende la mera supervivencia burocrática y administrativa. Se trata de una herencia de la falta de profesionalización de los puestos directivos durante la primera etapa de la aplicación de la LOGSE, y fue un impulso democratizador que claramente se pasó de rosca (cualquiera puede ser director, pero no porque lo diga a dedo la Administración, sino porque lo votan sus compañeros). Es muy difícil que cualquiera pueda ser un buen director si no ha tenido alguna experiencia de gestión, no se ha formado en las capacidades del puesto y no se tienen entrenamiento y habilidades en la gestión de las personas. No es un problema fácil de resolver, y de hecho la LOGSE lo intentó paliar en una segunda etapa, pero no ha acabado de funcionar. Mi criterio es que los gobiernos (central y autonómicos) tienen que hacer un nuevo esfuerzo para reforzar la figura de los cargos directivos en los centros, mejorando su formación, diseñando una carrera profesional y retribuyéndoles de forma adecuada, y, al tiempo, elevar la exigencia profesional, en un marco de creciente autonomía, pero con planes de centro, con proyectos de innovación y con una exigible colaboración con las autoridades municipales para que, con su liderazgo, los centros sean aprovechados por la comunidad el máximo de tiempo posible y no sólo en horario escolar convencional.
Sindicatos
Los sindicatos de profesores tienen un ligero problema de ajuste en su sistema de enfoque: velan más por los profesores que por la educación. No todos por igual, pero al que más o al que menos, el corporativismo subido de tono les produce una especie de desenfoque fotográfico: tienen tan en primer plano a los profesores que el sistema educativo se les queda desvaído al fondo. España necesita unos sindicatos que apoyen los intereses de los profesores, pero en un marco de estricta defensa de la mejora del sistema educativo. Si consiguieran equilibrar su objetivo específico y su marco de referencia serían mucho más creíbles y más útiles para el país. Las reclamaciones profesionales e incluso las reivindicaciones político-educativas de los sindicatos, totalmente respetables y generalmente sensatísimas, serían mucho más creíbles si estuvieran acompañadas de propuestas concretas para mejorar la educación de los jóvenes, aunque alguna de ellas le supusiera algún esfuerzo o sacrificio suplementario. El cambio que convendría sería hacia su propia configuración como una instancia de referencia educativa, vale decir, como expertos institucionales en educación. No sólo en defensa de los intereses de los profesores, que también; no sólo en defensa de la educación pública, que también; sino en defensa de la educación concreta de los alumnos. Se comprende lo complicado que es pedir una actualización al profesorado, tan castigado como está por los contextos sociológicos de los centros, pero si quieren llegar a ser una autoridad moral en educación, tienen que abrir su campo de interés a los alumnos, a las asignaturas, a la metodología o las nuevas tecnologías. E incluso a cierta autocrítica, si se quiere más interna que externa; si se quiere más genérica que sangrante, pero los sindicatos no deberían conformarse con ser una especie de contrapoder educativo en la cómoda penumbra.
La formación del profesorado es otra tarea esencial que entra en el ámbito de gestión de los sindicatos. Y deben perseverar en ella, pero con un mayor control y una mayor exigencia a los docentes, porque, en la actualidad, la formación canalizada a través de los sindicatos peca de un voluntarismo y una falta de exigencia y compromiso estable por parte de los profesores que se compadece muy mal con los criterios de calidad exigibles.
Desprestigio social
La falta de valoración de los profesores es otro problema que, a fuerza de ser proclamado y no hacer nada, se ha convertido en un lugar común de consistencia geológica que ya forma parte del paisaje. Y esto es lo peor que puede pasar, porque se trata de un problema gravísimo, que, además, entra prácticamente en bucle con la situación de la educación en sí misma, porque retroalimenta al sistema educativo y simultáneamente lo refleja. Dicho de otro modo, la falta de valoración social y política de los profesores reduce la calidad del sistema, pero, al tiempo, la falta de mejoras educativas deteriora la valoración de los profesores, protagonistas transcendentales de la educación, pero no los únicos responsables de ella. En la medida en que la valoración social de los profesores esté inmersa casi metafísicamente en este bucle con el sistema, para mejorarla se hace imprescindible no una sola medida por decreto ley, sino todo un conjunto combinado de medidas que mejoren la educación en sí, junto a algunas otras que se dirijan directamente a la valoración social.
Quizá no sea necesario detallar en este apartado las que operan de forma indirecta, a través de la propia mejora del sistema educativo, porque ya se explicitan en otros apartados, pero sí conviene destacar que la mejor manera de elevar la valoración social de cualquier colectivo es mejorar sus condiciones profesionales para que se incremente la calidad de sus prestaciones y así pueda reforzarse su autoconcepto, que es a lo que vamos, porque no hay valoración social positiva que no correlacione positivamente con una buena autovaloración y un aceptable orgullo profesional.
Cuando hablamos de mejorar sus condiciones profesionales también lo hacemos de aumentar su sueldo, evidentemente, pero no a cambio de nada, sino con la exigencia de un mejor trabajo, más evaluaciones externas, una discriminación económica positiva razonable y transparente, en función de unos resultados bien parametrizados (y no basados exclusivamente en las notas de los alumnos, pues el verdadero mérito del profesor no se mide por el punto de llegada de sus alumnos, sino por el salto entre cómo llegaron y cómo salen). Ahora no importa cuándo, pero es evidente que la mejora retributiva del profesorado es una deuda antigua que nos mete en una contradicción insoluble: queremos a los mejores para que enseñen y eduquen a nuestros hijos, pero queremos pagarles poco. No tiene sentido. La profesión de profesor no es atractiva, porque los jóvenes la han vivido de alguna manera desde fuera: ya saben cómo la valoran sus padres, los medios de comunicación y los Gobiernos. Y a estas alturas, confiar en vocaciones cuasirreligiosas abocaría a una desertización similar a la que viven las propiamente religiosas.
Este artículo ha cuestionado la profesionalidad de muchos profesores, y, por tanto, en cierta medida, puede contribuir a generar el efecto indeseable de dañar su consideración social. En mi opinión, es el mal menor de cualquier planteamiento exigente de diagnóstico del sistema educativo. Sin embargo, sería interesante destacar el efecto bastante más indeseable que se provoca cuando en las declaraciones y los discursos se martillean las grandes ideas de calidad, esfuerzo, autoridad, etc., y un minuto más tarde a otra cosa mariposa, o, peor, se ponen en marcha ocurrencias descacharrantes, como restaurar las tarimas en las aulas, o alocadas, como dar una asignatura en inglés sin profesores que dominen el idioma.
Por decirlo claramente, cuando las familias oyen las permanentes pseudopropuestas de calidad y esfuerzo, pero luego ahí queda todo, acaban pensando que algo deberían hacer los profesores, que son los que tienen a los alumnos en sus manos. Es algo parecido a lo que les pasa a los empleados de los mostradores de las líneas aéreas cuando hay retrasos en los vuelos: que concitan la frustración de los viajeros. Así que, sin perjuicio de que la exigencia a los profesores sea permanente, no estaría mal que todos aquellos que tienen presencia pública moderaran sus apelaciones improductivas pero altamente contaminantes, a no ser cuando realmente vayan a poner en marcha iniciativas prácticas.
En otro apartado se analiza el papel de la prensa, pero no sobra recordar que su papel en el prestigio de la docencia puede llegar a ser de indudable relevancia, a pesar de que en este caso su papel es más reflejar que crear.
Atención a la diversidad
La calidad educativa es inalcanzable sin una adecuada política de atención a la diversidad. Si hubiera que elegir una sola medida de naturaleza estructural u organizativa para impulsar la mejora del sistema, sería la atención a la diversidad. Cuando se habla de exigencia a los profesores, del esfuerzo de los alumnos, de inversión financiera e incluso de la manera de impartir las materias, de lo que se está hablando en el fondo es de cómo atender a la diversidad de alumnos, con distintos dominios iniciales, con idiomas maternos diferentes, procedentes de distintas culturas (un 10% de extranjeros) y con ritmos de aprendizaje muy divergentes. Ése es el verdadero reto. Y para afrontarlo hace falta reforzar las plantillas de profesores y mejorar el modelo de prácticas de los futuros profesores durante sus últimos años universitarios. Se requiere dinero, y es un dinero que no luce políticamente tanto como el de decenas de miles de ordenadores, pero me atrevo a decir que es más importante. Cualquier profesor puede atender a alumnos diferentes o con distinto ritmo, pero hasta un límite, más allá del cual, o atiende a los que van por delante o atiende a los que van por detrás. Por eso necesita profesores de apoyo, muchos de ellos especialistas en recuperar alumnos con dificultades, especialmente en las materias instrumentales. Sólo desde la ignorancia puede mantenerse que reforzar las plantillas docentes para atender a la diversidad es una manera sibilina de aligerar la carga de trabajo de los profesores. Es simplemente crear las condiciones para que su trabajo sea más eficaz.
Lea «La encrucijada educativa (I)»