Queremos que en esta sección de fronterad encuentren un mínimo reconocimiento tantas vidas que se está llevando por delante el coronavirus, ponerle rostros a las cifras de la devastación, pequeñas biografías que dejen una huella. Un homenaje a los que no han podido ser acompañados en sus últimas horas, y no han podido recibir una despedida porque el contagio establece sus propias condiciones, y eso añade a la pena miedo, al adiós silencio. Que al menos las palabras sirvan como una forma de consuelo.
Puede enviarnos sus sugerencias u obituarios a este buzón.
Hemos titulado esta sección ‘La estrella vespertina’ por un poema de Louise Glück (Nueva York, 1943) incluido en su poemario Averno que, con traducción de Abraham Gragera y Ruth Miguel Franco, publicó la editorial Pre-textos en 2011. Reza así:
Por primera vez en muchos años, esta noche
apareció ante mí
una visión del esplendor de la tierra:
en el cielo vespertino
la primera estrella
se hacía más y más brillante
a medida que la tierra se iba oscureciendo
hasta que ya no pudo oscurecerse más.
Y la luz, que era la luz de la muerte,
Parecía devolver a la tierra
su poder de consolar. No
había más astros. Sólo ese
cuyo nombre yo sabía
porque en mi vida anterior
lo herí: Venus,
la estrella más temprana de la noche,
te dedico
mi visión, ya que en esta vacía superficie
has arrojado suficiente luz
para hacer mi pensamiento
visible otra vez.
* * *
Los incontables
El profesor y filósofo José Luis Pardo es el autor de un significativo libro publicado en 1996 por la editorial Pre-textos, titulado La intimidad. El ensayo –una investigación filosófica sobre ese concepto–, del que algún critico dijo que era un festival de la inteligencia, y yo también, contiene un parágrafo titulado ‘Los incontables’ en el que Pardo habla de todas aquellas personas – “un cúmulo incontable de incontables”– que poco o nada han pintado en la Historia (con mayúscula) y de los que poco o nada se puede contar: Hannah Arendt dijo que La Historia tiene poco interés en ellos, salvo como combustible. A lo largo del texto, el filósofo madrileño pone nombre a algunas de esas personas, nombres extraídos de antiguos documentos del siglo XVII relacionados en su mayoría con la Inquisición y sus procesos: Martín de Requena, de 32 años, habitante de la villa de Santa María del Campo; Martín García, empedrador, vecino de la villa del Castillo de Garcimuñoz; Catalina la Rubia casada con Pedro Gallego, vecino de la villa de la Alberca; Leonor Díaz, viuda de Nicolás Sánchez, instada a adjurar de leví y María de Zozaya, que fue confitente y vecina de Logroño. Poca más información nos cuentan los documentos, y lo poco que cuentan se refiere siempre a asuntos triviales, marginales, a todo lo que no hace Historia: “gente poco importante que no intervinieron en ninguno de los acontecimientos que marcaron la historia de España, no conocieron a –ni tuvieron relación alguna con– ninguna de las personas cuyos nombres y apellidos llenan las páginas de los libros de Historia, no participaron, que se sepa, en ningún hecho del que la sociedad haya considerado necesario guardar memoria… la cotidianeidad de los que no tienen historia, ni la hacen, de los que no son santos, ni figuran en el calendario”. Al final del texto, el filósofo señala que la verdad es que nunca sabremos nada de Martín de Requena, ni de Martín García… más allá de los pequeños apuntes, seguramente falsos, de sus jueces y delatores.
Un poeta, Enrique Andrés, les dedicó la única novela que ha escrito, Los montes antiguos, los collados eternos. El escritor soriano habla del paso del tiempo, de todo lo que irremediablemente va quedando atrás y se pregunta qué fue de todos aquellos personajes con sus vidas, con sus nombres concretos –intrahistóricos, diría Unamuno– a los que tragará el olvido, cuando él tampoco esté, ¿quién los redimirá?: “lo perdido, perdido está para siempre”, dice el autor.
Recordé los dos textos cuando leía el artículo de Manuel Jabois del pasado 22 de marzo en El País, titulado ‘Las vidas apagadas por la pandemia’ en el que, el periodista gallego, ponía nombre y apellido, ponía también cara y una pequeña, pero exacta biografía, a cinco de las víctimas del odioso coranovirus, para despedirles como Dios manda, pero también por nosotros, porque hay en esas pequeñas biografías algo importante para poder escribir la Historia con mayúscula. Después de todo ¿quién construyó Tebas de las siete puertas?
Una última cita, la del escritor Salvatore Satta, al final de De profundis: “Entonces regresé a casa, cerré los postigos para no escuchar el crujido de los árboles desplomándose y, en memoria de cada hombre que muere, volví a leer el canto del dolor y la esperanza: “De profundis clamavi ad te, domine”. Feliciano Novoa
* * *

El montador Iván Aledo, en una imagen de1976. Foto: J. Benito Fernández
Iván Aledo, talento como montador, bonhomía y buen humor
(Madrid. Montador, murió el 5 de junio a los 69 años). Desde el pasado viernes 5 no logró sacudirme de encima la inesperada muerte de Iván Aledo, quien fue compañero mío en Televisión Española, además de amigo. Llegamos a la empresa cuando se gestaba la segunda cadena, en 1974. Con no muchos días de diferencia pisamos Prado del Rey de la mano del gran Luis Tomás Melgar, realizador legendario y antiguo miembro de la revista Acento. Melgar, lleno de entusiasmo contagioso, construyó un equipo joven. A los montadores de cine les hacía unos exámenes prácticos: cargar en la moviola la imagen y el sonido de una entrevista sin sincronía. Había que sincronizarla para que los labiales coincidiesen con el sonido. Iván, estudiante de Historia del Arte en la facultad de Filosofía y Letras de Madrid, apareció con su casco motero en el sótano de Radio Nacional de España para superar la prueba; apenas sabía enhebrar el celuloide y la cinta magnética; recurrió a mí, que ojeaba en la puerta de la sala. Además de bonhomía, Iván poseía un acentuado sentido del humor y enorme talento. En la sala de montaje, en los ratos libres, se dedicaba a dibujar con rotuladores de colorines historietas que luego fotocopiaba en Rank Xerox, la empresa que dirigía su padre. De él heredó su admiración por el arte, pues Guillermo G. Aledo, padre de siete hijos, después de colgar los distintivos de capitán de corbeta de la Armada fue pintor profesional volcado en las marinas a la acuarela. Otro de sus hijos, Jaime Aledo, es también artista; perteneció a la nueva figuración madrileña, pero practica el pop conceptual. Otro de los hermanos, Polo, igualmente trabajó en TVE como montador de sonido, pero la parca se lo llevó muy temprano, en 2009. Además de dibujar, a Iván le gustaba jugar en la moviola; con los descartes de algún reportaje construía relatos. A las imágenes en blanco y negro del atentado a Carrero Blanco les puso la música de Los tres cerditos con el estribillo “¿Quién teme al lobo feroz?”. Carcajeaba como un niño travieso. Con él asistí a una de las reuniones fundacionales de las Comisiones Obreras de TVE en 1976, todavía en la clandestinidad, en el despacho de abogados laboralistas de la calle de Ortega y Gasset, gobernado por Francisca Sauquillo. De noche, envueltos en una humareda de casino, se discutió acerca del futuro sindicato que no tardaría en salir a la luz. Pero si en algo militó Iván fue en la cinefilia, adoraba la nouvelle vage y era un asiduo de las salas, especialmente el Cinestudio Griffith. Javier Maqua le convirtió en personaje de novela en Las condiciones objetivas (1982), el trasunto montador Federico. Con la llegada del digital y el declive del celuloide, Iván dejó la tele en los ochenta para dedicarse al cine, su pasión. Y ahí dejó su huella. Todavía le veo a lomos de su BMW persiguiendo sombras o en busca de la belleza, quién sabe. Iván Aledo murió el jueves 4 en el hospital La Luz de Madrid a causa del coronavirus. J. Benito Fernández. Gracias al diario El País.
* * *

Germán Arconada, misionero universal desde Burundi
(Carrión de los Condes, Palencia, misionero. Murió en Madrid el 18 de octubre a los 83 años). El misionero padre blanco Germán Arconada del Valle se disponía a volver a Burundi, cuando la muerte le sorprendió el pasado 18 de octubre, después de un mes de tratamiento en un hospital de Madrid. Se encontraba en España de vacaciones, pero la pandemia, que nos asola de manera implacable desde hace varios meses, le obligó a alargarlas inopinadamente. Fue ella la que frustró su retorno al país que amaba y en el que ejerció su apostolado durante más de 50 años. Es bueno señalar, por su significado simbólico, que la muerte de Germán coincidió con el Domund, día especialmente dedicado a colectas y oraciones por las misiones. Germán tenía 83 años. No consiguió colmar su deseo de morir entre aquellos por quienes había consagrado su vida. Frente a su foto, de hace ya varios años, me fijo en su pelo blanco y en los numerosos y profundos surcos que cruzan su frente, el bosquejo de la sonrisa que dibuja la comisura de sus labios y su mirada inquieta. Se trata de un rostro cansado, acaso más bien torturado, que nos habla de sufrimientos, de bondad que apacigua los ánimos, de firme decisión de realizar sus objetivos y deseo de despertar en los demás una sed de infinito, en búsqueda de una pleni- tud que conduce a un más allá del bienestar cotidiano. Germán lleva marcadas en su rostro las trazas fundamentales de su vida: bondad samaritana con los heridos del camino y oferta de reconciliación para sus hermanas y hermanos burundeses. Resumo el largo re- corrido de la vida misionera de mi compañero y amigo Germán. Nació en Carrión de los Condes (Palencia) el 5 de mayo de 1937. Su vocación misionera se despertó en el ambiente del seminario diocesano de Palencia, adecuada cuna de muchos misioneros y misioneras. Al término de sus estudios de Filosofía, pidió ingresar en la Sociedad de los Misioneros de África (Padres Blancos). Con ellos, en Bélgica, terminó su preparación al sacerdocio. Fue ordenado sacerdote en 1963, a sus 26 años. Al año siguiente, fue enviado a Burundi, en la región de los Grandes Lagos. Este escueto curriculum vitae esconde episodios gozosos y dolorosos. Burundi era un país pobre y apacible cuando Germán llegó a él por primera vez, pero pronto se convirtió en una región difícil y complicada. Pude cerciorarme de ello personalmente, durante una visita que hice al país en febrero del 2007. Burundi, que ya en mayo de 1972 había vivido unas horrorosas matanzas de origen étnico, que se saldaron con miles de víctimas, se recuperaba de otra guerra civil, de más de trece años de duración, con cerca de 300.000 muertos. En 2007, estaba todavía vigente el toque de queda. El viacrucis más doloroso que tuvo que soportar Germán en su vida misionera provenía de una realidad histórica secular del país: las diferencias raciales. Burundi, a pesar de la decisiva opción de sus habitantes para abrazar el cristianismo, tiene enormes dificultades para superar las divisiones étnicas entre hutus y tutsis, así como el ostracismo al que ambas etnias tienen sometidos a los pigmeos, considerados como una raza inferior. Esas diferencias étnicas, y las polarizaciones culturales, humanas y políticas que de ellas se derivan, obligan a difíciles equilibrios de conciencia en el servicio pastoral. El mismo mandamiento del amor, el deber samaritano hacia el semejante necesitado, está expuesto en Burundi a interpretaciones sesgadas y manipulaciones políticas. Es difícil salir indemne de las guerras étnicas y partisanas. Lo fue para Germán en el ejercicio de su apostolado. Pero su larga permanencia en el país muestra que fue el hermano de todos, un hombre de paz y de reconciliación, un lazo de unión entre etnias y personas. Fue, testigo, como él decía, de “escenas horribles e insoportables”, pero también de admirables historias de ternura y de perdón entre hutus y tutsis. También los pigmeos batua fueron objeto de su interés. Uno de los recuerdos más agradables de mi corta estancia en Burundi fue la visita que hicimos juntos, un domingo por la tarde, al padre blanco ugandés Elías Mwebembezi, apóstol de los pigmeos. Germán destinaba muchas de las ayudas que recibía a la promoción social de los pigmeos. Me agradó mucho el interés que tenía Germán para que conociese también el trabajo de su compañero ugandés. Hermosa solidaridad de un hombre que necesitaba ayudas para sus propios proyectos. Germán se interesaba por muchas cosas: la promoción del clero local, la alfabetización de adultos, la construcción de escuelas y lugares de culto, la prensa parroquial, etcétera, pero, sobre todo, la ayuda a los más pobres. Ellos eran sus privilegiados; ellos eran los que estaban en el centro de su vida. No tenía ninguna dificultad para identificarlos. Los tenía siempre cerca, en su despacho parroquial y en la calle. Germán decía a menudo: “Si nos despegamos de los pobres, dejamos de lado el Evangelio”. Su última realización se concretaba en el desarrollo de un proyecto agrícola adaptado al contexto particular de Burundi, un país montañoso y pobre, de alta densidad demográfica, incapaz de alimentar a su cada vez más extensa población. Su compasión samaritana le incitaba a buscar soluciones más estructurales que la pura solución caritativa a situaciones individuales. En Burundi, la agricultura es todavía muy tradicional. Además, el crecimiento de la población hace que la parcelación de los terrenos destinados al cultivo vaya reduciéndose cada vez más. Para poner remedio a dicha situación, inició un proyecto de construcción de algunos invernaderos con materiales locales muy baratos. Ello provocó en otros agricultores el deseo de hacer algo parecido. Alentado por los buenos resultados iniciales, Germán pedía ayuda para mejorar y modernizar el proyecto. A comienzos del año 2014, Germán fue destinado a España. No por ello disminuyó su impulso misionero. Él era conocido en muchas vicarías de Madrid. Consideraba su misión como la de un constructor de solidaridades entre la Iglesia de Burundi y la de España. Un hermoso eco de su actividad misionera aquí fue el testimonio del P. José María Calderón, trasladando su pésame a los Misioneros de África: “Me he enterado hace un rato de la muerte del P. Arconada… ¡Lo siento mucho! Y me uno a vuestro dolor y oración. Os digo en serio que Germán fue un referente para mí. Cada encuentro, cada vez que venía a verme, primero como delegado de Misiones de Madrid, ahora como director nacional de las OMP, era un regalo. Me ayudaban mucho sus reflexiones; aprendía de su experiencia”. Para nuestro compañero Germán lo importante de la misión tenía un hondo contenido espiritual. Así lo decía en 2009: “En nuestro mundo tan secularizado, fácilmente medimos al misionero por la cantidad de obras de promoción social que ha podido realizar en un país lejano. Debo confesar que, durante mucho tiempo, me pareció que las obras de promoción eran lo más importante de mi vida. Pero un día, a primeros de noviembre de 1993, Dios me tiró del caballo. Estaba con mi amigo Yayo junto al puente del río Ruvironza. Eran los primeros días de la guerra étnica. De pronto, entre las aguas turbias, vimos un cadáver mutilado que bajaba por el río. Al poco tiempo otro cadáver también mutilado era arrastrado… La imagen se me quedó grabada como una pregunta acuciante: tantas vidas sesgadas por los odios, tantas escuelas y dispensarios destruidos, ¿qué hemos hecho para que esto suceda? La respuesta me fue llegando como una convicción: lo más importante es favorecer la conciencia de fraternidad. La construcción de escuelas y dispensarios solo es evangelizadora si nace de esta fraternidad que brota de la fe en Jesucristo, que nos une a todos, africanos y europeos, en un testimonio de amor”. La misión concebida como la realización de un sueño: la fraternidad universal. Una recomendación que concuerda con el mensaje tan hermoso del papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti. Y, si ser misionero consiste en ser testigos del amor universal de Dios, Germán Arconada del Valle, mi amigo y compañero, lo ha sido en su vida, hasta la muerte. Descanse en paz. Agustín Arteche. Gracias a la revista Misioneros.
* * *

Elisa Brun Herrero, le aburrían las convenciones y detestaba la leche y los pelos de gato
(Barcelona. Modista, murió a los 88 años el 28 de marzo). No importa qué estés haciendo que las malas noticias te pillan siempre a traspié. Si estás en una película o en un relato de Carver, sonará el teléfono en medio de la noche. Como yo no tengo fijo y duermo con el móvil en modo avión –sospecho que es porque efectivamente he visto muchas películas y leído muchos relatos de Carver–, la noticia me pilló con la mirada fija en una bolsa de plástico llena de tirabeques. Decía que las noticias malas te pillan a traspié. Por ejemplo, yo pensaba en qué hacer con los tirabeques que había comprado el lunes, cuando la ingresaron, porque estos días compro cosas extrañas con las que luego imagino qué puedo hacer –“Te gusta la verdura?”, me dijo la frutera, y le respondí que sí porque me temo que soy de esas personas a las que es fácil, ya no engañar, pero sí llevarse al terreno de uno–. De manera que compré los tirabeques, que me miraban tristes en la nevera desde el lunes, y justo el sábado era el día en que había decidido hacer algo con ellos. Sonaba, creo, en el pequeño altavoz de color morado una canción llamada Rose Petals. Fuera hacía sol y, como ahora todos somos artistas y hípsters desde nuestros balcones, de la calle procedía el sonido del saxo que tocaba el vecino de abajo. Continuamente, intentaba averiguar de qué canción se trataba. El estribillo me recordaba a una canción, quizás de Brian Ferry, de alguna mítica película de los ochenta en la que los personajes llevan hombreras y el pelo cardado, pero cuando estaba a punto de averiguarlo y de exclamar “vale, es esta la canción”, mi vecino se equivocaba y volvía a empezar. Fue entonces cuando recibí una llamada. Hay que usar lo tiempos verbales con cuidado, Anne Sexton decía con razón que “Las palabras y los huevos deben ser tratados con cuidado. Una vez rotos, son cosas imposibles de reparar”. Pasa con los tiempos verbales y con la vida, que cuando se resquebrajan ya no hay nada que hacer. Así que voy a empezar diciendo que ella era la más pequeña del lugar. El segundo día en que estuvo ingresada, después de que diera negativo por aquella tos y la operación del fémur hubiera ido perfectamente, se me acercó un enfermero sonriente y me dijo: “nunca he visto una señora tan entrañable como tu abuela. Nos tiene a todos enamorados. Esos ojos. Y es tan pequeña”. Entonces entramos en su habitación y ella nos miró, recostada como estaba, las cánulas por las que le entraba en oxígeno, y puso los ojos en blanco porque sabía exactamente qué venía a decirle aquel enfermero tan simpático: “Le decía a su nieta la abuela tan guapa que tiene”, y ella sonrió, claro, pero cuando el chico se fue, se apartó un poco las cánulas, como si fueran unas gafas de ver de quita y pon, y dijo: “Laurín, esto de hacerse viejo. Cuando me dicen que soy guapa les digo. ¡Anda ya!”. Le ajusté las cánulas y le dije que hiciera el favor de no hablar tanto. Y se rio. Mi abuela se llamaba Elisa, Lisa la llamaba mi abuelo, y nosotros, mi hermano y yo habíamos inventado tantos nombres y motes a lo largo de los años que a la pobre la teníamos frita. Pero un alto aquí, porque los obituarios son un rollazo. Dicen cosas como “su gran pasión fue”, “era reconocida por”, “su compromiso a lo largo del tiempo con”, “su amantísimo esposo que”. A mi abuela le aburrían soberanamente las convenciones, decía lo que le parecía –especialmente en los funerales, que detestaba– y aborrecía dos cosas más: la leche y el pelo de gato. Con respeto a la leche siempre tuve mis reservas: si era solo un poquito, se la tomaba. De manera que era más manía infantil que otra cosa. Y con el pelo de gato… aquello sí era dramático. Pobre de ti si se te ocurría acercarte con un anorak de capucha peluda. Contaba siembre esa vieja anécdota, ella en el mundo en blanco y negro de su infancia, deseando más que cualquier otra cosa poder formar parte del coro de su colegio. Y las monjas negándoselo, ya no porque desafinara, sino porque sus grititos desacompasados debían desconcertar a más de una de sus compañeras. Con el tiempo lo que ocurrió es que llegaron a un acuerdo y se convirtió en la cara visible del coro. “Tú solo mueve los labios, Elisa, que otra niña cantará detrás de ti”. Así fue como mi abuela se convirtió en la protagonista del coro sin que jamás llegara a salir un sonido de su garganta. Pero su afición al canto no se quedó ahí. Mi madre, mi abuelo, sus nietos, todos fuimos testigos del afán con que trataba de cantar cualquier bolero de Nat King Cole cuando parecía que no nos dábamos cuenta. La llamada decía entre otras cosas de las que no me quiero acordar, que le quedaban horas, que habían empezado a sedarla y que no podríamos verla. Pero que la iban a cuidar bien. Las únicas tardes que pasamos en el hospital hicimos varias sopas de letras en aquella cama recostada. Le dije que seguía sin saber hacerme una trenza, de manera que dejó las sopas y me la empezó a hacer allí, yo apoyada sobre la barra metálica de la cama. La dejó a medias y me dijo que me la haría mejor en casa y por un momento empecé a pensar en aquel tiempo: subjuntivo, futuro. Pero lo dejo aquí, el pensamiento. Porque es mejor no pensar nada y no darle ideas a la realidad. Después vimos a mi madre, a su marido y a mi hermano por la cámara del teléfono y se reía, pero al poco decía: “no me hagáis reír que me duele”. Pero yo me vuelvo muy mentirosa en los hospitales, como si fuera un superpoder, pero al revés, y digo cosas como: “verás que cuando estemos en casa te enseño lo que he aprendido hoy en yoga” o “ya en un par de días podrá venir mamá que ya no tiene fiebre”, o “la semana que viene Ruth te pondrá los rulos y verás qué estupenda”, incluso digo cosas más tremendas como “hasta mañana”. Uno nunca sabe qué quiere decir mañana, porque en esta historia, mañana hubo otra prueba y esa sí dio positivo y la mujer más pequeña de la planta tercera, zona E, del hospital de Sant Pau, los ojos verdes más bonitos del hospital, se fue a otro lugar aunque nosotros ya no supimos dónde. Ahí fue cuando me compré los tirabeques que cocinaría unos días después, pensando aún en la trenza, y entonces, saqué una olla, los puse dentro, pero no encendí el fuego, y la voz de la llamada decía que podían pasar horas, o días, pero lo más seguro es que fueran horas, de manera que me senté en el sofá y puse un documental, el primero que apareció. Pensé: no pienses, y así, Yayoi Kusama: Infinito inundó la pantalla. Y me perdí ahí, sin saber qué hacer entre las redes y los puntos de aquella artista japonesa. Deseé caer en una de sus redes gigantes, que me envolviera como si fuera un mantón, despertarme en Tokio en 1929, o desaparecer y entonces, cuando volvió a sonar el teléfono, le di al botón de pausa. En el minuto 1: 13 : 46 de un documental llamado Infinito dejaste de existir. Difícil saber dónde te has ido, recuerdo aquella frase que escribí yo misma en una novela cuando aún creía que las novelas podían tener ciertos efectos en la realidad. Decía: “saldremos de esta”. Bueno, pues a veces no se sale. Pero yo no quiero hacer ningún obituario, no te lo mereces ni lo hubieras querido. Yo te cantaría un bolero. Solo que día a día, durante esa semana que no supimos dónde estabas, unos médicos, unas enfermeras llamaron a mi madre para darle información sobre tu estado. Mañana y tarde. Mañana y tarde. Mañana y tarde. Y sé que incluso en los últimos minutos, alguien te dio la mano. Trenzó, imagino, sus dedos con los tuyos, así que, desde aquí, quiero darle a ese alguien del que solo sé que se llamaba de diferentes maneras: Eduard, Cristina, Montse, las gracias. Gracias. Que yo confío y quiero confiar y sé que ocurre a veces: que hay otros que llegan donde tú no puedes, que se convierten en tus propias manos cuando a ti no te sirven tuyas. Laura Ferrero. Gracias a ABC Cultural.
* * *

Foto: David Fernández Moreno.
José María Calleja, un periodista valiente
(Madrid. Periodista, murió a los 64 años el 21 de abril). Nuestros lectores ya conocían del compromiso de José María Calleja (León, 1955) contra la injusticia. Bastaba con leerle, pero también con recordar su biografía. Primero contra el franquismo, que lo encarceló por su papel en la oposición estudiantil cuando tenía solo 18 años, en los últimos estertores de la dictadura. Después contra ETA, que le tuvo en la diana durante años. Porque Calleja era valiente y honesto. Porque nunca se calló. Lo que no tanta gente sabía –porque para eso había que tener la suerte de conocerlo en persona y hablar con él– era de su carácter, su inteligencia, su lucidez, sus extraordinarios reflejos. Calleja no era un tipo normal; era de esas personas que piensan a otra velocidad. Simpático y buena gente como pocos; irónico, pero nunca hiriente. Honesto con sus ideas, generoso, humilde y con un estupendo sentido del humor. Recuerdo una noche, hace ya unos cuantos años, en la que nuestro amigo común, Fran Llorente, invitó a cenar a varios de los periodistas que habíamos colaborado con Televisión Española durante su época como director de Informativos. Tras la cena, varios de los asistentes acabamos paseando por Gran Vía buscando algún lugar donde tomarnos una última copa y seguir la conversación. Y mientras paseábamos nos abordó una persona, de un bar de alterne cercano, con una propuesta que Calleja rechazó con una frase que incluso en un día tan triste aún me hace sonreír.
—¡Eh, eh!, ¿queréis ver chicas desnudas?– nos dijo el relaciones públicas del local.
—No, muchas gracias. Nosotros somos más de leer–, le contestó.
Calleja era muy rápido y su vida ha sido demasiado corta. Tampoco fue fácil. Jamás le agradeceremos lo suficiente su labor como uno de los referentes de esa ciudadanía del País Vasco que puso pie en pared contra ETA, que salió a la calle en silencio mientras los violentos les insultaban. Calleja se plantó frente a ETA. Sin las estridencias de otros. Sin abandonar por ello su compromiso progresista. Sin ningún victimismo. Nunca le escuché quejarse de tener que ir con escolta a todas partes. Más bien bromeaba. Porque era casi imposible charlar un rato con él sin sonreír. Recuerdo también cuando ETA pasó a la historia. De su alegría por el fin del terrorismo en el País Vasco, por todos sus vecinos. Por todas las personas que, como él, pusieron su granito de arena para que dejaran de matar. Personas valientes que dieron la cara, asumiendo un enorme coste personal. Como muchos otros compañeros y amigos, sabía desde hace semanas que Josemari había cogido el virus, que estaba grave, que podía acabar así. Era población de riesgo. Hace un año tuvo otro problema de salud. Hace unas semanas, dejó de contestar a los mensajes. Me contaron que le habían ingresado, que estaba en la UCI. A través de otro amigo común, que estaba en contacto con su familia, me fueron llegando más noticias. Al principio muy malas. Luego algo esperanzadoras. Me decían que estaba estable, lo que parecía una buena nueva, dada la gravedad de su situación. En los periódicos, estos artículos –los obituarios– se suelen dejar escritos con antelación. En este caso, he sido incapaz de ser previsor porque me dolía ponerme en esta situación. Porque no quería aceptar que Josemari Calleja se podía morir siendo, como era, un tipo tan lleno de energía y vitalidad. La pandemia se le ha llevado cuando aún tenía mucho por vivir. Y mucho por aportar a los demás. Le mando un abrazo a su familia y a sus muchos amigos. No le olvidaremos jamás. Ignacio Escolar. Gracias a eldiario.es.
* * *

Victoriano Campos Morro, tenía unas manos privilegiadas
(San Vicente de Alcántara, Madrid. Sillero, murió a los 94 años el 16 de marzo). Victoriano Campos Morro tenía unas manos privilegiadas de las que vivió siempre; fue sillero, y llegó a fabricarse su propio torno en casa. Vivía solo a los 94 años y se encontraba tan bien que no faltaba a su cita de Nochevieja con otros amigos para ir a disfrutarla a otras ciudades, porque le encantaba viajar. En los últimos tiempos se hizo un chaleco para él y un baúl de mimbre que regaló a su nieta, Laura Campos. Ella y su hermano Miguel Ángel hablan de él con emoción. Nació en San Vicente de Alcántara, Badajoz, y allí se casó con su mujer Celestina; tuvo con ella tres hijos, que le dieron ocho nietos. La familia se vino a Madrid, donde vivió en Atocha, pero se instaló definitivamente en Alcorcón. Vivió de niño una guerra civil, tuvo de anciano un cáncer durísimo de estómago y luego un ictus. Lo superó todo, también la muerte de su esposa hace muchos años. “Era duro, muy duro, fuerte”, recuerda su nieta Laura. El sábado 7 de marzo entró en Urgencias en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón por una infección bacteriana y allí se contagió de coronavirus. Su nieta lo llamaba llorando y él imploraba a las enfermeras: “Por favor, yo me quiero despedir de mis hijos, de mis nietos; si no vienen, sedadme ya”. El sábado 14, de forma excepcional, Laura y su padre se pusieron unos trajes especiales y entraron en la habitación de Victoriano. Les dijeron que serían los últimos en España en poder despedirse de un familiar. Fue el sábado al mediodía. Hablaron y hablaron. Laura recuerda lo que respondió su abuelo cuando le contó cómo estaba el país ahí fuera, y cómo estaba el mundo entero. “La que nos ha caído”, dijo. Se hizo de día, era domingo. “Nos teníamos que marchar. Los trajes duran lo que duran, pierden eficacia. Le dijimos que nos teníamos que ir. Le contamos cómo estaba España, toda la gente confinada, con falta de material, y que se necesitaban los trajes para curar a otros abuelitos”. De repente una vida de fuerza y estoicismo se derrumbó en sus últimas horas. No quería que lo dejasen, no quería morir solo. “Fue la única vez en mi vida que le escuché una queja: ‘Qué malito estoy’, dijo”. Manuel Jabois. Gracias al diario El País.
* * *

Pedro Carrillo, a la derecha, junto a su mujer, y su amigo Manolo y su esposa.
Pedro Carrillo, el enamorado de la piel
(Jaén. Enfermero, murió con 59 años el 6 de abril). Pedro Carrillo, enfermero en el hospital Princesa de España de Jaén, comenzó a usar mascarilla quirúrgica (las que tenían) antes que cualquier otro sanitario de su departamento. “Según contaba una de sus compañeras, entre ellas se decían: ‘Mira Pedro, qué exagerado’. Él tenía conciencia de que podía contagiarse”, explica uno de sus amigos íntimos, Manolo Cazalilla. Especializado en la cura de heridas y dedicado a la recuperación de pacientes de maxilofacial, iba a cumplir 60 años en septiembre, estaba casado y era padre de familia. Pero el lunes 6 de abril murió por Covid. “Por las fechas en las que empezó a tener síntomas, el 13 de marzo, lo tuvo que coger al final de febrero con algún paciente de la consulta”, apunta Cazalilla. Sus allegados recuerdan a Pedro como una persona que se volcaba en los demás, amable, entusiasta y muy cercana. “Jamás lo vi enfadado, nunca dejó un paciente sin curar, fue muy generoso en todo”, cuenta el que fue su amigo durante 43 años. Pedro empezó con fiebre ese viernes 13. Su mujer, Dulce, también sanitaria en el mismo centro, lo puso en conocimiento del hospital. Le dijeron que los llamarían, pero no lo hicieron. Seis días después de los primeros síntomas, ella decidió llevarlo al hospital. Comenzaba a mostrar problemas respiratorios. En el hospital les recomendaron volver a casa: los dos eran enfermeros y en el centro había mucho coronavirus. Pedro siguió empeorando. Dos días después volvieron al hospital, acabando en la UCI. Él se resistía a ser intubado. “Esta es la última bala que tenemos, no vamos a dejar de gastarla”, le convenció su mujer. Durante una semana Pedro mejoró, poco a poco, día a día. El domingo 5 de abril le anunciaron que le darían el alta al día siguiente. “Y todo el mundo con la euforia de que ha pasado la fase aguda, loco de contento, era muy querido en el hospital”. Pero al día siguiente entró en parada cardiorrespiratoria. “Y ahí termina la vida de Pedro, con un dolor brutal, porque cuando estaba en la UCI todos estábamos en lo peor, pero con la mejoría se nos había abierto un cielo muy grande. Fue un mazazo gigante para todos”, cuenta Cazalilla. En sus palabras, pasaron de la alegría a la tristeza profunda en un día. “Al sistema sanitario nos ha pillado con el culo al aire”, reconoce Cazalillas. No había material de protección en ningún sitio, dice, con una mascarilla para todo el turno y sin gel hidroalcohólico. Los equipos empezaron a llegar hace dos semanas. Ya era tarde para Pedro. “Lo peor es la soledad, no ha tenido el duelo que se merecía”, dice su amigo. Sus padres (de 88 y 85 años) no pudieron acudir a la cremación, en la que estuvieron su mujer, sus dos hijas y dos primos hermanos. Pero muchos han sido quienes le han llorado en la distancia. “Tú eras luz, vida, chispa”, se despedía en una carta el presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, José Francisco Lendínez. “Echaré de menos nuestros encuentros de los sábados haciendo la compra en el mercado de San Francisco… tu sonrisa franca y sincera, tu buen gesto, nuestras conversaciones”. También sus alumnos del Grado de Enfermería en la Universidad de Jaén, donde Pedro daba clases por las tardes, quisieron despedirse en un vídeo dándole las gracias por cogerles la mano cuando les temblaba el pulso. Le quedó pendiente uno de sus mayores deseos: hacer un doctorado sobre el envejecimiento de la piel, su pasión, recuerda su amigo Cazalilla. “Despedirme va a ser complicado, olvidarlo imposible. Va a estar conmigo siempre”. Isabel Miranda.Gracias al diario ABC.
* * *

A la izquierda, Luisa Castro, de 86 años, que fue modista de Ana Conde y toda su familia, junto a dos vecinos de su misma calle, en el barrio de Tetuán. Foto de David Expósito.
Ana Conde, Chema Candela y otros. Solos en la hora final
Uno. Ana Conde habitó durante décadas un mundo al que ya no pertenecía. Pasaba los días completando sudokus en su viejo salón decorado con muebles de los años cincuenta. El televisor, siempre encendido, era el hilo musical de su existencia solitaria. Vestía una bata floreada de guatiné con la que hacia breves incursiones callejeras a la farmacia o al supermercado. Cuando el gas natural llegó a su edificio, fue la única vecina que no quiso instalarlo. La anciana se apañaba con una estufa de dos resistencias que conectaba a un enchufe pelado. Si el abogado que gestionó la herencia tras la muerte de sus padres y su hermano, sus únicos parientes directos, quería contactar con ella, telefoneaba al bar de abajo para dejar el recado. Antonio, el dueño, la avisaba a ella por el telefonillo. Cuando sonaba en casa el antiguo y pesado aparato, casi una reliquia, Ana descolgaba el auricular sabedora de quién iba encontrar al otro lado: “¿Dígame?”. Ese era uno de los pocos contactos que mantenía con el exterior. Durante este mes de marzo, su tímido ajetreo se calló para siempre. Los vecinos, que conocían sus rutinas, se extrañaron de que la mujer desapareciera de un día para otro. Pegaban la oreja en la puerta y en las paredes, pero no escuchaban nada. Ni el televisor, ni sus pasos cortos y arrastrados, ni la olla en la que calentaba agua para hacer sopa. Al cuarto día de silencio los vecinos llamaron a la policía. Los bomberos entraron en la casa forzando una ventana a la calle. En el interior encontraron el cadáver de Ana Conde caído en mitad del pasillo. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid ya han rescatado durante la pandemia los cadáveres de 62 ancianos que murieron solos. En toda la región, 847 personas han muerto en sus casas. La mujer nació, vivió y murió en este mismo lugar. Décadas atrás, este viejo edificio de Tetuán, un barrio popular de Madrid, no existía. En los años cuarenta, sobre el terreno, se levantaba una taberna de una sola altura. Alberto Conde, el padre de Ana, entró a trabajar en ella de adolescente. Demostró que era listo y emprendedor. Los dueños le alquilaron el negocio cuando cumplió unos cuantos años más, y más tarde se lo vendieron. El hombre colocó un cartel en la fachada que debió llenarle de orgullo: “Casa Alberto”. Convirtió la vieja bodega en un salón de baile. La historia del barrio cuenta que la España de la posguerra bailó, bebió y flirteó en Casa Alberto. A finales de los cincuenta, el propietario recibió una oferta que consideró generosa por parte de un constructor. El empresario demolería el negocio y levantaría de cero un edificio de cuatro plantas. A cambio le daría a Alberto un bar montado a pie de calle y un piso a elegir entre los seis construidos. El desarrollismo estaba a las puertas. Las ciudades crecían en vertical. Alberto y su familia eligieron el 1º izquierda por sentido común. El edificio, rematado en 1960 según el catastro, no tenía ascensor. En ese apartamento de dos habitaciones y un pequeño patio interior donde tender la ropa se instaló el marido, su esposa Ángeles y los dos hijos del matrimonio, Alberto y Ana. La cocina, alicatada hasta media altura, el mobiliario y el baño de azulejos verdes que estrenaron ese año permanecerán idénticos, sin reformas ni cambios de estilo, hasta que los bomberos entren por la ventana 60 años más tarde. La familia pasó de regentar un espacioso salón de baile a un diminuto bar de 40 metros cuadrados a los pies del edificio. El bar nunca alcanzó la notoriedad del primer Casa Alberto, aunque daba para vivir. En algún momento de la década de los setenta la historia de esta familia se comenzó a resquebrajar. La muerte repentina de Alberto, el padre, abrió una brecha. El testigo lo recogió su hijo. Le decían Tito. Se ocupaba de la barra y la caja con ayuda de Ángeles y Ana. El resto del tiempo, ellas lo pasaban de recados y llevándole tela a la modista de esa calle, Luisa Castro, para que les hiciera vestidos floreados a medida. Tito enfermó y murió. Ana y su madre vivían de la pensión y del alquiler del bar. Comían allí a menudo, ellas apenas cocinaban. Su vida social se fue estrechando. Su círculo se limitaba al abogado que se ocupaba de sus papeles y la prima que regentaba el estanco. Ángeles murió en 2011 y fue enterrada en un nicho del cementerio sur de Carabanchel.Tras la muerte de su madre, Ana se atrincheró en casa. Bajaba una vez al día al bar a por el menú que Antonio le preparaba ex profeso. Después dejó de hacerlo, y los camareros eran quienes se lo subían a casa.
— Anita, mujer, ve al cine, date una vuelta, vete de compras. No te pases la vida aquí encerrada, le decía Antonio.
— No me apetece, hijo mío.
Su blancura se volvió proverbial. Era casi transparente. Los rayos del sol no acariciaron esa piel en años. Antes de que España entera se encerrara en casa, Anita ya lo había experimentado. Ella inventó la cuarentena. Mientras tanto, el bar se le quedó pequeño a Antonio. Su intención era comprar el local de al lado y unirlo. Antes tenía que convencer a Anita de que le vendiera el suyo. Ella solo se fiaba de una persona en este mundo: el abogado, cuyo padre asesoró al suyo. Como era de esperar, el abogado redactó el contrato de compraventa del bar, asesoró a Anita sobre sus fianzas y dejó todo en orden. De ahí en adelante, no debería preocuparse por su patrimonio. Podría surcar la vejez sin apuros. La muerte encontró a Anita un día de principios del mes de marzo. Su cadáver fue uno de los primeros que los bomberos rescataron forzando puertas y ventanas por toda la ciudad cuando la covid-19 era ya una realidad en España. Anita inventó el confinamiento y más tarde fue pionera a la hora de morir sola, derrumbada en un pasillo, ante los ojos de nadie. Antonio el del bar, la modista Luisa Castro y el vecino Carlos Martínez, que aún recuerda el cadáver de Tito velado en su cama, trataron de averiguar dónde iba a celebrarse el funeral de Anita Conde. Pero no lograron contactar con las sobrinas de su prima la estanquera, las únicas herederas.
Dos.
—¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
El bombero acababa de entrar a la cocina a través de la ventana. La autoescala lo había elevado hasta la tercera planta de este edificio achatado y popular del barrio de San Blas. Llevaba consigo dos destornilladores y una alcotana por si había que romper el cristal, pero no los necesitó. Le bastó con doblar la carpintería de aluminio para sacar las dos hojas de la ventana. Suspendido en el aire durante unos segundos, entró por fin en la casa oscura. Repitió:
— ¿Alguien?
No recibió respuesta. Caminó los dos metros de largo de la cocina. Había platos en el fregadero y enseres sobre la encimera. Abrió la puerta y vio la entrada de la calle con las llaves puestas por dentro, la trampa que hacia imposible desmontar la cerradura por fuera. Siguió hablando en voz alta por si acaso. A menudo, entra en casas por las noches de gente que vive sola, como los ancianos que reciben teleasistencia y no responden al comunicador, y se topan a los inquilinos en mitad del pasillo, tras despertarse de un sueño profundo. Ambos se llevan un buen susto. Pero esa tarde del 23 de marzo, Emilio Buale, bombero del Ayuntamiento de Madrid desde hace 26 años, no se cruzó con nadie. Avanzaba como un astronauta en el espacio, embutido en el EPI que debían enfundarse al entrar en viviendas durante la pandemia. Llegó a un pequeño salón presidido por una butaca, un aparador y un televisor apagado. Seguía sin haber nadie. A continuación encaró el pasillo, donde encontró algo. Era el cadáver de una mujer, encajado entre el corredor y la habitación en una postura extraña. Dedujo que la mujer se había caído y al intentar moverse a rastras había quedado atrapada en esa posición. Avisó por radio al compañero que esperaba fuera: “Posible Código 6. Presenta rigor mortis”. La inquilina, de 51 años, vivía sola desde que murió su hermana, que ocupaba el apartamento de enfrente. Era teleoperadora. Su único sobrino, que trabajaba fuera de Madrid, la estuvo llamando varios días sin suerte. Alarmado, se presentó en la puerta del edificio y avisó a las autoridades. Desde que se llevaron a su tía se pasa por la casa una vez al día por temor a que se la queden unos okupas.
Tres. Durante esas semanas, el cadáver de un hombre de 58 años fue encontrado en un edificio de Alcorcón. Llevaba más de 20 días muerto. Vivía casi en la indigencia. Diez años atrás, un hermano suyo se quedó dormido fumando y quemó el colchón. Las paredes de la casa se llenaron de tizne. El hombre se instaló allí sin hacerle ningún arreglo a la casa. Se preparaba la cena ayudado de la linterna del móvil. Los vecinos se apiadaron de él porque lo conocían desde niño. Hacía vida social en un bar de al lado, a cuyo dueño le hacía los recados. Tenía fama de ser buen recadero.
Cuatro. Cuando los bomberos entraron en la casa a través de una ventana escucharon el sonido de una radio encendida. El ruido los guió hasta una habitación cerrada. Dentro encontraron el cadáver de un hombre tumbado en la cama, como si la muerte lo hubiera sorprendido en mitad de la siesta. Llevaba las gafas todavía puestas y un transistor Sony apoyado en el hombro. Chema Candela, muerto unas seis horas antes de que hallaran su cuerpo, era periodista deportivo. Tenía 59 años. Al día siguiente había agendado una cita con su médica de cabecera. Llevaba una semana recluido en casa con síntomas claros de sufrir la covid-19. Quienes hablaron con él esos días por teléfono aseguran que resollaba y tosía con dificultad. Le costaba tanto esfuerzo hablar que a veces cortaba las conversaciones de golpe. Su móvil apareció repleto de llamadas perdidas. Chema consagró su vida al oficio. Durante dos décadas fue el micrófono inalámbrico del Atlético de Madrid para Radio Nacional de España, es decir, el periodista que informa a pie de campo, el que entrevista a los jugadores al acabar el partido. Aquello que José María García convirtió en arte con su verborrea. Seguidor del Atlético por herencia de su padre, detrás de las vallas de publicidad de los campos de fútbol encontró su territorio natural. En ningún lugar fue más feliz que ahí. Su boda con otra periodista más joven la ofició el padre Daniel, el cura del club. Ese día él viste traje oscuro. Su corbata es gris. Ella lleva un vestido de novia blanco y liso, de dos piezas. Frente a una tarta de cinco pisos sostienen una espada toledana con las manos entrelazadas.
— A nuestra boda vino Antic, Goikoetxea…, recuerda su expareja, Cristina.
— ¿El que le rompió la rodilla a Maradona?
— Ese.
Tres años después nació su único hijo, Javier. Mientras la madre descansaba en la habitación, Chema recorría los pasillos con el teléfono en la oreja. Daba la exclusiva de que un jugador sufría un cáncer. Era el primero en contarlo. El maestro de periodistas Miguel Ángel Bastenier llamaba a eso acertar en el blanco móvil, una ocasión que a los profesionales se les presentaba una o dos veces durante su carrera. A algunos, nunca. Sin embargo, ese día Chema la tenía entre las manos. Esa gloria se desvanecerá con las noticias del día siguiente, resultará efímera. Pero en ese momento era suya y nadie se la podía arrebatar. El pequeño nació con un problema de salud. A los cuatro meses se sometió a una operación complicada en la cabeza. Creyente sin pacatería, el periodista prometió que si el niño sobrevivía a la intervención no acudiría durante un año completo al Vicente Calderón, el viejo estadio del Atlético. No se planteaba un sacrificio mayor que ese. La operación fue bien, y él cumplió la promesa. Los jugadores miraban a la banda y no veían a Chema, el incombustible. Se les hacía raro. El presidente del equipo, Jesús Gil, mandó un ramo de flores a su casa. Con el Atlético vivió unos cuantos disgustos. Lloró con los futbolistas en el vestuario del campo del Oviedo, en el 2000, cuando el club bajó a segunda división. Le recuerdan en posición fetal, con las manos en la cabeza y las gafas empañadas. Esa tarde entró en antena con la voz quebrada. En 2014, cuando el Atlético perdió la final de la Copa de Europa en Lisboa, adonde fue en busca del santo grial de su equipo, lloró como un niño. Dos años después, cuando se repitió la escena en Milán, apenas pronunció palabra. Se fue temprano a dormir. El divorcio, a finales de la década de los 2000, cayó como plomo fundido en su vida. La situación no cuadraba en sus esquemas de hombre tradicional. Se volvió más taciturno. Cayó en un estado de melancolía que, según su hermano Germán, le acompañaría hasta sus últimos días, con mayor o menor intensidad según la época. Se mudó a la casa de sus padres en Carabanchel, un trago para alguien que ronda los cincuenta, y más tarde ahorró suficiente para vivir solo en el piso de Boadilla del Monte en el que lo encontraron muerto el 19 de marzo. Buscó refugio en el trabajo. El productor Rodrigo Vivar, uno de sus mejores amigos, solía llegar al aparcamiento de la radio, en Prado del Rey, sobre las 7.30. El coche de Chema ya estaba allí. Cuando Vivar se iba a las 17.30, el de Chema seguía en el mismo lugar. Así un día detrás de otro. Era generosísimo. Desprendido como solo puede ser un hombre sencillo. Charo Montecelo, una amiga que tuvo en la última etapa de su vida, recibía siempre el día de su cumpleaños un estupendo ramo de flores por mensajería. Hace poco un amigo íntimo se quedó sin trabajo y él iba a Hipercor cada semana a hacerle la compra. No poseía objetos caros, ni hacía acopio de todas las camisetas que le regalaron los jugadores del Atlético. Él a su vez lo regalaba todo. Tenía ese don. La familia dividirá sus cenizas. La mitad irán a parar al panteón familiar de Torrejón de Velasco, el pueblo de sus orígenes. La otra mitad las guardará su hijo en una urna. Una madrugada, noche cerrada, el muchacho se acercará a lo que queda del estadio Vicente Calderón y, cuando nadie le vea, retirará la tapa y esparcirá los restos de su padre sobre el viejo campo de fútbol. Cenizas sobre cenizas. Juan Diego Quesada. Gracias al diario El País.
* * *
Javier Docampo Capilla, la pasión por los libros de horas
(Madrid. Bibliotecario, murió a los 58 años el 27 de marzo). Al verle llegar con el manuscrito del Cantar de mio Cid en las manos, podría decirse que había nacido para ello. Javier Docampo Capilla (Madrid, 1962) era jefe del departamento de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional. Ingresado en un hospital con problemas respiratorios, hace algún tiempo le habían detectado un cáncer al que se enfrentaba con enorme entereza, sin dejar de atender sus proyectos expositivos ni la organización de un departamento en el que se custodian los ejemplares únicos y más valiosos de la cultura española. Licenciado en historia del arte por la Universidad Complutense de Madrid, su especialidad y su pasión eran los libros de horas y los manuscritos iluminados. Su última obra publicada, Libro de horas de Carlos V, editada por la Biblioteca Nacional, es una monografía escrita con Samuel Gras en la que glosaba con un lenguaje ameno y riguroso un extraordinario libro de horas de origen francés (BNE, Vitr/24/3) con más de 1.200 miniaturas que data de finales del siglo XV. Preparaba, de nuevo junto a Samuel Gras, una gran exposición prevista para el 22 de mayo, Luces del norte, en la que se presentaba una de las colecciones más desconocidas de la BNE: los manuscritos iluminados del norte de Europa, fundamentalmente franceses, pero también procedentes de los Países Bajos e Inglaterra. Además de las obras que habrían de exponerse, los comisarios tenían avanzado un catálogo razonado y exhaustivo de los 160 manuscritos que conforman esta colección de la Biblioteca Nacional. Estuvo siempre muy vinculado a la Nacional, desde su tesina, que consagró al estudio de las miniaturas de otro libro de horas perteneciente a los ricos fondos de la institución (BNE, Mss/21457). Trabajó en el Departamento de Bellas Artes, en la sección de dibujos y grabados, y de esta época cabe recordar una exposición deliciosa de la que fue comisario, La estampa satírica británica: Hogarth y su tiempo (2001), en la que entre otras cosas establecía que Goya conoció, valoró y estuvo influido por las estampas del británico. En 2005 fue nombrado jefe del archivo y la biblioteca del Museo del Prado, cargo que ejerció hasta 2016. En el Prado comisarió, con José Riello, la exposición La biblioteca del Greco, que trataba de reconstruir la importante colección de libros que atesoró el artista griego, algunos de ellos abundantemente anotados. En 2016 volvió a la Biblioteca Nacional, para ostentar un puesto soñado: Jefe del departamento de Manuscritos, Incunables y Raros. Siempre con un proyecto bajo el brazo, amable, riguroso y dotado de un fino sentido de la ironía, su capacidad de trabajo y su profundo conocimiento de las materias que trataba le hacían merecedor de ser el portador de los tesoros de nuestro acervo cultural. Carlos García Santa Cecilia.
* * *

Pepe Fillol, pasión por las lenguas
(Bruselas. Intérprete, murió a los 54 años el 27 de marzo). Cómo cuesta trazar una semblanza de ti, Pepe. Primero, por la incredulidad de estar dándole vueltas a que así de sopetón no estés aquí con tu singularidad de personaje irrepetible. Aquí en Bruselas, donde empezamos el 93, o en Murcia con tus hijas o en Taiwán con tu pareja, zambulléndote en el chino. Segundo, porque por cada adjetivo que se me ocurre, me doy cuenta de que también eras lo contrario. Siempre pensé que contribuías a la biodiversidad en cabina y que es de agradecer que haya personas que no respondan a ningún molde y que no se parezcan a uno. Personas con su punto de misterio. Para ser reservado, luego te abrías y contabas cosas muy personales con un humor muy socarrón las más de las veces y otras con los sentimientos expuestos al aire, sin editar. Para ser muy serio, mira que te gustaba soltar puyas o decir barbaridades, echarte unas risas. Encajabas bien el cachondeo, un modus operandi de donde las dan las toman. Si pienso en el adjetivo seco, luego me doy cuenta de lo mucho que te interesabas por los demás de manera genuina. Siempre prestaste la oreja con la generosidad del buen escuchador. Algunos consejos sobre lo verdaderamente importante se me quedaron grabados. En realidad eras muy sensible y cariñoso. Cultivaste un estilo críptico de hacer preguntas o reflexiones que descolocaba a muchos. Yo creo que era una forma de vencer a la timidez y de demostrar interés por el otro muy personal. Me parecías un personaje en permanente reconstrucción, rehaciéndote de las frustraciones de la vida, organizándote para ser padre de tus hijas a las querías tanto. Tu pasión por las lenguas da para una serie importante de Pepe en… Una buena ristra de países con sus lenguas, ¡sí señor! No se te reconoció lo suficiente esa enorme capacidad de trabajo, constancia y perseverancia por más que fuera difícil el objetivo. Es lo que pasa absurdamente cuando se sabe que disfrutas con ello apasionadamente. También porque te salías de la tabla o del mapa de Europa. El chino fueron palabras mayores y pusiste toda la carne en el asador para aprenderlo y vivirlo. A tu aire, con tu estilo peculiar, solo querías que te dejaran hacer tus cosas, tus lenguas. Como compañero han sido muchos años. Qué capacidad para sacar horas para trabajar, estudiar, estar informado pero también para charlar con los amigos en una comida o tomando algo. Te expresé mi admiración y confieso un poco de complejo. Nos faltaban muchos episodios de Pepe en…, de padre orgulloso de sus hijas, de Pepe el excelente intérprete y compañero, de Pepe el amigo socarrón y afectuoso. Capítulos abiertos de amor en Taiwán. Cuesta escribir una semblanza de una persona que tendría que seguir con nosotros y que ha dejado una profunda huella. Pablo Fernández del Castillo.
* * *
Javier Docampo y Pepe Fillol, dos números se hicieron nombres
Con motivo del fallecimiento de mi amigo Pepe Fillol, intérprete de conferencias de la Unión Europea, colega de mis tiempos como intérprete en Bruselas y con quien también coincidí algunas veces en Taiwán, y de Javier Docampo, compañero de trabajo en la Biblioteca Nacional de España, escribí el siguiente poema:
A Javier Docampo y Pepe Fillol
No sé si el virus es uno solo
presente en multitud de cuerpos y estadísticas,
si cada individuo aloja el suyo propio
o si en cada persona infectada se albergan cientos, miles, miríadas de virus o viriones,
vástagos de una cepa, un brote.
De pronto, un viernes,
los titulares tomaron cuerpo
y los análisis cobraron vida.
De pronto, un viernes,
dos números se hicieron nombres.
Jorge Camacho
* * *

Celia Estabiel Pérez, querida Abu
(Madrid. Abuela, murió con 79 años el 29 de marzo). “Querida Abu: Te mando esta carta porque sé que estás ingresada en el hospital de La Paz. Espero que no te aburras. Vamos a intentar llamarte todos los días para que no te sientas mal. Un abrazo, ¡TODO VA A SALIR BIEN!”. ADRI.
Como ejercicio para las clases virtuales de Lengua, los alumnos de 4º de Primaria tenían que escribir una carta a alguno de los pacientes anónimos que estos días abarrotan por miles los centros sanitarios de Madrid. Los niños podían elegir el hospital. Los textos serían enviados a través de los servicios improvisados en las últimas semanas en cada uno de ellos para dar ánimos a los enfermos. Adrián, de nueve años, quiso saltarse un poco las directrices. Tenía sus motivos. La abuela Celia acababa de ser ingresada en el hospital de La Paz ese mismo día. Era el domingo 22 de marzo. “La he recibido, Adrián. Me ha hecho mucha ilusión”, contestó diligente la abuela a través de WhatsApp. La Paz estaba esos días más que saturado. Celia tardó un par de días en disponer de cama. Mientras, la espera se alargaba en un sillón. Y justo en el hospital al que no quería ir la mujer porque es ahí donde había muerto su marido de cáncer. Lo cuenta sin querer hacer de ello una denuncia Silvia Revuelto, de 44 años. Es hija de Celia y madre de Adrián. Su relato es durísimo, pero no destila odio. Si algo desea es que, por encima de todo, quede el poso del recuerdo de la carta con el dibujo del virus cruzado por una franja roja. “Se nos muere la gente por los pasillos. No sois conscientes desde casa de lo que es esto”, le decían desbordados los sanitarios desde el centro hospitalario a Silvia. “Me solidarizo con ellos, con esa situación. Llegué a ofrecer mi propio coche para trasladar a mi madre a otro centro”. La abuela cada vez tenía menos fuerza, cada vez le costaba más hablar por teléfono y contestar a los mensajes. El móvil era para Silvia, su hermana y su hermano un buen termómetro para saber que estaba empeorando. “Veíamos que hacía horas que no se conectaba”. El único cordón umbilical acabó siendo la carta de Adrián que aparece junto a estas líneas y alguna otra en la que también participó su hermano Guillermo, de cinco años. “Mi madre estaba perfecta”, rememora el pasado más reciente Silvia. “Imagínate, quiso dejar la calefacción puesta en casa cuando la llevamos al hospital”. Es verdad que los días previos Celia, de 79 años, pegó un bajonazo. Había empezado con algo de fiebre, después había dejado de comer, seguidamente diarreas… “Yo creo que pudo estar 10 días en casa con el virus, pero no presentaba problemas respiratorios y no le hicieron la prueba”, relata Silvia. Eso sí, habían enterrado a su cuñado, el marido de su hermana, hacía pocos días. También lo atropelló la Covid-19. Aun así, todo ha sido muy repentino recalca la madre de Adrián con cierta incredulidad. Incluso asumiendo que las personas mayores corren más riesgo, para miles de familias el virus acaba asestando un hachazo seco y traicionero. El temor de los tres hijos enfiló un camino casi sin retorno cuando su madre fue trasladada al hospital de Cantoblanco, adscrito a La Paz. Los peores presagios se iban cumpliendo. El sábado 28 fueron llamados para ir a visitarla. Cruzaron la puerta vestidos con bata y desinfectados. Allí estaba Celia con su oxígeno. Plenamente consciente también del trance. “Claro, nos veía allí a los tres, todos tan solemnes”. Conscientes todos de que aquella era una visita mucho más que extraordinaria. Consciente la abuela de que dos días después era el cumpleaños de una de sus hijas. Consciente de que no tenía zapatillas. “Mamá nos pidió que le trajéramos unas”. Como queriendo quitar hierro al asunto. Como queriendo negar lo evidente. Lo que los cuatro barruntaban. Fueron 10 minutos de la madre con sus tres hijos. “En esos momentos le dices a tu madre cosas para despedirte, para quedarte en paz”. Los médicos no se habían equivocado con la convocatoria. Al día siguiente, el domingo 29 de marzo, Celia falleció. “Hemos sido muy afortunados por haber podido ir a verla, a despedirnos el día antes”, cuenta con voz serena Silvia. “Cantoblanco es un remanso de paz. Nadie corre. El lugar perfecto para este desenlace”. Quedaba por delante una dura semana por la saturación de las funerarias. Hay que estar pendiente las 24 horas del día por si te llaman. “Si no coges el teléfono se te puede pasar el turno, nos advirtieron”. Un día sonó a las tres de la madrugada. Tocaba elegir el tipo de féretro. Otro eran sobre las cuatro. Anunciaron que el entierro sería el viernes en La Almudena, cinco días después del fallecimiento. “Tuvimos suerte, porque mi tío tuvo que esperar más días. Además el cuerpo de mi madre fue de Cantoblanco al tanatorio de la M-30. Evitamos el baile de que se la llevaran al Palacio de Hielo”, relata Silvia refiriéndose a una de las tres morgues de emergencia habilitadas por la acumulación de cadáveres en la capital. El sepelio es un trámite áspero y amargo, pero con frecuencia el calor de los más cercanos acaba siendo ese bálsamo con el que empieza a cicatrizar la ausencia del ser querido. Hoy la frialdad de los cementerios se multiplica con las restricciones que la expansión del virus impone a los familiares. Máximo tres. Es lo estipulado. Solo Silvia, su hermana y su hermano ya cubrían el cupo permitido. “Mi marido vino. Dijo que si nos ponían una multa, la pagábamos”. No fue necesario. Viernes de Dolores en el cementerio de La Almudena. “La Abu ya está en el cielo con el abuelo”, escucharon Adrián y Guillermo. El primero lo ha aceptado, el pequeño es escéptico. El deseo exclamado por el nieto como cierre epistolar no se cumplió. ¡TODO VA A SALIR BIEN! Sí queda, después de todo, el archivo digital de la carta enviada al hospital de La Paz. La familia ha permitido que se publique como último homenaje a la abuela Celia, al igual que la foto con sus nietos que llevaba en su perfil de WhatsApp. Para Adrián todo esto es muchísimo más que un ejercicio de Lengua realizado bajo el confinamiento. Luis de Vega. Gracias al diario El País.

* * *

Rafael Estévez Guerrero, comunista libertario
(Sevilla. Historiador, murió con 38 años el 22 de marzo). Cuando hace dos días recibo un whatsapp comunicándome su muerte me resultaba imposible creerme la noticia. No podía ser, Rafa no, Rafael no. No por la edad, no por tener buena salud, no por ser amigo, no por lo inesperado. No y mil veces no, Rafa no podía sucumbir a esta pandemia de origen dudoso que hoy nos llega a todos; él, que siempre presentaba batalla al capitalismo, al fascismo, no podía caer ante un enemigo invisible y de tan poca cuantía. No dormí esa noche, Rafael y yo (así le llamaba) habíamos entablado en los últimos años una amistad profunda que, si se inició en el Archivo del Tribunal Militar, se fraguó en base a nuestra común ideología, él como practicante comprometido muy activo y yo como antiguo luchador hoy al abrigo de las comodidades del sistema. En mi memoria se agolpaban, en la noche, recuerdos de lo habido, y tristeza por lo que no llegará, momentos buenos, y momentos mejores, porque entre Rafael y yo nunca existió un mal día, ni un mal rollo, no, porque nada de eso era posible con él, y es que Rafael era un tipo íntegro, al tiempo que sencillo y sincero. Maravillosamente impulsivo y cariñoso, siempre con su sonrisa de niño travieso, Rafael era mi amigo, con mayúsculas, no un usuario más del Archivo con quien puedes tener un trato más o menos afectivo. Si mi memoria no me lleva a error, Rafael visitó por primera vez el Archivo a finales de 2009 en pleno traslado de los fondos documentales a la actual sede. Licenciado en Historia, me pidió (durante unos días me habló de usted) acceso a la base de datos porque quería hacer un trabajo de investigación sobre La Rinconada. Dado su carácter sencillo, su forma de ser y vestir, y mi costumbre de recibir a investigadores, profesores, catedráticos, todos ellos serios, formales, de renombre y gran currículo, aquel licenciado en Historia me pareció una extraña novedad al tiempo que una posible renovación o en cualquier caso el mantenimiento del interés por el pasado reciente de este país, Guerra Civil, represión, dictadura… por lo que decidí prestarle más atención que a otros de nuestros investigadores que, ciertamente, ya conocían el camino. Los comienzos no fueron fáciles ya que la información que en ese momento Rafael manejaba no era muy clarificadora y nuestra base tampoco era la más completa, por lo que su trabajo iba muy lento y yo le aportaba poco. Y en esa lenta progresión del trabajo, y la por entonces común falta de confianza en lo personal, una mañana cambia todo y surge ese Rafael que me llevó a mi amistad con él y a su recuerdo infinito: le localizo por teléfono (nada fácil) para informarle que un nombre que buscaba y que le iba a dar otras pistas lo tenía en mi mesa. Acercándose de una manera inusualmente rápida a la oficina del Archivo que aún teníamos en la sede del Tribunal Militar, y en aquel pasillo frecuentado por jueces, fiscales y abogados, me abraza, me agarra por la cintura y me levanta hasta donde sus fuerzas le permiten. Una vez superada mi sorpresa, lo llevé a la oficina y empezamos a hablar, él empezó a hablar, y el sumarísimo que tanto interesaba quedó para días futuros. Ese día del abrazo, Rafael me comentó que era comunista libertario, que quería escribir, editar y publicar sin ningún tipo de subvención, y que para ello trabajaba en todo lo que iba saliendo, que era poco y duro. Me habló de su familia, de como vivía, de sus necesidades y de sus logros, y de que el medio en el que se movía para su investigación, entre cuadros del Jefe del Estado y banderas, no era el más cómodo para él. Igualmente me hizo una crítica sobre la falta de reconocimiento que por aquel entonces tenían los anarquistas, tanto en el periodo de la República como en la Guerra Civil, a la vista de las publicaciones que existían en el momento, exceptuando a un par de autores. Le costó a Rafael su investigación, y la publicación de Comunismo Libertario en la Rinconada, le costó diez años de trabajo en el campo, de cuidados de ancianos, y de noches lavando platos en restaurantes. Pero en ese costo a Rafael no se le fue la vida, la amplió, y mucho, tanto en lo personal como en su lucha antifascista, su razón de ser. Y de esto último, su lucha antifascista, soy consciente y conocedor más allá de un puesto de venta de publicaciones totalmente artesanal en la Macarena. La aparición declarada en el país de un partido político de ideología fascista, más que una preocupación, motivó a Rafael una razón para seguir en la lucha, lucha que había decaído con posterioridad al 15 M y de la que se quejaba en sus charlas conmigo. Me hablaba de sus acciones en la calle, me documentaba sobre las mismas, mientras yo, en la prudencia que me corresponde, le aconsejaba. Y todo ello sin hablarme de su libro del que yo tan solo sabía que había puesto fin a la investigación. Después de unos meses que pasó en Brasil y otros avatares, el pasado octubre Rafael me llamó para darme una alegría, porque ya disponía de la maquinaria adecuada, de papeles y tintas para publicar su libro sin que saliera un euro del amplio bolsillo de la administración. Tuve la satisfacción de ser el primero en tenerlo en las manos y de leerlo, y él, no lo olvidaré, en su sencillez, viendo anotaciones mías en los márgenes, me comentó que ya había conseguido que alguien lo leyera. Tal vez no es momento de hablar de libros, pero aquel ejemplar que tuve en mis manos, lejos de un impersonal texto en word, destilaba la esencia no ya del historiador, también la del luchador que fue Rafael, su vitalidad, el compromiso con sus ideales y también, tal vez, su soledad en esa lucha. Me agradó, por otra parte, su narrativa sencilla y su capacidad didáctica para llegar a sus vecinos, independientemente de los conocimientos históricos que los lectores puedan poseer. Cuando partimos siempre dejamos algún proyecto por iniciar, y Rafael, aún joven, seguro que muchos. Entre otras ideas que rondaban su cabeza, me pidió colaboración en la búsqueda de nombres de la 77 Brigada Mixta que formó Sabin con anarquistas, para lo cual teníamos prevista una reunión a su vuelta de Madrid. Nuestra charla de la noche del día tres no tuvo continuación. Tampoco pudo ser la presentación de su libro en La Fuga, en los meses de mayo o junio. Cuando volvamos a abrir el Archivo, no me resultará fácil llenar el hueco que nos ha dejado Rafael. No será fácil, pero tampoco quiero que lo sea. y de una manera u otra mantendremos vivo su recuerdo. Así solía terminar Rafael nuestras conversaciones, y así dejo yo también estas letras aprisionadas. “Y ahora me voy a trabajar, que es lo que toca, porque cuando no se quiere vivir de subvenciones es lo que hay, venga, un abracito, Ángel”. Rafael, compañero, que la tierra te sea leve. Ángel García-Villaraco Gómez, tu amigo del Archivo del Tribunal de Sevilla.
* * *
 Dibujo de Martín Tognola.
Dibujo de Martín Tognola.
Celia Évole Hurtado, la de la memoria prodigiosa
(Sant Joan Despí, Barcelona. Murió a los 87 años el 5 de abril). La tía Celia no era una tía cualquiera. Era de esas personas que en una familia se convierten en imprescindibles. Por su carisma, por su capacidad de juntarnos, por ser la estrella de la sobremesa, por su memoria prodigiosa para recordar películas, actores, actrices, canciones… y anécdotas, que pedíamos que repitiese aunque las hubiésemos escuchado decenas de veces. Porque sabíamos que íbamos a acabar otra vez llorando de la risa. La recuerdo con el pañuelo por debajo de las gafas, secándose las lágrimas. “Tía, cuéntanos el día que ibais por carretera y era de noche y buscabais una pensión…”. “Pues nada, que íbamos desesperados buscando sitio donde dormir, anochecía, y a lo lejos vimos un cartel, y todos los del coche emocionados: ¡Pensión, pensión! Y cuando nos acercamos… ¡‘Pienso’, ‘Pienso’! es lo que ponía allí!”. Escrita pierde la anécdota. Pero contada y adornada por ella, les aseguro que no. Cuando era pequeño se estilaba lo de ir a visitar a los primos y a los tíos. Un día y a una hora concreta de la semana. A casa de la tía Celia íbamos los domingos después de comer. Vivía con el tío Pedro y sus tres hijos (Pedro Luis, Antonio y David), en el último bloque de Bellvitge, top en el ranking de barrios dormitorio de Catalunya. Pero para mí, ir a Bellvitge no era ir a un barrio dormitorio. Era ir a otro mundo. Vivían en el piso número 12. Y desde la ventana de mi tía las vistas eran increíbles. Imagínense a esa altura: cómo se veía la autovía de Castelldefels, o el hospital de Bellvitge, o el aeropuerto de El Prat… Y los campos, sí, sí, campos con actividad agrícola, donde hoy está el estadio del Hospi o el parking del hospital. Aquella ventana, en los ochenta, era mi Play o mi Nintendo. Me podía pasar horas mirando por ella. Nuestra visita del domingo tenía un sentido. Mi abuelo, que vivía en Cornellà con la tía Salud (otra crack), iba los domingos a comer al piso de la tía Celia. Y se volvía con nosotros. Yo aprovechaba la siesta de mi abuelo Pedro para robarle Sugus. Y mi tía se partía viendo como se los sisaba del bolsillo de su chaqueta. Justo detrás del bloque de la tía Celia había un parque, y en medio del parque, una pequeña ermita. Allí se casaron algunos de mis primos. Porque antes los primos se casaban. Para la historia familiar quedará la boda de Pedro Luis, en medio de un diluvio, y con el cura oficiando con botas de agua y tejanos. La tía Celia siempre sostuvo que aquella ceremonia, con aquel cura y aquellas pintas, no tuvo validez. Aunque Pedro Luis y Mari Nieves siguen felizmente casados. Cuando crecimos, las visitas a Bellvitge dejaron de ser tan frecuentes, pero con los años, la tía Celia, la tía Salud y mi madre se inventaron la excusa para juntarnos: un cocido extremeño en “el terreno”. El terreno era lo que ahora más finamente llamaríamos la segunda residencia. En los ochenta se iba al terreno, porque era lo que se compraba, un terreno. Allí el tío Pedro y el tío Marcelino (que se fue demasiado pronto) se hicieron unas casitas, con su huerto. Celebramos varios años el cocido, hasta que la tía Celia tuvo un ictus. Y ya nada fue lo mismo. Aunque a veces nos sorprendía con recuerdos del pasado que evocaba con la lucidez que siempre tuvo. Quiero agradecer el ejemplo que nos han dado la tía Salud, mi padre, mi madre y mis primos, que no han permitido que la tía Celia pasase ni un solo día sin ser visitada en la residencia. Hasta que llegó el confinamiento. La paradoja es que ella, que nos juntaba a todos, se ha ido sola. Como tantos muchos otros. Exageradamente demasiados. Es la cara más cruel de esta pandemia. Que estas líneas también sirvan de recuerdo para todos ellos. Habrá que ir pensando en un cocido en el terreno, o donde sea, para juntarnos y despedirla como se merece. Comiendo, bebiendo, riendo y cantándole la canción garrovillana de San Antón, de la que todavía no se había olvidado. Jordi Évole. Gracias al diario La Vanguardia.
* * *

José Antonio Fernández López en la playa de Sitges.
José Antonio Fernández López, el médico de los ojos de zafiro
(Madrid. Médico, murió con 61 años el 7 de mayo). José Antonio Fernández López tenía unos ojos azules enormes, como piedras de zafiro. “¡Vaya ojazos, José Antonio!”. “¡Qué ojos tan bonitos tienes, José Antonio!”, le decían sus pacientes en el centro médico madrileño de San Agustín del Guadalix. Él, humilde a los piropos y a la vida, contestaba con risas. Sus últimos días en la UVI del Hospital de La Paz lo fio todo a su mirada. Si tenía hambre, sueño, o algo le dolía, se lo indicaba con un leve movimiento de ojos a Isabel, su última enfermera. “Era increíble ver cómo brillaban”, cuenta ella ahora. Sobre todo cuando escuchaba de Isabel el nombre de su mujer, Toñi, o de sus hijos, Marcos y Daniel. Isabel no lo conocía de nada. Pero vio en ese rostro bonachón el milagro que vencería a la maldita pandemia. “Era mi esperanza contra esta mierda de virus”. José Antonio entró en la UVI la noche del 3 de abril. Se contagió en el ambulatorio del pueblo, donde pasaba consulta a los enfermos de covid-19. Murió el 7 de mayo a los 61 años. Si alguien preguntara quién era el médico José Antonio, bastaría con mandarle a los pueblos de la zona Norte de Madrid: La Cabrera, El Molar, Talamanca de Jarama y San Agustín del Guadalix. Se tomaba su tiempo para atender a cada paciente en su pequeño despacho. Explicaba, examinaba, conversaba. Nadie se ponía nervioso en la sala de espera ni se levantaba a quejarse a los de la recepción por las largas demoras. Nunca. Tras esa puerta, no solo estaba un hombre de confianza, estaba la voz que les alargaba la vida. Es tal el golpe que han recibido los 13.000 vecinos de San Agustín, que hasta confinados recogen firmas en internet para que el consultorio lleve su nombre. La petición suma 3.000 en solo dos días. Aquí está la estampa de Isabel: “Fue mi médico durante 20 años. Cuídame desde arriba”. De Cecilia: “Yo no quiero otro médico. Yo quiero que José Antonio me atienda siempre y que esta mierda no sea verdad”. De Maite: “Me atendió solo una vez, pero no olvidaré el trato y la atención que me dio”. O de Albhi: “Era mi médico desde hace 12 años, cuando llegue esté a país”. Todos ellos han pasado ahora a la agenda del doctor José Luis Antón, el mejor amigo de José Antonio, que a la vez era su médico de cabecera. Antón dice que no olvidará nunca sus bufidos al salir de la consulta. “Ufff, vaya mañanita que llevo”, decía. Siempre era la misma broma, pero todos se partían de risa. Era un guasón. A José Antonio le gustaba tanto comer que incluso una noche, en un congreso cardiovascular de Oviedo al que fueron juntos, se metió entre pecho y espalda un cachopo y una tortilla de patatas. Antón lo mantenía a raya: “Siempre ha estado sano. Jamás se había puesto enfermo. Ahora el bicho se lo llevó. Un amigo es un alma con dos cuerpos y a mí se me ha ido parte de mi alma”. José Antonio nació en el barrio madrileño de Tetuán hace 61 años. Su madre, Pilar, era ama de casa. Su padre, Abel, vigilaba las calles de noche como sereno. Una mañana, les dijo a ambos que iba a dedicarse a cuidar los demás. Y se marchó a estudiar Medicina a Salamanca. Otra madrugada, de esas noches universitarias y a través de unos amigos, conoció a Toñi, una estudiante extremeña de Magisterio. “Lo que más me gustó fue su humor, sus ojos, su simpatía. Me transmitía una bondad infinita”, cuenta ella ahora. Acababa de conocer al padre de sus hijos. Al tiempo, la vida los ubicó en Guadalix de la Sierra, adonde llegaron en 1991. Él sacó las oposiciones de médico y ella, de maestra de Educación Infantil. Luego vino Daniel, que ahora tiene 26 años y coordina proyectos ambientales. Y después llegó Marcos, de 22, que sueña con ser policía. Los dos dicen que caminar por la calle con su padre era casi un suplicio. Ir al supermercado suponía un viaje de varias horas. Todos los vecinos lo paraban. “José Antonio, mira lo que tengo en la mano. ¿Es grave?”. “José Antonio, ¿cuándo me quitas la escayola?, “José Antonio, mañana te llevo los análisis”. Era el médico de todos. Y de su familia y amigos. Una mañana de domingo, tras pasar 24 horas de guardia, fue a ver a su hijo Marcos jugar al fútbol. Sentado en la grada y con ojeras, observaba con la mirada de un niño los movimientos de su lateral izquierdo favorito. De repente, tras una mala caída, a un jugador se le salió el hombro entre gritos de dolor. De la grada se levantó un tipo corpulento, saltó la valla y se lo colocó ante la mirada boquiabierta de todos. “Ese era mi padre”. Su padre enfermó a mediados de marzo pasando consulta. No se encontraba bien, sentía cansancio, pero no muy exagerado. Le hicieron la prueba del bicho. Dio negativo. Al día siguiente, pese a la preocupación de Toñi y de sus hijos, estaba otra vez con sus pacientes, animando a los vecinos que tenían pequeños síntomas de coronavirus. Una semana después, el termómetro subió a 38. Se fue directo al hospital de La Paz. Regresó a casa a las pocas horas con el diagnóstico de una neumonía bilateral. Su mejor amigo le ayudó con el tratamiento. Pero el 3 de abril, sobre las nueve de la noche, sonó el teléfono del doctor Antón. Era Toñi, su mujer:
―Noto que se marea y no me responde bien.
―Pásamelo.
“Apenas decía dos palabras seguidas”, cuenta ahora Antón, que marcó rápidamente el 061. Toñi llamó a Nuria María Esquinas, amiga de ambos y directora del centro de salud de San Agustín: “Está saturando a 74”. Nuria agarró dos bombonas de oxígeno y salió escopetada con su coche. Se saltó hasta un control policial. Al llegar, José Antonio saturaba a 30. No respondía. Minutos después, ya marcaba 60. La UVI móvil estaba en la puerta y se lo llevó a La Paz. Antes de cerrar la puerta de la ambulancia, a Nuria le dio tiempo de gritarle: “Te quiero pronto en la consulta, ¿eh?”. Él contestó levantando el pulgar desde la camilla. Aguantó 45 días más. Mantuvo el contacto con su familia a través de mensajes y videos de WhatsApp que Isabel, la enfermera, le mostraba. “Lo peor fue la angustia de saber cómo estaba y no estar ahí con él. Ha sido horroroso”, recuerda su mujer, con la voz entrecortada. Era una llamada al día, de muy pocos minutos. Sin hora fija. Cuando sonaba el móvil, los tres pulsaban el altavoz y escuchaban en silencio el parte médico. El 10 de abril José Antonio cumplió 61 años entubado. Los amigos y familiares le grabaron un vídeo para animarlo: “Te estamos esperando, campeón”. Sus ojos de zafiro brillaron como nunca. Si el coronavirus no hubiera existido, la familia lo habría celebrado en San Sebastián. El padre les regaló a todos un fin de semana con unas entradas para ver en Anoeta el choque entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Era un raulista confeso. Sus hijos lo recuerdan llegando a casa de currar, yendo a la nevera y cogiendo una cerveza para los tres. “Venga, poned la tele, que empieza la Champions”. La semana pasada mejoró muchísimo. La familia fue a verlo por sorpresa el sábado. Los tres se colocaron minuciosamente los trajes EPI, las mascarillas y los guantes. Lo vieron a una distancia prudencial, sin tocarlo. “Le dijimos que hiciera gestos”, recuerdan. Y claro que los hizo. Ahí estaban los cuatro, de nuevo. Pero el pasado miércoles, la llamada del día fue la peor de todas: “Se ha complicado. Tiene un tromboembolismo pulmonar”. El sanitario que los llamó les dijo que podían ir a despedirse. Y le dieron el último adiós. José Antonio es uno de los 76 sanitarios fallecidos en España durante la pandemia. Las cenizas las esparcirán en el norte de Madrid en unos días. Ahí su mirada brillará más que nunca. El cambio de nombre del centro de salud le corresponde a la Consejería de Sanidad. El alcalde del pueblo es Roberto Ronda:
―Alcalde, ¿le pedirá a la Comunidad el cambio de nombre?, ¿habrá una calle en su honor en San Agustín?
―Haremos todo lo posible. Era un médico único.
Manuel Viejo. Gracias al diario El País.
* * *

José Luis Gómez Bravo, 23 años en ‘antidisturbios’
(Gerona. Policía nacional, murió a los 60 años el 1 de abril). José Luis Gómez Bravo, un veterano policía nacional en activo que había servido en la Unidad de Intervención Policial (UIP) o ‘antidisturbios’ de Barcelona durante los últimos 23 años, se ha convertido este miércoles en el segundo agente de este Cuerpo que muere a consecuencia del coronavirus. Según han informado fuentes policiales a El Independiente, este oficial de policía llevaba varios días ingresado en el hospital Josep Trueta de Gerona y había experimentado en las últimas horas un preocupante empeoramiento, falleciendo este miércoles a las 12.50 horas. Tenía 60 años, de los que 39 llevaba vinculado al Cuerpo Nacional. Conocido entre sus compañeros por su segundo apellido, el agente debía haberse incorporado hoy a su nueva plaza en el puesto fronterizo del aeropuerto de Gerona-Costa Brava, tras haber causado baja a petición propia el pasado mes de febrero en la II UIP. Al tratarse de un destino fuera de la provincia en la que ejercía disponía de un mes para incorporarse. José Luis Gómez Bravo formó parte del operativo especial diseñado el pasado otoño por el Ministerio del Interior para sofocar los disturbios provocados por los radicales independentistas tras conocerse la sentencia del procés. Un antiguo compañero en la UIP de Barcelona ha recordado que Gómez Bravo llegó a requerir atención hospitalaria tras sufrir en la espalda el impacto de un objeto pesado durante uno de los servicios en la semana más violenta, la que transcurrió entre el 14 y el 18 de octubre. Se trata del segundo policía nacional que fallece debido al covid-19. El primero fue un funcionario que se encontraba en segunda actividad, según informó el pasado 27 de marzo el Sindicato Unificado de Policía (SUP). En este Cuerpo, al menos 420 agentes han resultado ya infectados y 3.590 están guardando cuarentena al presentar síntomas compatibles con el coronavirus. Esta tarde [por el 1 de abril], a las 20 horas, agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Mossos d’Esquadra han formado frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Via Laietana para rendir homenaje al compañero fallecido. Antonio Salvador. Gracias a El Independiente.
* * *

Elvira González Hernández, sobrevivir con la astucia que exigía la escasez provocada por la violencia
(Madrid. Costurera, murió a los 90 años el 31 de marzo). Nunca he sabido decir cuántas hermanas tenía mi abuela, aunque conozco sus nombres como los de los personajes de las novelas larguísimas, ligados a una forma de ser y al recuerdo de alguna anécdota que compartimos en la infancia. Si tuviera que simplificar, las dividiría en dos grupos: las de los ojos grandes, brillantes como un faro negro y más bien morenas, y las altas, de rostro anguloso y expresión lejana. Como mi tía Piedad, la tía Elvira, que en realidad no era mi tía sino mi tía abuela, pertenecía a la última clase, y eso me confundía de pequeña. También de mayor, cuando me costaba diferenciarlas en las fotografías en blanco y negro que guarda mi madre, la última memoria de una familia que ha desaparecido casi por completo. Mi tía Elvira, que se llamaba Elvira González Hernández, ha fallecido hoy a los 90 años, tras pasar la etapa final de su vida en una residencia de Madrid. Hija de una familia humilde, su infancia transcurrió en San Martín del Pimpollar (Ávila), en una pequeña casa de pizarra construida en lo alto de la sierra de Gredos, donde nació en 1930. Durante la posguerra, su padre le animó a aprender costura, convirtiéndola en la pupila de un sastre de Arenas de San Pedro. En esa época, algunas de sus hermanas ya trabajaban en la capital, donde sobrevivían con la astucia que exigía la escasez provocada por la violencia. Cada vez que la visitaban, mi tía Elvira hablaba de su pueblo. Como ocurre a menudo, regresamos a los paraísos perdidos cuando la vida empieza a escaparse. Divertida por echar la vista atrás, mi madre me contaba que se reía como una niña. Yo sé que me cuidó de pequeña, y que vimos juntas La tonta del bote, una película de Lina Morgan que le sacaba una sonrisa. Sin entretenerme, lo cierto es que venía a casa cuando mi abuela empeoraba, dispuesta a ayudarnos en lo que nos hiciera falta, en un gesto que no he olvidado y que hoy le vuelvo a agradecer. “No nos hemos podido despedir de ella -ha lamentado mi madre-, así que explica que es un homenaje en su recuerdo”. Espero haberlo conseguido. Silvia Nieto.
* * *

Antonio Gutiérrez, el médico que rechazó su último Día del padre por amor
(León. Médico de Atención Primaria, murió a los 67 años el 2 de abril). Médico por vocación, Antonio Gutiérrez solo dudó si decantarse por la Psiquiatría. Unos estudios que, según repetía su amigo José, no le hacían falta para manejar con maestría la relación médico-paciente. A sus 67 años, el coordinador médico del centro de Salud de Eras de Renueva (León) falleció el 2 de abril. Había pasado 32 horas de guardia, a las que siguieron otras cuatro jornadas de trabajo contra el Covid, hasta que los primeros síntomas de la enfermedad hicieron acto de presencia. Apasionado de su familia y del pueblo en el que se crio, Lugueros (León), cada vez que lo nombraba se le iluminaba el rostro. “No faltaba conversación en la que no saliera de su boca alguna simpática anécdota”, rememoran desde el vecino Ayuntamiento de Valdelugueros. “Siempre nos enseñó los valores de la humildad y la sencillez, a disfrutar de los pequeños placeres de la vida”, cuenta su hija Ana. Para él, eran cosas sencillas: las charlas en el bar con los amigos, ver una película sus hijas, comentar la actualidad. Valiente y luchador, lo que más le preocupaba era contagiar a su familia. Rechazó celebrar juntos el Día del padre, lo prefería así antes que exponer a sus hijas. “El 13 de marzo obligó a mi hermana que viajaba hacia León a regresar a Salamanca, cuando ya estaba en Benavente, con el único fin de protegerla”, rememora Ana. Sin haber tenido acceso a la protección necesaria, el 17 de marzo fue consciente de que podía estar contagiado. Había estado demasiado expuesto. Tras una semana de reposo y paracetamol, Antonio empeoró. El 24 su familia le llevó al hospital. Estuvo ingresado nueve días. “Nueve días sin apenas información, sin saber qué estaba pasando con mi padre, sin saber quién le trataba”, cuenta su hija. Sin poder cogerle de la mano, abrazarle, ni darle el último adiós. Porque cuando el 2 de abril la familia llegaba al aparcamiento del centro hospitalario, recibieron la fatal llamada. “No pude despedirme de mi padre”. Ahora la familia se aferra a la gratitud hacia todos los que les han ayudado, llamado, atendido. Pero, sobre todo, se agarran a los recuerdos. Como en la fotografía que encabeza este texto, “con su preciosa sonrisa, rodeado de sus hijas, en uno de los momentos más felices que recordamos junto a mi padre”. Isabel Miranda. Gracias al diario ABC.
* * *

Roy (a la izquierda) junto a Siegfried y su león blanco.
Roy Horn, el mago que sobrevivió al zarpazo de un tigre
(Las Vegas, Estados Unidos. Mago, murió a los 75 años el 8 de mayo). Roy Horn (Nordenham, Alemania, 1944) junto a Siegfried Fischbacher (Rosenheim, Alemania, 1939) hizo levitar a un tigre, se metamorfoseó en una serpiente e hizo desaparecer un elefante. Pero no pudo evitar que Monecore, un majestuoso tigre blanco, saltara sobre él y le clavara los dientes en su cuello en el escenario del Hotel Mirage de Las Vegas, la ciudad donde el dúo de ilusionistas alemanes mantuvo la emoción de los grandes espectáculos de magia, combinados con circo, durante casi cuarenta años. El suyo fue el espectáculo que se mantuvo más tiempo en cartel en Las Vegas. La sangre empapó su traje de lentejuelas y su sombrero de plumas, entre efectos de humo y láser, ante la mirada impenetrable del resto de los tigres y leones blancos. A pesar de la rápida intervención de sus ayudantes, la herida le destrozó la tráquea e interrumpió el suministro de oxígeno al cerebro, provocándole un derrame cerebral. Aunque intentaron volver a los escenarios, el dúo Siegfred&Roy, sólo volvió a actuar una vez en una actuación benéfica, para recaudar fondos para una institución dedicada a las enfermedades cerebrales. En esta última actuación también les acompañó un tigre. Montecore siguió viviendo con ellos después del ataque. Siegfred&Roy habían dedicado parte de su vida y de sus ganancias a la conservación de especies en extinción, en especial el tigre blanco asiático y el león blanco de Timbavati. Aseguraban que jamás les maltrataron, ni emplearon sustancias dopantes. Montecore murió en 2014 a causa de una enfermedad, cuidado por los dos ilusionistas alemanes. Ahora le ha tocado el turno a Roy. Descanse en Paz. Ramón Mayrata.
* * *

Wilson Jerman, el mayordomo de la Casa Blanca, servir sin ser servil
(Washington. Mayordomo, murió a los 91 años el 23 de mayo). A Wilson Roosevelt Jerman le gustaba bromear con lo desconocida que era la dirección de su trabajo: el número 1.600 de la avenida de Pensilvania en Washington. “Cuando lo digo, el 99% de la gente no sabe dónde está (…), me preguntan ‘¿qué almacén es ese, qué edificio?’ Solía decir que estaba en el centro”, contó en una entrevista para un libro sobre la vida en la Casa Blanca. Jerman la conoció como pocos. Entre 1957 y el 2011, trabajó entre sus muros como limpiador, mayordomo y operador de ascensores para once presidentes diferentes. Jubilado tras la satisfacción de ver en la Casa Blanca a un presidente negro, como él, Jerman murió el sábado a los 91 años en un hospital, víctima del coronavirus, que se ha ensañado especialmente con los afroamericanos. “Era la primera persona que veíamos por la mañana cuando nos íbamos de la Casa Blanca y la última a la que veíamos al volver por la noche”, han recordado George W. y Laura Bush, que lo recuerdan como “un hombre encantador”. “Con su amabilidad y cariño, Jerman ayudó a convertir la Casa Blanca en un hogar para varias décadas de primeras familias,incluida la nuestra”, dijeron en su mensaje de condolencias Barack y Michelle Obama. Nacido en 1929 en Seaborn (Carolina del Norte), Jerman se crio en la pobreza. Tenía que caminar nueve kilómetros para llegar a la escuela. A veces reparaba con cartón las desgastadas suelas de sus zapatos. A los 12 años dejó de estudiar para trabajar en el campo. En 1949 se casó y se mudaron a Washington para probar suerte. Pronto encontró empleo como camarero privado en fiestas del barrio de Georgetown. Un día, en 1957, su amigo Eugene Allen, que trabajaba en la Casa Blanca como mayordomo, le dijo si le gustaría trabajar allí. “Oh, no sé si quiero hacer eso”, ha contado su nieta que contestó. Allen es el personaje en el que Lee Daniels se inspiró para escribir y dirigir El mayordomo (2013), una película que repasa el movimiento por los derechos civiles a través de los ojos de un miembro del servicio de la Casa Blanca. Era una posición de prestigio pero, con todo, a los negros se les seguía viendo como sirvientes. “Puedes servir sin ser servil, creo que hay una gran diferencia entre las dos cosas”, comentó el actor que le dio vida, Forrest Whitaker. Jerman empezó trabajando como limpiador con Dwight Eisenhower. Los Kennedy lo ascendieron de categoría. La primera dama, Jackie, se fijó en él y lo nombró mayordomo. Entre sus funciones estaba cuidar de sus hijos, ha contado su nieta, Jamila Garrett. En 1963 al oír la noticia del asesinato de JFK, Jerman lloró en silencio en un cuarto de la Casa Blanca. Fue con su sucesor, Lyndon B. Johnson, con quien trabó una relación más estrecha de amistad. Cuando su primera esposa enfermó, le envió a sus doctores para que la trataran. Jimmy Carter le pidió que trabajara para él cuando se retiró. Nunca hablaba de política ni se quejaba de las largas horas que a menudo tenía que trabajar, asegura su familia. No les daba conversación, pero Bush y Obama no podían resistirse a intercambiar unas palabras con él cuando volvió a la Casa Blanca para trabajar como operador de ascensores. Cuando en el 2012 se jubiló definitivamente, Obama le regaló placas conmemorativas de todos los presidentes a los que había servido. Beatriz Navarro. Gracias al diario La Vanguardia.
* * *

Autorretrato de Nina Lordkipanidze.
Nina Lordkipanidze, pintora y puente entre épocas y culturas
(Moscú. Pintora, murió a los 79 años el 13 de mayo). La muerte de Nina (Dodó) Lordkipanidze pone punto final a una historia de amistad y esperanzas compartidas que comenzó en 1984, cuando esta periodista llegó por primera vez como corresponsal a la URSS. Lordkipanidze era pintora y arquitecto. Artista muy sutil, jugaba con las perspectivas y las formas geométricas y las combinaba con elementos de ensueño. Sus cuadros trascendían las realidades prosaicas y creaban una atmósfera poética propia. La desaparición de Dodó, víctima del coronavirus a los 79 años, supone para esta periodista la ruptura de un eslabón clave que actuaba como puente entre distintas épocas y culturas. Nacida en Tiblisi, en la familia de un ingeniero sismólogo, Dodó se diplomó en la facultad de Arquitectura de la Academia de las Artes de aquella ciudad y posteriormente se formó como pintora bajo la dirección del surrealista Juhani Linnovaara en Helsinki. La biografía de Lordkipanidze dio un giro radical en 1961 cuando, con motivo de una visita de Nikita Jruschov a Georgia, fue designada para recibir a aquel líder soviético en la estación ferroviaria de Tbilisi. En la delegación que acompañaba a Jruschov estaba Alexandr (Sasha) Lébedev, un funcionario encargado de trabajar con la juventud, que quedó prendado de la bella georgiana. Dodó no era miembro del Kómsomol (las juventudes comunistas), pero poco después recibió una invitación para un congreso de aquella organización en Moscú y allí se forjó el romance que acabaría en boda en Tiblisi en 1962. La vida de Lordkipanidze acompasaría desde entonces a la de Lébedev, pero, en paralelo. Dodo desarrollaba su propio mundo en la arquitectura primero (fue coautora del teatro para jóvenes espectadores de Natalia Sachs en Moscú) y en la pintura después. Dodó no era una artista compulsiva; cada cuadro era una vivencia cuidadosamente elaborada. Lébedev representó a la Unión Soviética en distintas organizaciones internacionales, y Dodó residió con él en Praga de 1964 a 1971. De aquella época, la pareja conservó la amistad con políticos que en 1968 se transformaron en disidentes. Tras una estancia en Helsinki en los años setenta, Sasha y Dodó regresaron a Moscú en 1981 y allí se encontraban cuando Mijaíl Gorbachov llegó al poder. Nos conocimos en 1984 gracias a un amigo común con Lébedev. Por ser aquella una relación de confianza, que venía por lazos personales y no de trabajo, Sasha y Dodó me abrieron las puertas de su hogar. Éramos amigos, no contactos, algo poco habitual entre un representante de la nomenklatura soviética y una corresponsal occidental. Pero Alexander Lébedev era un hombre del cambio y de la perestroika y también un miembro de la generación frustrada por el abrupto fin de la “primavera de Praga” en agosto de 1968. A las cenas en casa de Dodó y Sasha acudían aquellos funcionarios que, desde el aparato del partido comunista de la URSS, estaban abriendo camino al “socialismo con rostro humano”, gente que creía en el “eurocomunismo”, como Andréi Grachov, que posteriormente sería el secretario de Prensa de Mijaíl Gorbachov. En las largas sobremesas se hablaba de política y de apertura. Dodó era la gran anfitriona de aquellas reuniones, que hubieran sido imposibles sin ella; preparaba el menú siempre exquisito; organizaba el marco del encuentro, y obsequiaba a los invitados con su atención y hospitalidad. Lébedev y Lordkipanidze, como figuras protectoras, estuvieron detrás de dos interesantes viajes que hice a Tbilisi, donde, ya antes de la perestroika,florecía una rentable economía paralela y desde donde, bajo la protección de Eduard Sheverdnadze (primer secretario del Partido Comunista de Georgia desde 1972 a 1985) se abogaba a favor de una organización económica más eficaz. Gracias a Lébedev viajé por aquella república del Cáucaso para estudiar los experimentos locales de autogestión económica. Si el mundo de Lébedev conectaba con la política georgiana, el de Dodó llevaba a la cultura, a esa mezcla de ternura, ironía y humor que tan bien refleja el cine georgiano de la época. Esos dos mundos se complementaban en la pareja. Él era el funcionario abierto, que huía de la burocracia y los estereotipos, y ella era la artista que, con su presencia y su obra, enriquecía todo lo que tocaba. El fin de la Unión Soviética los sorprendió en Praga, donde Lébedev fue embajador de Rusia de 1991 a 1996. Posteriormente Lébedev representó a Moscú en los procesos de aplicación de los acuerdos de Dayton en Croacia y fue embajador en Turquía. Dodó compartió ese periplo. El 21 de marzo de 2019 cuando esta periodista se disponía a emprender un viaje en rompehielos por el Ártico, sonó el móvil. Fue la última llamada que recibí antes de perder la cobertura durante siete días. Era Dodó. Sasha había muerto. Los últimos años de Lébedev, aquejado por varias dolencias, no fueron fáciles y Dodó se dedicó completamente a él. Tras su muerte, aprendía a vivir sola en el espacio antes compartido, leía y caminaba mucho, visitaba exposiciones y pensaba visitar Georgia. Dodó regresaba a la vida, aunque no había vuelto a pintar. Los amigos nos disponíamos recordar a Alexandr Lébedev con ocasión del aniversario de su muerte, pero pocos días antes del planeado encuentro, Dodó decidió posponer la cita hasta que hubiera pasado la pandemia. No pudo ser. Pilar Bonet. Gracias al diario El País.
* * *

Antonia M. G., la tía Toni no murió sola
(Alcañiz, Teruel. Tintorera, murió a los 97 años el 1 de abril). Una lágrima y exhaló su último suspiro. Se la dedicó a Elena, su cuidadora de hace muchos años como si quisiera “decirte las cosas que por ti he sentido o los momentos que contigo he vivido”, tal como escribe Rubén Darío en su gran poema ‘Si en una lágrima pudiera’. A su lado también estaba “su hermanica”, la tía Maruja que no paró de darle besos hasta que se apagó. La tía Toni no murió sola. “La acariciamos y le nombramos a todos sus sobrinos, se estremecía por cada nombre hasta que su respiración silbante se detuvo y se quedó muerta”, cuenta la tía Maruja una hora después de que sus cenizas hayan sido enterradas. “Siempre la traté como si fuera mi madre”, dice emocionada Elena mientras friega el pasillo de la casa. Su entierro fue extraño e injusto para una mujer de 97 años que era muy conocida en el pueblo donde vivió una gran parte de su vida. Dos trabajadores de la funeraria llegaron puntuales con sus cenizas. El sepulturero ya había abierto un hueco en el nicho de su madre Luisa, tan longeva como ella, muerta hace un cuarto de siglo con 100 años. Josemari, uno de sus sobrinos carnales, cubierto por una mascarilla y unos guantes, recogió la urna y se dirigió cabizbajo por varios corredores entre filas de nichos. Todo fue demasiado rápido. Una despedida silenciosa. Antes de tapar el hueco y poner la lápida temporal, el sepulturero introdujo unos papeles doblados con las reflexiones que varios de sus sobrinos habían escrito tras conocerse la muerte de la Tía Toni. En estos escritos está la compensación por la ausencia forzosa. Su sobrina política Esperanza la conoció en el verano de 1975. “Me pareció una persona anodina que pasaba desapercibida en la marabunta de los encuentros familiares. Con el tiempo fui conociendo a una tía Toni distinta: tenía genio, carácter, no se doblegaba tan fácil, era generosa y no adulaba a los necios o a los posicionados socialmente si no se lo merecían. Poco a poco me fue gustando cada vez más”, recuerda. Otro sobrino político, Luis, que la conoció diez años después, afirma: “Formaba parte del eje matriarcal de la familia de mi mujer en la que me integré, dedicaba su vida cotidiana al cuidado de su madre y, durante el último cuarto de siglo hasta su muerte, ocupó la silla preferencial que dejó vacía su madre en su casa”. Jesús, uno de sus sobrinos carnales, nunca olvidará una promesa que su tía Toni le hizo cuando era un niño: “Si me toca la lotería, os llevaré a todos a un internado a Zaragoza”. “Los hijos de los ricos del pueblo”, recuerda Jesús, “estudiaban todos fuera y tú soñabas con que tus sobrinos accediesen a la cultura que los liberara y proporcionara las carencias que habías padecido al crecer con cinco hermanos y una joven madre viuda”. La tía Toni perdió a su padre cuando era muy joven y sus hermanas eran niñas. Siempre fue una mujer soltera y trabajadora que tuvo que vivir en casa de su madre porque “en aquellos tiempos no estaba bien vista la independencia de la mujer”. Su sobrino nieto Asier, que la conoció cuando ya se había jubilado, rebusca en sus recuerdos y siempre la ve presente en las celebraciones familiares. “Es un sentimiento extraño el que tenía hacia ella. Muchas veces estaba físicamente, pero parecía que vivía en su mundo”, confiesa. Reconoce que lo que más le martillea desde que supo que había fallecido era la forma que tenía de mirar a su hijo. “Parecía que al verlo fuese a recobrar sus fuerzas, saltar de la cama, donde pasaba postrada muchas horas al día, y comerse a mi hijo a besos”. Su sobrina carnal Pilar explica: “Todos los días cuando se publican los datos de fallecimientos por coronavirus trato de ponerme en el lugar de los familiares sin poder despedirse de sus seres queridos y no me resulta fácil porque siento que estamos viviendo algo irreal”. Y hoy, después de no poder despedirse de su tía, se pregunta: “¿Estará sentada en su sillón con su habitual sonrisa el día que salgamos de esta película?”. Todos, sin excepción, recuerdan su sonrisa cuando la visitaban. “Conmigo siempre fue muy cariñosa”, dice Asier. “Siempre me mostró una cariñosa sonrisa y un afectuoso recibimiento”, explica Luis. “Incluso cuando te fuiste apagando y borraste las palabras de tu lenguaje, siempre nos recibías con alegría”, recuerda Jesús. Aunque era diabética a la tía Toni “le pirraba el dulce”. Su sobrino nieto Asier siempre recuerda encontrársela por la calle comiendo dulces: “Me daba vergüenza pillarla in fraganti en actos delictivos para una diabética”. Recuerda que “la virguería máxima” fue el día que la vio “apoyada en su bastón con un cucurucho de papel con una docena de churros sin que se le cayera ninguno en una mano y en la otra el que se llevaba a la boca”. Su sobrina carnal Carmen prefiere recordar el 15 de febrero: “El día de su último cumpleaños, cuando sopló las velas, le cantamos el cumpleaños feliz e intentó abrir sus regalos”. La tía Maruja, que siempre le reñía por su obsesión por los dulces y que apenas se atrevía a salir de casa, caminó aquel día con su botella de oxígeno a su pastelería favorita y le compró la mejor tarta. “Cuando Elena te levantó de la siesta fuiste sonriendo uno a uno a todos tus sobrinos y pronunciaste un, casi inaudible, te quiero2, cuenta Jesús. Josemari había pensado muchas veces que su tía Toni moriría en plena pandemia. Se sentía mal porque “se iba a ir sola, sin nadie alrededor que pudiera llorarla y acompañarla y, además, su hermana Maruja de 87 años, se iba a quedar sin la compañera con la que había compartido casa y trabajo toda su vida”. Le angustiaba no poder abrazarla ni ofrecerle el más mínimo consuelo: “Si la soledad no deseada es dura, la muerte en aislamiento resulta extraña y amarga”. Carmen pudo hablar con su tía Maruja y su cuidadora Elena: “Cuando la tía Toni estaba exhalando, lloré con ellas y les agradecí que le ayudarán a marcharse”. “Cualquier muerte es más que un recuento estadístico. Nos obliga a un ejercicio de memoria para lograr que perviva en que cada uno de nosotros. El llanto colectivo nos hace humanos”, reflexiona Jesús. La tía Toni no murió sola, ni mucho menos y, como dice Asier, la mejor despedida podría ser: “Muchos dulces, tía”. Gervasio Sánchez. Gracias a Heraldo de Aragón.
* * *

Agustín y Antonia, los esposos que se fueron juntos
(Móstoles, Madrid. María Antonia Jiménez, ama de casa y catequista, murió a los 75 años el 25 de marzo. Agustín García, tunelista del metro y mecánico, murió a los 84 años diez días después). Crecieron juntos en el mismo pueblo, se enamoraron juntos, criaron juntos a sus cinco hijos. Y cuando el coronavirus entró en casa, también se marcharon juntos.No es una forma de hablar. Es una forma de coincidir en todo. Hasta en la muerte. Hablamos de las dos y media de la madrugada del 25 de marzo. Justo el mismo día y justo a la misma hora en que María Antonia fallecía en el Hospital de Móstoles, ingresaba por la puerta de urgencias Agustín para hacerlo 10 días después. Quizás el único consuelo de esta sincrónica historia de amor sea lo que no supieron ambos de los últimos días. María Antonia Jiménez porque sufría alzhéimer. Agustín García porque, al esposo con ligera demencia senil que acababa de ser ingresado, se le omitió la muerte de la esposa. La muerte de una madre. Luego la de un padre. En tan sólo 10 días. Sin poder despedirles.
–¿Cómo se asimila esto?
–No lo asimilas –contesta su hijo Jesús–.
Yo personalmente no puedo encender la televisión. No duermes. No descansas. Te vienes abajo. Te agarras a tus críos… Es algo que no entiendes. Ha pasado, amanece, pero no acabas de entenderlo. Una historia puede empezar de cualquier modo y ésta lo hace en un pueblo manchego. Hacemos memoria por ellos, que la fueron perdiendo. Agustín y María Antonia se conocieron en Santa Cruz de la Zarza (Toledo). Él era hijo de agricultor y se quedó sin padre nada más casarse. Le encantaba salir a cazar con sus galgos e hizo la mili en Sidi Ifni. Ella era de carácter alegre. Religiosa de misa diaria. Acabaron en Madrid, donde tuvieron cinco hijos y siete nietos. María Antonia trabajaba llevando la casa y también hacía de catequista. Agustín lo hacía fuera doblando jornadas: de día, como repartidor en una tintorería. De noche, haciendo túneles en el metro de Madrid, donde terminó de mecánico de trenes. Se tuvo que prejubilar a los 62 años. Tenía las rodillas destrozadas. Vino un merecido tiempo de descanso residiendo en el medio rural o en la playa. La vida era ese regalo. Luego se fueron entrometiendo las enfermedades neurológicas degenerativas. Cuenta su hijo que primero debutó la demencia del padre. La memoria reciente fallaba, se desorientaba, asomaban otras pequeñas derrotas. Su madre cuidaba de él con esos mimos que sólo se tienen para los hijos. Y también cuenta que, cuando comenzó la patología de María Antonia, su madre lloraba porque no podía hablar, pero que al verles sonreía. “Imagina. Debido a su estado, tenían asistencia médica a domicilio. Pero desde principios de marzo decidimos aplazar ese servicio precisamente para que no se contagiaran. Mi hermana Charo, la mayor, se quedó con ellos. Pero los tres se contagiaron igual”. Hasta esa semana se sentían más o menos blindados, todo lo malo salía por televisión. Es 19 de marzo de 2020 y día del padre. Pero la que está a punto de ingresar en el Hospital de Móstoles es la madre. “Mamá empezó con un breve constipado. Creemos que se contagió en el centro de día al que iba. Luego vino la fiebre durante cuatro días. Trataban de bajársela, pero no había manera. Así que el 19 de marzo se la tuvo que llevar mi cuñado de urgencias al hospital. Lo malo es que ella, al tener alzhéimer, la pobre no sabía si le dolía el pie o la cabeza. Al principio, vieron que tenía neumonía, pero no coronavirus. Eso lo confirmaron después”. Los médicos enviaron información diaria y precisa. El último mensaje de WhatsApp es del 24 de marzo. Lee que su madre está “delicada” y “tranquila”. Cuando llegue el día 25, cuando lleguen las dos y media de la madrugada, María Antonia morirá –ya saben– y Agustín entrará por la puerta para cruzarse con la mujer de su vida, pero sin vida. Prosigue Jesús: “A las diez y media de aquella última noche, tuvimos que llamar a la ambulancia porque mi padre se encontraba muy mal. El pobre hombre seguía pensando que mi madre estaba en el hospital por un constipado. Nos pidieron consentimiento con un medicamento de prueba. Pero le costaba mucho respirar incluso con oxígeno. El 30 de marzo entró en estado crítico. Fue sedado con morfina. Recibió la extremaunción. Luchó como un jabato”. Y luego este vacío. Entre tener a tu madre y a tu padre con vida y no tenerlos, han pasado tan sólo 10 días. Al entierro sólo pudieron un par de hijos. La Guardia Civil vigilaba para que se cumpliera la norma. Fueron enterrados juntos en el cementerio de su pueblo. Ambos –una suerte– el día después de su fallecimiento. Hay una fotografía que a Jesús le gusta mucho porque su madre sonríe de un modo luminoso. Agustín y María Antonia agarran un vaso con agua donde hay una rosa amarilla y otra roja. Agustín y Antonia, los esposos que se fueron juntos El padre está serio. María Antonia sonríe con todo. Es de una celebración familiar en 2016. El alzhéimer casi ni se dejaba sentir. Hay gente que está deseando que se levante el confinamiento para ir a ver a su familia, para abrazar a un amigo, para cortarse el pelo, para tomarse una pinta en una terraza, para ir a ver al Atleti o, incluso, para coger flores. Jesús está deseando que se levante el confinamiento para hacer algo más jodido: ir a ponerlas. Pedro Simón. Gracias al diario El Mundo.
* * *

Jaime Mata Guijarro, más que un médico, un confesor de familias
(Madrid. Médico, murió a los 72 años el 23 de marzo). Todas las muertes nos vacían. Pero cuando la enfermedad aprieta, la pérdida del médico deja un hueco imborrable en la comunidad. Sobre todo si este, además de notario clínico, ejerce de consejero de familias enteras. Así era el doctor Jaime Mata Guijarro, el muy querido especialista de medicina general de la colonia militar de Ciudad del Aire en Alcalá de Henares. El doctor Mata, como le conocen sus vecinos, falleció el lunes 23 de marzo en el hospital Príncipe de Asturias por coronavirus. Había estado pasando consulta a sus vecinos hasta que él mismo enfermó. Su vocación era total. Tenía 72 años y hacía tres décadas que había abierto con su mujer, Elisa, una clínica privada en un bajo del número 6 de la calle Barberán y Collar, en la colonia militar. Durante muchos años lo compaginó con su plaza de médico de cabecera en el centro de salud del Val, en la capital complutense. Desde que se jubiló, se centró en cuerpo y alma a sus pacientes de la Ciudad del Aire. “Aquí era una institución. Todos íbamos a verle. Era más que un médico, un confesor de familias en Alcalá”, asegura Roberto, residente del barrio que hoy llora su muerte. Un vecino, Aspi, colocó el martes unas flores en la ventana de la clínica y un cartel: “Eternamente agradecidos”. “Él quería mucho a sus pacientes y vecinos de la colonia. Era su vida”, relata con enorme tristeza Carolina, su hija. En el vecindario se ha especulado con que el doctor Mata estuvo de voluntario en el hospital los últimos días, pero lo cierto es que la enfermedad le impidió seguir cuidando de los demás. “El lunes siguiente (día 15) ya no pudo asistir a su clínica porque empezó tosiendo, seguido de fiebre, y ya el viernes siguiente le ingresamos. Tenía neumonía bilateral. Esta semana supimos que un paciente que había estado unos días antes también había fallecido”, afirma su viuda, que agradece las muestras de cariño del barrio. “Estamos muy orgullosos de él, era único y su pérdida es irreparable”. Toñi fue una de sus últimas pacientes. Acudió a la consulta ese día 13, la víspera de que el Gobierno decretase el estado de alarma en todo el país. Llevaba tiempo con una bronquitis y el doctor le había recetado un antibiótico. Pero tras finalizar el tratamiento empezó a sentir un dolor en el pecho. “Mata me estuvo auscultando y me mandó una radiografía ese viernes. Como vivo al lado, me acerqué el lunes a llevársela, pero vi que tenía cerrado. Y no me extrañó por la situación de alarma. Pensé en volver la semana siguiente”, asegura sin creer aún que su médico ya no esté. “Siempre decíamos, ¿pero Jaime, todavía estas trabajando? Y nos contestaba: Yo moriré con las botas puestas”. Aquel viernes el médico y su mujer llevaban mascarilla y guantes y proporcionaban otra a los pacientes, aunque su familia asegura que le costó unos días conseguirlas. El farmacéutico, José, confirma el desabastecimiento de material de protección y se une al pesar del barrio. “Era un médico ejemplar, altruista, íntegro y servicial”. Otra vecina, María José, también estuvo ese día en la clínica. “Yo fui porque tenía tos. Al despedirse me dijo, cuídate que con la que tenemos encima… Estaba jovial, normal. Tantos años con él… Era un hombre bueno”, afirma. Aquel día también atendió a Carlos, que le recuerda “afable y cordial”. No habrá aún misa de despedida en la cercana Parroquia de Nuestra Señora del Loreto, donde también lloran a otro vecino voluntario de Cáritas, contagiado. Pero un torrente de solidaridad y cariño recorre el barrio. La muerte del doctor Mata no había trascendido, pero debe sumarse a la lista de bajas del ejército de sanitarios que forman la primera línea de defensa ante la pandemia. Esta misma semana fallecieron dos médicos de familia en Córdoba y Salamanca. Y antes, una enfermera en Vizcaya. Itziar Reyero. Gracias al diario ABC.
* * *

Concepción Molero Cruz, derrotada cuatro años antes del virus
(El Prat de Llobregat, Barcelona. Madre, murió a los 80 años el 31 de marzo). “Ahí está”, dice mirando el interior del nicho recién abierto. “Ahí está”, repite con máscara y una intensa emoción. Ahí está, en el fondo del nicho, su hermano Antoñín, muerto a los 9 años. El Cementiri del Sud de El Prat de Llobregat abrió su verja el sábado, a las tres y media de la tarde, para enterrar a Concepción, una mujer de 80 años derrotada cuatro días antes por el virus. La verja se abrió como si fuera un entierro clandestino. Sólo los cuatro hijos, el conductor de la funeraria y dos enterradores. Siete personas. Siete máscaras. Siete distancias. Y poco tiempo, muy poco, para llorar: es un entierro de riesgo. La tarde sobre el cementerio es radiante: es toda una generación que se marcha con el cielo transparente. He visto estos nichos muchas veces desde el aire. Están pegados a la pista 25R, la de aterrizaje. Al verlos, llegando de Afganistán, de Irak, de Libia, siempre me he preguntado por la diferencia entre morir en guerra o morir en paz. Concepción no quería ser incinerada. Quería descansar junto al cuerpo del hijo que no llegó a la adolescencia. “Antoñín pilló meningitis a los cinco años y entró en coma. Murió cuatro años después”. Es el amor de una madre por su hijo enfermo. “El sueño llenará tu regazo de escanda, yo endulzaré para ti los quesitos, esos quesitos que son la curación del hombre”, dice la primera canción de cuna de la que tenemos noticia, escrita en una tablilla por una madre sumeria a su hijo enfermo. Es la fuerza más hermosa y triste que existe. En Sumeria hace cinco mil años y en El Prat hoy. Cuando el enterrador empuja el ataúd de Concepción dentro del nicho, me entra una extraña sensación: es como si nos estuvieran enterrando a todos. Como si estuvieran sepultando la vida que hemos llevado hasta ahora. La placa de mármol blanco que cierra el nicho tiene tallada la imagen de San Juan de Dios con un niño en los brazos. “Mi hermano fue el primer niño ingresado en el hospital de San Joan de Déu”. Deja caer su torso sobre el ataúd para fundirse con una madre de la que no se han podido despedir: en estos nichos lineales, los humanos son los ángeles en desconsuelo esculpidos en los viejos cementerios. “Nos dijeron que no trajéramos flores. Por el virus”. La única flor es la rosa que la funeraria ha colocado sobre el ataúd. ¿Por qué una flor es más flor si la cortamos nosotros?, me pregunto mientras cierran el nicho. El único avión que ha aterrizado durante el sepelio, justo antes de empezar, ha sido un Boeing fabricado en Seattle, operado por una compañía rusa y matriculado en las islas Bermudas. La misma globalización que nos ha metido en este agujero nos ayuda a salir de él: el avión está cargado con material sanitario. “Ya estás con tu hijo”. Es un entierro de riesgo y la funeraria pide a la familia que se acabe de despedir de su madre para volver a cerrar la verja. “Adiós, mamá”. Su madre no es un punto en una curva. Es Concepción Molero Cruz. La mujer que ya descansa junto a su pequeño bajo unos aviones que algún día volverán a despegar. Ya fuera del cementerio, los cuatro hermanos y algunos familiares que esperaban en el parking se acercan. Intuyo un acercamiento emocional entre alguno de ellos que antes no existía. Les doy el pésame. Con máscara. Con distancia. Y al alejarme, escucho que uno de ellos dice a los demás: “No nos podemos abrazar. Pues nada”. Plàcid Garcia-Planas. Gracias al diario La Vanguardia.
* * *

Enrique Múgica, Luis Sepúlveda, Antonio Ferrés e Iris Zavala. La hermandad de los amigos muertos
Nos faltan los detalles. Sólo sabemos que se han ido muriendo entre el silencio y el miedo, de un día para otro, gente mayor, con achaques y que se fueron dejando apenas una estela a modo de recordatorio. En una época fueron amigos muy queridos, pero la vejez se distingue por la querencia al aislamiento, un tiempo en que cada cual ha de soportar lo suyo y se está más por la labor de contar historias que de escucharlas. A los demás, los que compartimos momentos que marcaron su vida y la nuestra, nos queda un dolor extraño, como si empezáramos a despedirnos de algo que queda muy lejos y que de pronto aparece vívido, como si hubiera sucedido ayer. Me gustaría saber cómo murió Enrique Múgica y Antonio Ferres y Luis Sepúlveda e Iris Zavala. Contar por lo menudo, sin estridencias, cómo les pilló el coronavirus, si la agonía fue larga o breve. Medir el sufrimiento de un amigo al que no volveremos a ver más es el último gesto solidario hacia aquellos momentos del pasado que compartimos. Pero nos faltan los detalles. Ejercemos de cronistas de un tiempo amenazado por la ruina del olvido. ¿Quién recordará a Iris Zavala recién fallecida por esa peste del siglo XXI? Sus trabajos académicos sobre literatura, su experiencia de puertorriqueña entre los dos mundos, el latino y el anglosajón, su pasión literaria que abarcaba desde el conocimiento personal de Juan Ramón Jiménez –exiliado en San Juan y maestro de poesía atenuado por su carácter intemperante– hasta el Cortázar que pasaba del barroquismo de Rayuela al ingenuo militantismo de su última época. Quizá el lento oscurecerse de Iris Zavala empezó en la Barcelona que con ella culturizó el bolero; sin su ritmo y su enseñanza Manolo Vázquez Montalbán no hubiera pasado de la copla. Murió en Madrid tras su último exilio, el de una Cataluña que se había vuelto xenófoba y agresiva. Nada que ver con la figura de Luis Sepúlveda, el chileno que escribía novelas de amor que llegó a España con muchas experiencias y un manuscrito. Encarcelado y torturado apenas adolescente por el macabro Pinochet recaló en Gijón, en Asturias, tras recorrer media Europa ejerciendo los oficios más variopintos, los de la supervivencia. Dejó en un apartado de correos un libro para premio tan singular como Tigre Juan, que concedían un puñado de letraheridos en Oviedo, y por eso de que los milagros existen aunque no haya dioses lo publicaron y, valiéndose de sus magníficas artes para las amistades, consiguió editarlo en italiano y hete aquí que el libro ninguneado en castellano se convirtió en éxito traducido. Prodigios de la edición española. Del italiano lo rescató Beatriz de Moura ‘Tusquets’, que ni siquiera sabía del premio Tigre Juan, y entre unos y otros lograron lo imposible, una bella narración que recorrió el mundo: Un viejo que leía novelas de amor. Como no estaba en el canon de los mandarines de la cultura, se acogió en Asturias y allí acaba de morir. Antonio Ferres tenía noventa y muchos años y con él desaparece el último superviviente de la literatura española de los años 60. Lo que no había logrado ni el franquismo, ni la represión, ni la pobreza ni la mala vida lo consiguió el coronavirus. Resulta patético tener que escribir sobre un hombre ninguneado, tanto como su generación, al que apenas nadie conoce. No queda quien le recuerde, pero fue un icono de los novelistas que lucharon en primer lugar contra la dictadura, luego contra la censura, también contra los críticos serviles y por último contra el tiempo que le tocó vivir. Basta decir que aquella generación de radicales, en la mayoría de los casos militantes del clandestino Partido Comunista, hubieron de buscar un modo de vivir en los Estados Unidos o Canadá. Un canallita, crítico adulador y lacayuno del entorno de Juan Luis Cebrián, primero en Informaciones y luego en El País, tuvo el dudoso honor de bautizar a aquella generación de realistas militantes como “de la berza”, por su compromiso con una sociedad que emergía tras dos décadas de silencio. Y como “generación de la berza” se quedó en esa misérrima historia de la literatura española que soportó el oprobio y acabó viviendo de lo que caía, ya fuera la publicidad, las universidades extranjeras o los oficios insólitos. Ingente fue la obra de Antonio Ferres, prosista incansable desde que publicara en el filo de los sesenta sus dos obras más representativas, La piqueta y Caminando por las Hurdes, que pergeñó con su amigo, colega y compañero de militancias Armando López Salinas. Una generación que nació, a la vez, a la vida, entre la literatura y la política, y mezcló en ambas hasta la cárcel, el exilio y la soledad de los cafés con clientes de café con leche. En este punto cabe el último amigo al que homenajear, Enrique Múgica Herzog. Frente a lo que la gente pueda creer de quien sería ministro de Justicia y Defensor del pueblo, Enrique Múgica se inició como poeta y militante antifranquista a mediados de los años cincuenta. Seguía la estela de su paisano Gabriel Celaya, guipuzcoano de familia asentada, ingeniero, de nombre civil Rafael Múgica porque estaba mal visto el oficio de poeta; lo de Gabriel Celaya no era más que una licencia. Enrique Múgica Herzog, sionista militante, antifranquista desde el uso de razón, representa a una generación temeraria, si bien escasa. Su caso, insólito en los anales no escritos del antifranquismo, fue tan inusual como es ingresar en el Partido Socialista desde las filas comunistas y hacerlo en lugar tan poco idóneo como el penal de Burgos. Es difícil para una generación de radicales empleados del Estado asimilar lo que de suicida tuvo el ingreso de Múgica en aquel PSOE donde no existían aún los González ni los Guerra sino sólo Rodolfo Llopis, Nicolás Redondo y el abogado alavés Antonio Amat, homosexual emboscado, como no podía ser menos en aquella España de curas pederastas y patriotas de bragueta. Siempre consideré a Enrique Múgica, a su fidelidad en la amistad, uno de los especímenes raros en el mundo político. Con él sé que desaparecen las creencias firmes y los amigos antiguos. Ya no queda nada de lo que fue antaño, y la hermandad entre la amistad y las opiniones políticas se cubre de una neblina que va haciendo desaparecer el sentimiento de que uno peleaba por un mundo mejor y diferente, hasta que descubrimos que ni era mejor ni menos aún diferente. En este caso nos sobran los detalles. Gregorio Morán. Gracias a Vozpópuli.
* * *

Lola Palenzuela, armonizar el campo y la ciudad
(Alcalá de Henares. Comerciante, murió a los 71 años el 25 de marzo). El 24 de marzo de 1996 falleció Eusebio Palenzuela Velázquez, hermano de Monseñor Antonio Palenzuela, obispo de Segovia entre los años 1969 y 1995. Días después, en el semanal alcalaíno Puerta de Madrid, se publicaba Eusebio Palenzuela in memoriam, un homenaje al que fuera profesor de muchas generaciones y referente educativo de Alcalá de Henares. El pasado 25 de marzo el destino quiso, veinticuatro años y un día después, que falleciera su hija María Dolores víctima del COVID-19 a una semana escasa de cumplir 72 años. Días después se publica el presente artículo en FronteraD, como homenaje a una mujer comprometida con su entorno y con los suyos. Lola, o Mariloli, como también se la conocía, era la mayor de nueve hermanos de la familia formada por Eusebio y su esposa Benedicta Martín Sobrino. Creció rodeada de libros, una de sus grandes pasiones. Estudió sus primeros años en el Colegio Filipense de Alcalá de Henares, recibiendo recientemente con grandísimo orgullo y mayor gozo el título de Filipense Laica de honor. Posteriormente cursó la carrera de biología en la Universidad Complutense de Madrid. Hasta entonces, en su afán por la enseñanza y la cultura, compaginó sus estudios impartiendo clases particulares y co-fundando el vídeoclub Nebrija hace ya 50 años este 2020. De su matrimonio con Tomás García Flores nacieron sus cuatro hijos, todos universitarios, educados en la igualdad de oportunidades, obligaciones y derechos sin distinción de su género, y que les proporcionaron otros cuatro nietos. Todos ellos fueron su gran pasión, junto a sus hermanos, sus padres, familiares y amigos. Pero además pudo hacer otras muchas cosas más que ser una gran esposa, hija, hermana, amiga y una abnegada madre y abuela. La casualidad hizo que Lola tuviera que coger las riendas de Agricojardín, el negocio que inició su marido –perito agrícola– en el ramo de la agricultura, ya que este decidió orientar sus pasos profesionales a la Administración del Estado, concretamente en el Servicio de Extensión Agraria. Regentó Agricojardín durante sus más de cuarenta años de vida profesional. Mujer en un mundo de hombres, se hizo respetar, no sin mucho esfuerzo y después de muchos años, por agricultores que entraban preguntando por el jefe, cuando la jefa era ella. No solo consiguió el respeto, sino que los consiguió formar en el uso de los productos fitosanitarios. Con mucha pedagogía y tesón puso su granito de arena en la modernización de la agricultura y jardinería en la comarca. De la necesidad de reivindicar derechos ciudadanos por la deplorable situación del casco histórico de Alcalá en los últimos años de la década de los 80 del siglo pasado, surgió en la trastienda de Agricojardín la Asociación de Vecinos del Distrito Centro –Cardenal Cisneros en su origen– de la que, entre otros muchos vecinos, Lola y Tomás fueron parte impulsora y fundadora. Lola asumió la presidencia de la sociedad. Es en ese momento cuando comienza su faceta más pública, principalmente enfocada tanto en intentar que se respetase el derecho al descanso nocturno de los vecinos en una época en la que la vida en el Centro de Alcalá era especialmente ruidosa, así como en la lucha a favor la peatonalización del casco histórico. En los últimos años su faceta más pública estuvo orientada a la participación en el Consejo de Patrimonio de la ciudad de Alcalá, una manera de contribuir a conseguir una ciudad mejor, preservando su patrimonio, al igual que hicieron los fundadores de la Sociedad de Condueños de los Edificios que fueron Universidad, allá por 1851, para proteger del expolio el patrimonio complutense, Sociedad de la que Lola poseía una lámina –acción–.Además, su opinión fue requerida en no pocas ocasiones por las más altas instituciones alcalaínas en asuntos vecinales. Y si en su vida profesional y en su vida pública no escatimó esfuerzo alguno, en su vida más íntima fue una persona que le gustó entregarse en cuerpo y alma a los suyos. Anfitriona increíble de familiares y amigos junto a su inseparable Tomás, ambos tremendamente comprometidos en la unidad de la familia. Gran conversadora, sabía escuchar y aconsejar, curiosa, que hubiera viajado más de haber tenido oportunidad y ávida de saber hasta límites insospechados. Lola Palenzuela fue ante todo una mujer entregada a los demás en todas las facetas de su vida. Deja como legado su participación de forma totalmente altruista para conseguir una ciudad más humana y la consecución de una gran familia unida. Descanse en paz. De tu marido y tus hijos.
* * *

Claudia Parra Bonilla, que conoció la tumba de los Reyes Magos
(Arroyo de la Luz, Cáceres. Auxiliar de enfermería, murió a los 59 años el 11 de marzo). En la catedral de Colonia hay un triple relicario dorado, el más grande de Occidente, llamado Relicario de los Reyes porque en él se supone que están enterrados los Tres Sabios, conocidos en España como Reyes Magos. Hace años visitó el lugar Claudia Parra Bonilla en una excursión organizada por la parroquia de Arroyo de la Luz (Cáceres), y volvió tan emocionada por la historia que le dijo a los niños de su catequesis que había conocido la tumba de los Reyes Magos. En su afán por hacerles ver que los Reyes existían, se pasó de frenada. “Había que ver las caras de aquellos niños: ¿pero se han muerto? Pero esa era ella, espontánea, natural”, contó el sacerdote del pueblo, don Juan Manuel, en un vídeo colgado en el Facebook de la parroquia. Allí publica misas, novenas y unos responsos en los que aborda desde cómo cocinar huevos con cebolleja a anécdotas de los vecinos. Don Juan Manuel era uno de los mejores amigos de Claudia Parra, una auxiliar de enfermería de 59 años a la que una cardiopatía diagnosticada hace dos años obligó a dejar su trabajo; ahora trabajaba por las tardes en la biblioteca. Era una mujer muy religiosa que dio catequesis casi 20 años. Era refranera (“tu pregonas aceite y vendes vinagre” era su favorito, pero tenía dichos “para parar a un tren”, como recuerda el sacerdote a El País) sociable, golosa (un drama, porque era diabética) y cariñosa, y pasó por un momento amarguísimo cuando sus padres murieron en muy corto período de tiempo. “Fue salvadora de vidas”, llora don Juan Manuel, recordando que su muerte por Covid-19, primera en Extremadura, pondrá a todo el mundo más en guardia. Según contó el diario Hoy, se cree que se contagió en un viaje a Sevilla realizado a finales de febrero para ver el Circo del Sol. Manuel Jabois. Gracias al diario El País.
* * *

Fernando Pérez, la alegría siempre es síntoma de bondad
(Valladolid. Empresario, murió a los 86 años el 19 de marzo). Los que le conocieron coinciden en que era una persona afable y que gozaba de una felicidad tranquila, sin estridencias. Se dedicó a los negocios agrícolas y poseía una finca en Toro donde se podían ver los cerezos más hermosos del mundo. Tanto le gustaba viajar que sus familiares sospechan que toda su actividad profesional era una tapadera para permitirse vivir de yendo de un lugar para otro. Un viaje, decía, es la mejor inversión, porque en el precio van incluidas la ilusión previa, la ida, la estancia, la vuelta y todos los recuerdos. Fue cofrade de la hermandad de los Luises de Valladolid y cultivó cierta afición a la música. Imagino que era un hombre bueno, porque la alegría siempre es un síntoma de bondad. Joaquín Jesús Sánchez
* * *

Martín Pérez Pascual, un chico de la guerra
(Alcorcón, Madrid. Policía jubilado, murió a los 91 años el 27 de marzo). Cuenta Agustín Andrés que su padre, como muchas de las víctimas del Covid-19, era un “chico de la guerra”, un miembro de esa generación que siempre ha despertado en las posteriores una mezcla de encogimiento y respeto por su capacidad para sobreponerse al tiempo que le tocó vivir. Nacido en Medinaceli, Soria, en 1928, la infancia de Martín Pérez Pascual estuvo atravesada por la violencia, mientras que su juventud, que transcurrió en las ruinas de la posguerra, quedó marcada por el hambre y el tifus. En 1951, Martín, de 23 años, ingresó en la Policía Armada, movido por la vocación. Destinado a San Sebastián, se enfrentó al terrorismo. De vuelta a Madrid, trabajó en la Comisaría del Rastro. En 1978, se trasladó a Alcorcón, donde se desarrolló el último período de su carrera profesional, con momentos tan agitados como el 23-F o la detención de un comando del GRAPO. Jubilado como inspector, disfrutó de una vejez apacible. “Tuvo una infancia y una juventud duras, pero al menos una vejez buena”, resume su hijo, al otro lado del teléfono, emocionado. “Era muy del Atlético. Siempre tuvo una vocación de servicio público”, concluye. Silvia Nieto.
* * *

Aurora Ríos, la menos tonta de Fermoselle
(Fermoselle, Zamora. Labores del campo, murió a los 87 años el 18 de marzo). ¿Quién contagió a Aurora Ríos? Nadie se lo explica en Fermoselle, Zamora, un pueblo entre el río Duero y el Tormes. Aurora tenía 87 años y salió tres veces de su pueblo (Valencia, Barcelona y Fátima, éste último viaje hace tres años); en Fermoselle se dedicó siempre al trabajo del campo: viñedos y olivos. Y a su huerto, que daba tomates, pimientos, ajos, y a la leche de cabra que ofrecía a los vecinos. Su marido, Ángel, falleció hace ocho años y la reclusión de Aurora se había incrementado, si bien todos los días iba a comer a casa de una de sus hijas. Vivía sola, fue siempre una mujer independiente y se decía de sí misma “la más tonta de Fermoselle” no por ignorancia, sino por su facilidad de trato, su carácter sencillo que aceptaba todo. Era una mujer lectora que en los últimos años, debido a la vista y el cansancio, se refugiaba en revistas de toda clase, desde recetas hasta trucos del hogar. Esa vida tan sencilla y discreta en un lugar apacible y con encanto ha tenido un final explosivo. El relato que ofrece el nieto político de Aurora, José Luis Pascual, marido de su nieta Rocío, es desalentador. “Hace 15 días celebraba su cumpleaños comiendo como una lima”, cuenta. El sábado 7 de marzo amaneció con síntomas de coronavirus; la familia llamó al médico y este le dijo que pasase por consulta el lunes. “¡No podemos ir!”, respondieron. El médico fue a casa y les dijo, tras echarle un vistazo, que no tenía coronavirus. Aurora empeoró y en una ambulancia sin protección, rodeada de enfermeros, fue llevada al hospital de Zamora, donde pese a los avisos de la familia fue instalada en un cuarto compartido. Por allí pasaba todo el mundo, denuncia la familia. Cuando se le hizo la prueba, fue aislada una planta para ella. Murió sola y sin despedidas. Nadie comprende cómo se contagió Aurora Ríos, pero sí se sabe que pudo transmitir la enfermedad a muchas personas. En el pueblo, donde operarios cubiertos con un traje blanco y mascarilla han desinfectado calles y comercios, los vecinos están escandalizados: nadie sabe cómo pudo llegar el coronavirus al lugar. Manuel Jabois. Gracias al diario El País.
* * *

Pepe, junto a su sobrina-nieta Henar, el día de su primera comunión en Vallelado. Detrás, sus sobrinos Juan y Luis. Foto: Corina Arranz.
José Rodrigo Pelayo, Pepe, con 99 años seguía con ganas de vivir
(Íscar, Valladolid. Empleado de Maggi, murió a los 99 años el 4 de mayo). Aunque se llamaba José Rodrigo Pelayo y siempre que lo vi iba atildado, hecho un pincel, todos le conocían como Pepe. Su padre, Cándido, hermano de doña Romana, tenía una empresa de construcción que en los años 50 se fue al garete. Fue su primer empleo. Su madre, Juana, ama de casa, era hija de panadero. Y entre los primeros recuerdos que Pepe atesoraba están precisamente los olores de la masa y el horno, el pan recién cocido, y a veces metía las manos en la masa. Sabía cómo hacer pan. Nacido en Valladolid el 21 de marzo de 1921, estudió solo la escuela primaria, pero se esforzó siempre en aprender: desde cursos por correspondencia y el gusto por la lectura, que le acompañó toda su vida. Hizo la mili en Medina del Campo, y se salvó por los pelos de participar en la Guerra Civil. Tras el tiempo que ayudó a su padre en la empresa constructora, donde hizo de todo, se desempeñó como representante de vinos, con su maletín, viajando en autobús por tierras de Castilla y algunas incursiones en Madrid. Pero donde encontró su lugar fue en la empresa Maggi de su ciudad natal, donde empezó como vigilante y acabó como encargado y donde se jubiló. Se casó con su novia de toda la vida (“nos conocíamos casi desde que echamos los dientes”, decía), Carmen Nogues Domínguez, cuando él tenía 27 años y la novia uno más. Les gustaba comer, bailar, beber, pasear. Vivir. Siempre con el traje impecable, la corbata impoluta y en su sitio, con el nudo bien trabado y el rostro afeitado a la perfección, el gusto por la buena comida y el buen vino le acompañaron hasta que cayó presa del malhadado virus, aunque no se lo puso fácil. No tenía ninguna prisa por irse de este mundo. Los años sesenta fueron dulces para Pepe y Carmen en Valladolid. La Pérgola era uno de sus espacios favoritos de esparcimiento. Pero ella acabó haciéndose amiga de la tristeza y él dedicó sus últimos años a cuidarla. Para no quedarse solo, Pepe se casó con la hermana, Teresa, que, como él, también había enviudado. Hace 18 años perdió a su segunda esposa. No tuvo hijos con ninguna. De genio vivo (algunos dirían que “gruñón”), leía El Norte de Castilla religiosamente, todos los días. Coqueto, hablaba lo justo. Una broma recurrente que le gastaba a Henar (su sobrina nieta. Pocas cosas le gustaban más que escuchar a la niña tocar la guitarra) era hacer cábalas con la edad. A la pregunta de cuántos años tenía, Pepe siempre respondía, zumbón: “Catorce más seis”. Pasó sus últimos años en la residencia de Íscar. Aunque evitaba el litigio dándose la vuelta ante los cortos de mollera, cuando alguien se ponía insufrible, sentenciaba: “Yo no he venido aquí a aguantar tontos, sino a que me atiendan, porque no puedo vivir solo. Los tontos, al psicólogo”. Con 99 años, las ganas de vivir no le habían abandonado. Se dejaba llevar y traer. Siempre atento, disfrutaba de las comidas familiares en casa de su sobrino Juan en Vallelado, provincia de Segovia, sobre todo en Navidad, cuando presidía uno de los extremos de la larga mesa. Sin perder comba, comía y disfrutaba de lo lindo. Se fue tan discreta y elegantemente como vivió. A. Armada.
* * *

M. R. U., un hombre que cantaba fandangos para alegrar a los suyos
(Madrid. Propietario de una tienda de alimentación, murió a los 81 años el 25 de marzo). La esposa y dos hijos despiden al padre en un cementerio de un pequeño pueblo español, en la región de La Mancha. Flores y copla española son lo único hermoso de esta ceremonia triste, siempre, ahora además fría y desangelada. Los familiares de M.R.U. no se pueden abrazar, el suyo es un llanto sin consuelo. El fallecido era un hombre sociable, que cantaba fandangos para alegrar a los suyos, y tenía mucha familia y amigos por toda España, pero nadie más ha podido venir a despedirlo. Los entierros de la era del COVID-19 han arrasado con una tradición. Velar al cadáver, traerle grandes coronas y centros florales, acudir a dar el pésame a la familia, acompañarla en una misa y, finalmente, al entierro mismo, era un ritual imprescindible para iniciar el duelo, un negocio multimillonario también que se ha visto desbordado por los cientos de muertos diarios de esta epidemia en España. M.R.U. nació en Aldea del Rey, en la provincia de Ciudad Real, a 230 kilómetros de Madrid, hace 81 años y quería ser sepultado con sus padres, en la tierra familiar. Ha sido el único deseo cumplido. Su familia no ha podido escoger ni el féretro ni las flores y ha esperado 13 días para poder enterrarlo, cuatro más de los que tardó en enfermar y morir de “posible COVID-19”. Para la despedida, sus más cercanos le ponen la música que a él le gustaba, en la maravillosa voz flamenca de Miguel Poveda. Al menos 13.798 personas han fallecido por el nuevo coronavirus en España, el país con la segunda mayor letalidad del mundo. Miles más han fallecido al mismo tiempo por otras causas. Todos tendrán el mismo entierro. “Estamos desbordados. Lo lamentamos mucho, no tenemos fecha”, han sido las frases repetidas por la empresa con la que M.R.U tenía asegurado su funeral en cada llamada diaria de los familiares. Los entierros “suelen tardar una semana”, dijeron cuando habían pasado 10 días. Otras veces faltaba un trámite, distinto cada vez, y muchas otras las líneas estaban ocupadas. Trasladar un cuerpo entre distintas regiones autónomas españolas requiere, además de la licencia de enterramiento que emite un juez, un certificado sanitario. Un tercio de los entierros en España suponen traslados interprovinciales. La lápida de M.R.U. ha estado abierta 11 días mientras su cuerpo reposaba en las cámaras del mayor tanatorio de Madrid, en la localidad de Móstoles. Felipe, el enterrador local, ha sepultado a cuatro personas en los últimos días, dos de ellos un hombre y su esposa que han muerto por la COVID-19 y que, como M.R.U., vivían en Madrid y querían ser enterrados en su pueblo. “Esto es una tristeza”, dice, mientras relata que suele encontrar vigilancia policial para evitar que acudan más personas de las permitidas. Para agilizar los entierros, el Gobierno aprobó un decreto que eliminaba el plazo mínimo para inhumar o incinerar de 24 horas desde el fallecimiento, aunque la realidad lo ha dejado sin sentido. Según avanzaba la epidemia, nuevas normativas prohibieron velatorios y ceremonias fúnebres y redujeron a tres el número de familiares o allegados que pueden acudir a un entierro, manteniendo la distancia física que para evitar contagios de COVID-19. Si lo desean, se puede sumar un ministro de culto. Las normas no atribuyen a los cuerpos de víctimas del COVID-19 la categoría que tienen fallecidos por enfermedades contagiosas como el ébola o el cólera y la viruela, aunque establecieron medidas de seguridad sanitaria que obligan a colocar el cadáver en una bolsa estanca y un féretro ecológico al retirarlo. Los cientos de fallecidos diarios del COVID-19 se suman a los 1.172 registrados de media al día antes de la pandemia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, de 2018. Aunque la incineración gana preferencias en España, todavía en 2018 el 59 % de los fallecidos fueron inhumados en alguno de los 17.682 cementerios repartidos por 8.126 localidades del país, refleja el último informe Radiografía del Sector Funerario elaborado por la patronal Panasef. España es, según la Panasef, el país europeo con mayor número de hornos crematorios, 442 en 2018, capaces de realizar 1.768 incineraciones en una jornada. La demanda entonces era de sólo 400 cremaciones diarias, pero el COVID-19 la está aumentado de golpe. Las funerarias no dan abasto para incinerar. En Madrid y otras localidades, soldados de la Unidad Militar de Emergencias se hacen ahora cargo de la retirada de los cadáveres de los hospitales, dejando en manos de las empresas funerarias el traslado de los que fallecen en sus domicilios o en residencias de ancianos, uno de los focos más terribles de la enfermedad. Además, las autoridades de Madrid –la región con más fallecidos, 5.371 hasta ahora– habilitaron una morgue provisional en la pista de patinaje del Palacio de Hielo y, cuando éste se vio también saturado en pocos días, dieron suministro eléctrico a una instalación forense abandonada capaz de alojar 230 cuerpos. Y, aún así, los tanatorios de Madrid se vieron saturados en unos días. En el de Móstoles, cinco camiones frigoríficos sirven de extensión de la instalación principal. Una segunda pista de hielo regional, en el municipio de Majadahonda, acogerá a partir de esta semana otros 440 cadáveres. Una fuente del sector funerario consultada por Efe admitía, a condición del anonimato, que estaban esperando una nueva decisión del Gobierno porque no pueden gestionar tanto sepelio. Fuentes sanitarias alertaron a Efe de que la acumulación de cadáveres puede generar, en sí misma, una nueva crisis sanitaria. “En el momento en que se saturen las cámaras de almacenamiento de cadáveres habrá que hacer fosas comunes. La solución va a ser muy difícil de aceptar socialmente, pero estos cadáveres son contagiosos. No tenemos ni idea de cuánto tiempo está contagiando un cadáver de COVID-19”, explica un médico. “Desde un punto de vista de salud publica es importante que sean enterrados bastante rápido”, dice un sanitario experto en epidemias. El secretario general de Panasef, Alfredo Gosálvez, descarta el escenario de una inhumación colectiva. Las medidas que se están adoptando para sepultar o incinerar a todos los fallecidos “deberían ser suficientes”, dice. “Esto es un desafío sin precedentes. Esto es un 11-M continuo”, resume Gosálvez, aludiendo a los atentados en los trenes de cercanías que sufrió Madrid el 11 de marzo de 2004. La patronal aduce que el sector funerario estaba preparado a nivel nacional, pero no podía estarlo para un repunte de defunciones tan alto, en tan poco tiempo y en una misma región, la de Madrid, que concentra el atasco de funerales. Antes de la pandemia, la región capitalina tenía una media de 80 decesos diarios, que desde finales de marzo se multiplicado por 4 o 5. A juicio de Gosálvez, otros dos factores han contribuido a la saturación: la falta de coordinación con las funerarias al habilitarse morgues provisionales y el atasco en los registros civiles, donde “no están dando abasto, aunque han ampliado horarios” para procesar los certificados de defunción. Las funerarias también han padecido retrasos a la hora de obtener el material de protección que requerían sus operarios. “El personal funerario está dejándose la piel, están trabajando turnos 18 horas al día, hay operarios que llevan 18 días sin descanso”, dice la fuente. En algunas empresas, “los propios directivos y consejeros delegados están haciendo conducción de fallecidos porque están desbordados”. Para afrontar la situación, las funerarias madrileñas están ofreciendo cremaciones en ciudades vecinas y han reforzado su personal trayendo de otras provincias y con cientos de contratos nuevos. Hay empresas que están intentando compensar por los servicios que las nuevas leyes les impiden cumplir y brindan a las familias apoyo psicológico, soluciones virtuales como mensajes de pésame, recordatorios online y entierros por streaming, o la posibilidad de celebrar las ceremonias de homenaje y despedida cuando acabe la emergencia. En Madrid, sin embargo, todo el servicio se concentra en dar salida a los cadáveres de morgues y tanatorios. Sin más ceremonia. “El esfuerzo físico y emocional que están haciendo los empleados de las funerarias, sobre todo en Madrid, bordea límites”, dice Gosálvez. “Estamos intentando responder lo mejor posible a todas las familias. Pero es cierto que se están dando casos que nos gustaría que no se dieran”. En España hay 1.300 empresas operadoras de decesos, con 11.510 empleados. El mercado ha evolucionado hacia la concentración y hoy sólo 17 de ellas facturan más de 30 millones de euros al año. En torno a la mitad de éstas operan a nivel nacional. Las funerarias españolas facturaron 1.530 millones de euros en 2018, el 0,13 % del PIB nacional, según Panasef. Dos tercios de los servicios funerarios están cubiertos por seguros de decesos, un producto de gran penetración en el mercado español: el 47 % de los españoles tiene contratado uno, según el informe “Estamos seguros” de la Unión de Aseguradoras (Unespa). Sumados ambos negocios, representaron el 0,34 % del PIB español en 2018. El seguro de “los muertos”, como comúnmente se le llama en España, cubre enterramiento y ayuda a las familias con las gestiones legales posteriores a la muerte de una persona –registros, herencias, pensiones, etcétera–. Representa el 13,3 % del gasto familiar en seguros. Dos aseguradoras, Santa Lucía y Ocaso, copan el 51 % de ese mercado. M.R.U. había contratado su entierro con la primera, la más grande del país (31,5 %), que ya ha expandido sus servicios funerarios a Colombia, Argentina y Portugal. Un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a fines de 2017 concluía que “los seguros de decesos no resultan rentables” para quien los contrata. “Este tipo de pólizas no son recomendables para los consumidores, pues el valor acumulado de las primas pagadas muchas veces supera el coste real del sepelio”, unos 3.500 euros de media, 3,5 salarios mínimos. La OCU aconsejaba cancelarlos salvo que la persona tuviera más de 70 años. En plena pandemia, el Gobierno decretó que “los precios de los servicios funerarios no podrán ser superiores a los precios vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020”, tras detectar encarecimientos por la mayor demanda. Gosálvez defiende que los precios son públicos, a disposición de las autoridades. La mayor parte de la factura funeraria se va en la elección de un féretro, con un coste medio de 1.200 euros según la OCU, y la inhumación en un nicho alquilado, que podía llegar a los 1.800. Los servicios de tanatorio, que antes de la pandemia eran de 36 horas de promedio, costaban 500 euros cada 24 horas. “Las empresas funerarias no se van a forrar. Están pudiendo facturar menos servicios que ahora no pueden hacer por el Gobierno los ha prohibido”, recuerda la fuente de Panasef. Y promete: “cuando acabe el estado de alarma todas las familias tendrán derecho a su ceremonia de despedida”. Julia Rodríguez Arévalo. Gracias a la agencia EFE.

* * *
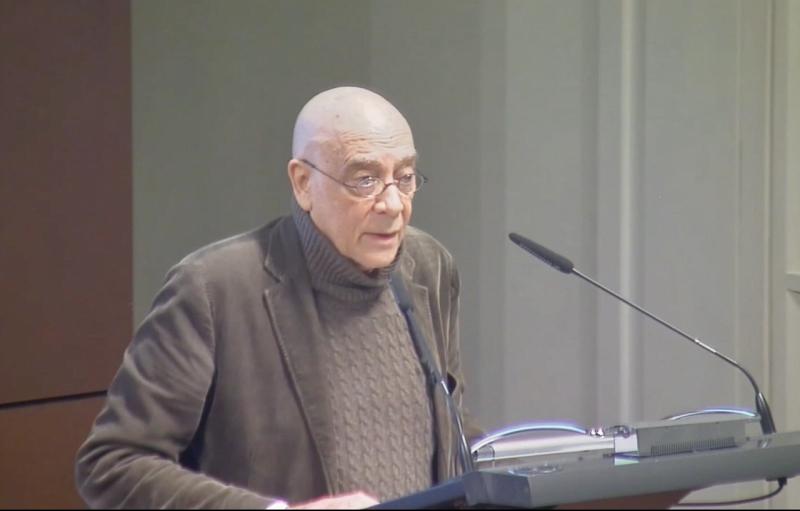
Rogelio Rubio, una vida llena de pequeños paraísos
Asín cand’eu morrer, poidera
dormir en paz, neste xardín frorido,
preto do mar… do cimeterio lonxe!…*
Rosalía de Castro
(Madrid, antropólogo. Murió a los 80 años el 1 de abril). Mi amistad con Rogelio comenzó el mismo día que le conocí en una reunión de la futura Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Al terminar se me acercó y tras presentarse me regaló una copia del poema que podemos leer, grabado como epitafio, en la tumba con la que A Coruña recuerda al general inglés Sir John Moore en el Jardín de San Carlos. Mal podía imaginar que algún día volvería sobre aquellos versos para escribir una semblanza de Rogelio. Aquel día Rogelio me anticipó dos de los pequeños paraísos que cuidaba con mimo, quizás porque sabía que al edén solo nos aproximan unos fragmentos inicialmente inconexos, pero que acaban por desvelarnos algunas tramas del Paraíso Perdido. El primero de ellos era saber ser amigo de sus amigos. Nos regalaba generosamente su tiempo, compartía cenas, invitaciones, libros, discusiones y tertulias. El segundo era su admiración por la literatura y la cultura inglesa que había descubierto cuando, todavía muy joven, marchó a estudiar a Oxford. Rogelio pertenecía a una generación, que buscaba casi a ciegas unos horizontes intelectuales que el franquismo les negaba, como ilustra su encuentro con la Antropología, una de las ciencias sociales desconocidas por aquel entonces en los medios universitarios de nuestro país, salvo excepciones como la de su admirado don Julio Caro Baroja, que por otra parte no pertenecería a ninguna institución universitaria. Como la antropología se convertiría en otro de sus pequeños paraísos, vamos a explorar qué caminos siguió para encontrarse con su futura profesión, pero también una de sus grandes pasiones. Los inicios de su vinculación con la antropología social coincidieron con los momentos más iniciáticos de la disciplina en España, cuando no se estudiaba aun en las universidades y su conocimiento permanecía oculto en los gabinetes y en el imaginario de los mares del Sur. Era todavía un joven egresado en Ciencias Políticas y Económicas y su amigo Manuel Gutiérrez Estévez le convenció para que se matriculara en la Escuela de Antropología, que Claudio Esteva había creado al volver de su exilio en México. Los tres años que Esteva se hizo cargo de la dirección del Museo Nacional de Etnología, entre 1965 y 1968, fueron suficientes para abrir las mentes de una generación de antropólogos. Las salas del edificio de la calle Alfonso XII, algo siniestras entonces, se animaron con las vívidas descripciones de los escenarios americanos que don Claudio había estudiado, muy lejos de la mirada colonial sobre este continente del último franquismo. Contagiado por aquel entusiasmo, entre 1969 y 1971, Rogelio se fue a estudiar al Institute of Social Anthropology de Oxford, donde Evans-Pritchard había desarrollado sus trabajos pioneros sobre África. Su tutor académico sería Peter Lienhardt, especialista en la península arábiga. Pronto empezó a interesarse por el hinduismo y el sistema de castas de la India, por lo que decidió especializarse por esta cultura, de la mano de Ravi Jain. En diciembre de 1970, se marcha a este país a hacer trabajo de campo en compañía de Jain. De aquel viaje surgieron numerosas notas y su interés –que le acompañó toda su vida– por las obras del antropólogo francés Louis Dumont. Ya en España, se convirtió en profesor del Departamento de Antropología de América de la Universidad Complutense, pero sería en la UNED donde desarrollaría los años más interesantes de su carrera docente. La antropología española le debe a su gran conocimiento y sutileza las mejores traducciones de obras fundamentales para la disciplina, como La muerte y la mano izquierda, de Robert Hertz, o La civilización india y nosotros, de Dumont. Coordinó numerosos monográficos de la Revista de Occidente. Su libro Antropología: religión, mito y ritual es una refinada reflexión sobre el fenómeno religioso y sus interpretaciones. A todos estos pequeños paraísos –la amistad, la curiosidad antropológica, el amor a los libros, mantener la actitud de scholar que aprendió en sus años de Oxford–, habría que añadir last, but not least, como le gustaría, el paraíso que compartió con Araceli, Claudia y Darío. Paz Moreno Feliú – UNED.
* “¡Ojalá al morir pudiera,/ dormir en paz en el jardín florido,/ cerca del mar… del cementerio lejos…!”. Rosalía de Castro, na tomba do xeneral ingléssSir John Moore, morto na batalla d’Elviña (Coruña) o 16 de xaneiro de 1809.
* * *

Alejandro Ruiz de Quero, lo hacía todo por amor
(Porcuna, Jaén. Maître, murió a los 86 años el 13 de marzo). “Siempre estás mirando más allá, loco”, dice la voz del rapero Cristian Brawler, una de las figuras más representativas de la escena urbana salida de Torrejón de Ardoz (Madrid). Su videoclip Hoy se abre con esa frase y el primer plano de un hombre mayor, con unas cejas blancas, frondosas y disparatadas, y el gesto divertido. Bebe una infusión en una habitación de residencia. El plano luego se traslada a Cristian. “Yo, yo quiero hacer de todo contigo, sobre todo camino./ Llámame loco, pero loca, dímelo al oído,/ y con esa boca que me tiene tan ido”. Alejandro Ruiz de Quero sabe lo que es hacer todo por amor, sobre todo caminar. Conoció a su mujer, Paula, en una fiesta de la Embajada argentina en Alemania. Y recorrieron Francia y Bélgica porque él, que había emigrado desde Porcuna, el pueblito de Jaén en el que nació, se convirtió en maître de éxito de varios restaurantes en el extranjero. Volvieron juntos a España, donde Alejandro se reconvirtió en funcionario de Correos. Su mujer enfermó, hubo que ingresarla en una residencia y Alejandro se plantó: él ingresaba con ella. No tenían a nadie que les cuidase salvo el uno al otro. Paula murió en 2011. Alejandro era libre para volver a su casa y recuperar la libertad de la calle. Pero anunció en la residencia Amavir de Torrejón que su familia estaba allí: las enfermeras, decía, eran sus “nietas”. “Él era un hombre afable, servicial, atentísimo siempre”, dice Susana Pompa, directora del centro. Cristian Brawler lo recuerda por su buen humor: siempre estaba haciendo bromas. Fue la novia de Cristian la que le habló de él. Era ideal para el vídeo. Ahí sale, en 2018, inmortalizado en un tema de rap en el que Cristian canta: “Ese rollo de terminar el día y no saber cuántos han sido / no tengo miedo, yo ya he perdido”. Manuel Jabois. Gracias al diario El País.
* * *

Lamina Salek, el sueño de volver al Sáhara
Los ojos lagrimean y lloran
Y el corazón lentamente se cristaliza
¡Ay! si los corazones se hablaran
Cuántas bocas serían silenciadas.
Mawal -Mariem Hassan
(Madrid. Refugiada, murió el 25 de marzo a los 25 años). Marien Hassan fue la máxima exponente de la música saharaui, una voz reconocida internacionalmente; allá adonde iba despertaba simpatías y afectos hacia su persona, y por ende a la causa que defendía. Como muchas mujeres fue víctima de cáncer de mama, una enfermedad silenciosa que consume el cuerpo lentamente y que, si bien hoy día recibe tratamientos muy exitosos, sigue provocando numerosas muertes. Mariem murió el 22 de agosto de 2015, en el campamento de refugiados saharaui de Smara; el mismo campamento que fue testigo del nacimiento de sus hijos, el mismo que fue testigo de sus desvelos mientras les amamantaba, el mismo que recibió su cuerpo inerte y sin mamas. Fueron días duros, escasas dos semanas en las que veía como la vida abandonaba su cuerpo hinchado por una metástasis imparable. Mi abuela, su madre, la despidió la noche anterior; sabía que no volvería a despertar. Hace un par de meses, una llamada de un amigo pidiéndome ayuda legal, para documentar a la que había sido su niña saharaui de acogida, me devolvió a esas fatídicas semanas de agosto de 2015. La que había sido niña saharaui de acogida de mi amigo Carlos, ahora era una mujer de 25 años, madre de una niña de 2 años, y enferma de cáncer de mama. Lamina Salek, en la flor de la vida, llegó a una Madrid donde se debatían cuestiones que aunque hoy no son noticia siguen revistiendo gran importancia: la sanidad pública sigue sin ser universal y gratuita, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalando las devoluciones en caliente, los refugiados siguen sin tiener oportunidad para huir de sus desdichadas vidas de persecución, hambre y guerras, la violencia machista en alza, la precariedad laboral, y un largo etcétera de problemas que nos preocupan y ocupan, aunque ya no sean noticia. La solidaridad de personas como Carlos Lafuente y su familia, de las gentes de Rivas Vaciamadrid, del personal sanitario, le dio a Lamina la oportunidad para empezar el tratamiento que tanta falta le hacía contra el mal que padecía. Por desgracia, las Moiras ya habían tejido otro final. Una enfermedad sin cura conocida, una pandemia global, atacó su cuerpo debilitado por el cáncer y su tratamiento, y le arrebató su sueño de volver a su jaima con su hija y su familia. El confinamiento, las restricciones aéreas, el cierre de fronteras, y todas las medidas de contención de esta enfermedad llamada coronavirus impiden repatriarla, por lo que su sueño de volver no podrá ser cumplido. Sidi Talebbuia Hassan.
* * *

Foto: El Faro de Ceuta.
Samra, 27 años y un adiós sin despedidas
(Ceuta. Maquilladora, murió a los 27 años el 6 de abril). En Ceuta la vida va a otro ritmo. Y no son solo las fronteras físicas. Es un aislamiento emocional, un choque –y al mismo tiempo abrazo– de culturas, un exceso en todos los sentidos. Por eso cuando empezó la crisis muchos pensaban aún que la ciudad autónoma se salvaría del coronavirus. Pero no pudo ser, llegó tarde, pero llegó. Y con la expansión de la pandemia, también llamó a la puerta de los ceutíes la muerte. Se han registrado cuatro casos. Y uno de ellos ha encogido el corazón de todo un pueblo. Samra solo tenía 27 años. Su marido, Morad, habla desde los altavoces de los medios de comunicación locales, con un aullido infranqueable. Su esposa murió y se enterró sin él poder despedirla. Esa “mujer maravillosa”, como él la describe, permaneció varios días ingresada en el único hospital de la ciudad. Pero resulta que él también había tenido que someterse a las pruebas del coronavirus y al no disponer de los resultados las autoridades decidieron que no podían arriesgarse a dejarlo acudir al entierro. Samra se enterraba sin él y pocas horas después se confirmaba que él estaba limpio del virus. Pero de poco le servía ya la buena noticia más que para ahondar en su sufrimiento. Le habían impuesto una separación física que no había tenido sentido. El último adiós ya nunca se producirá. Los medios locales recogían su historia de amor. El periódico El Faro de Ceuta hablaba de dos adolescentes que se habían enamorado en los pasillos del instituto Siete Colinas. Estudiaban entonces 4º de la Eso. Era el año 2008 y no tardaron mucho en casarse, aunque aún eran casi unos niños. Hace tres años nació su primera hija. A Samra le encantaban los niños y había comenzado a estudiar Educación Infantil, aunque la vida le había obligado a dejar la carrera y se ganaba la vida como maquilladora de casa en casa. Los últimos días habían sido momentos muy duros en la familia, tras fallecer la madre de Morad. Pero la situación empeoró: a los pocos días decretarse el estado de alarma, y en pleno duelo, Samra comenzó a sentirse mal. Acudió varias veces al Hospital, pero una tras otra la mandaban a casa, hasta que la última, la definitiva, la dejaron ingresada. En menos de un mes, Monrad ha perdido a su madre y a su mujer. Pero sabe que debe salir adelante. Su hija de tres años no le dará tregua. La vida, pese a todo, debe continuar. P. G. Gracias a El Faro de Ceuta.
* * *
Vicente Sánchez, junto a su mujer y sus dos hijos.
Vicente Sánchez, el sueño frustrado de una vuelta al mundo
(Valencia. Oftalmólogo y médico SAMU, murió con 62 años el 7 de abril). Vicente Sánchez, oftalmólogo y médico del SAMU en Valencia de 62 años, quería dar la vuelta al mundo con su mujer cuando se jubilara. Murió el 7 de abril, tras infectarse. Siempre quiso ser médico. “Vivía para ello, es impresionante ver el apoyo y el calor que nos están transmitiendo cientos de personas que habían sido tratadas por él”, cuenta uno de sus dos hijos, Vicente. Cuando comenzó la epidemia, en el seno de una familia de médicos, se preocupó. “Estábamos todos expuestos y de hecho él siempre decía que con las medidas de protección que había nos íbamos a contagiar todos”, dice su hijo. Pero Vicente estaba sano, sin patologías, atendía a una decena de pacientes en el servicio de emergencias. Siempre con proyectos en marcha, sus allegados lo recuerdan como una persona fuerte, luchadora, viajera y siempre con un plan en mente. Era extrovertido, amigo de sus amigos, “humano por todos los costados y con una devoción casi sagrada a su familia”, le definía otro médico de Urgencias en el diario Las Provincias. Pero no fue inmune al virus. Comenzó con síntomas el 10 de marzo, tras haber trabajado sin tener acceso a las medidas de protección adecuadas y en un momento en el que “parecía que no pasaba nada”, denuncia su hijo. Vicente llamó al teléfono de la Consellería, pero le negaron la prueba por “no cumplir los requisitos”, cuenta su familia. “Al seguir con fiebre, en el centro de salud su médico de cabecera le solicitó la prueba y dijeron que vendrían a casa, pero eso nunca ocurrió, nunca llamaron ni vinieron”, dice Vicente. Todo era incertidumbre, pero los síntomas estaban: fiebre, dolor de garganta, tos… Empeoró y, tras 14 días en la UCI, aislado, falleció. “Si el Gobierno hubiera tomado las medidas oportunas en el momento oportuno se hubieran salvado miles de vidas. No sé si mi padre seguiría con nosotros. Como médico seguiría expuesto y, ante la escasez de material de protección que sigue habiendo, es algo que nunca sabremos”, afirma su hijo. Isabel Miranda. Gracias al diario ABC.
* * *

Miguel Sánchez Fernández, en Montehermoso encontró toda la paz
(Santa Eufemia en el Valle de los Pedroches, Pozoblanco, Córdoba. Operario de la Seat, murió en Madrid a los 77 años el 15 de marzo). Miguel Sánchez Fernández se fue con 15 años del pueblo, Santa Eufemia del Valle de los Pedroches, en Córdoba, a Barcelona. A vivir con su tía y buscar un futuro que conoció pronto por su capacidad de trabajo en la fábrica de Seat. Pudo comprarse pronto su primer piso. Su tía de Barcelona y sus padres agricultores desde Córdoba insistieron en que no viviese solo. “No hizo caso”, cuenta su hermana pequeña y tutora judicial, Maricruz Sánchez. Miguel era esquizofrénico, una enfermedad de la que solo se trató cuando no había más remedio. “Como no le dolía nada, no aceptaba estar enfermo. E hizo barbaridades”, reconoce. Era ahorrador, reservado y educado; se arreglaba, se peinaba, se vestía bien. Y hecho todo, se aislaba. “Era un hombre muy bueno, yo lo quería muchísimo”, dice Maricruz Sánchez al teléfono. Recibió la incapacidad permanente e iba a ser alojado en una residencia en Barcelona, pero su hermana actuó: para que esté en Barcelona solo, está en casa conmigo. Solo pudo aguantar cuatro años. “No se quería tratar y hubo dos episodios… No era él, no era mi hermano, se podía volver muy agresivo contra sus seres queridos”. Miguel terminó encontrando la paz en la residencia Monte Hermoso de Madrid. La paz y la tumba. “Se sentaba a ver la televisión, paseaba por el jardín. La gente lo quería y le hablaba, y si le hablaban él respondía. Si no, ya difícil. Aunque a veces, de repente, se ponía a cantar”. El 6 de marzo su hermana lo fue a buscar y se fueron juntos a pasear por la Gran Vía y a comer un chocolate. “Fue una negligencia. Estaba perfecto de corazón y pulmones. El 8 cerraron la residencia. El 11 me dice que tosió sangre. El 12 le duele la garganta, y le dieron paracetamol. El 13 me dice que le falta aire y le dolía todo el cuerpo. El 14 el doctor me dice que le van a poner oxígeno y a llevarlo al hospital. El 15 amaneció muerto. No pude verlo nunca más desde nuestro paseo, hicimos los papeles con la funeraria en la puerta del Clínico. El 17 lo incineraron; solas mi hija y yo”. Manuel Jabois. Gracias al diario El País.
* * *

Jordi Singla Ribera, no está de moda morir de otra cosa
(Barcelona. Jubilado del gremio “agradable” de la construcción, como es la gestión, comercialización y ventas, murió a los 76 años el 27 de marzo en Tarragona). Ay… No sé porque te escribo esta carta, ni siquiera sé si la vas a leer, si alguien se hará eco de este lamento, de este grito de fiera herida que me acompaña desde ayer, 27 de marzo de 2020, a las cinco de la tarde, en que falleció mi marido, mi compañero durante 44 años. Él no necesitaba del coronavirus para morir, tenía enfermedad de sobras para escoger, pero tengo la impresión, más bien la certeza, de que no está de moda morir de otra cosa que no sea del enemigo invisible. De esos otros muertos no se habla, no son noticia, no son estadística, no suman, no venden. El monotema domina nuestra vida en todos los ámbitos, empezando por la información, el martilleo incesante, el goteo que no cesa… coronavirus, coronavirus. Pero no nos hemos dado cuenta de que este virus ha traído consigo algo más duro que la muerte en sí misma. Ha traído el dolor, un dolor hasta ahora desconocido para nosotros: el insoportable dolor de no poder coger la mano amada en el último respiro, el dolor de saberle muriendo solo en un triste box de urgencias, el dolor de no poder despedirle con todos los honores que se merecía, el dolor de no poder romperte frente a la muerte, el dolor de sentirte sola, desamparada, sin un triste abrazo que llevarte a los hombros, ni un miserable beso que palie tanto dolor. Estoy sola, sola con mi pena y con mi mundo confinado en su casa, sintiendo mi dolor como propio, pero sin poder hacer un simple atisbo de buena voluntad para compensarme, de suavizar la pena, por temor al contagio. Estoy sola para llorar, sola para la terrible burocracia, sola para las decisiones que se han de tomar en estos casos, sola frente al bicho invisible que ha venido a perturbar nuestra paz. Y en esta soledad te puedo asegurar que el dolor no tiene escala. Cuando tengas a bien, tú que eres la voz alta de nuestros pensamientos, habla de este DOLOR tan doloroso, que te ciega el entendimiento, que no te deja razonar, que perturba, niega la evidencia e, incomprensiblemente, duele más que nunca, tal vez porque nunca nos había dolido tanto. Como escribió Miguel Hernández, “tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler, me duele hasta el aliento”. Cada día le ponía la canción Facciamo Finta Che! al levantarlo de la cama, y le hacía cantar y mover sus brazos casi sin movimiento simulando que bailábamos. Era nuestro motor para ponernos en marcha. Los dos últimos días me decía que no la pusiera… no quería fingir que todo iba bien, porque ya nada iba bien. Te saludo. María Francesca Fernández.
* * *
En vista de tanta eficacia, porque la muy ha encontrado un aliado entusiasta en el avidísimo coronavirus, creo urgente un decreto que convierta este poema de Wislawa Szymborska (del libro Paisaje con grano de arena, publicado por Lumen, con traducción de Jerzy Slawomirski y Ana María Moix) en lectura aconsejable para estos días de luto. Acaso podría intercalarse, a modo de alivio, pequeño consuelo, entre los obituarios que vamos incorporando. Sé que no cambiará nada, eso es seguro, pero, como recordatorio de que, como dice la poeta polaca, cada instante verdaderamente vivido jamás nos será arrebatado, tal vez nos sirva para pasar este largo episodio atroz de nuestras vidas.
Sobre la muerte, sin exagerar
No sabe encajar una broma,
no sabe de estrellas, de puentes,
de tejidos, de minas, de labranza,
de construir barcos, ni de pastelería.
Hablamos sobre el día de mañana
y dice su última palabra
sin venir nunca al caso.
Ni siquiera sabe hacer
las funciones propias de su oficio:
ni cavar fosas,
ni clavar ataúdes,
ni limpiar los despojos que su paso deja.
Ajetreada con tanto matar,
lo hace de cualquier modo,
sin método ni destreza.
Como si se estrenara con cada uno de nosotros.
De acuerdo, tiene éxitos,
pero, ¡cuántos fracasos,
cuántos golpes fallidos
e intentonas estériles!
A veces le faltan fuerzas
para fulminar a una mosca al vuelo.
Y más de una oruga la deja atrás
al arrastrarse en la carrera a más velocidad.
Todos esos tubérculos, vainas,
antenas, aletas y branquias,
plumajes nupciales y pelambres de invierno
demuestran serios retrasos
en su penosa labor.
La mala voluntad no basta,
y nuestra ayuda a base de guerras y revueltas
no le resulta por ahora suficiente.
En los huevos laten corazones.
Crecen los esqueletos de los recién nacidos.
Las semillas se visten con sus primeras hojas
y a veces también con árboles en el horizonte.
Quien afirma que es todopoderosa
es, él mismo, prueba viviente
de que, de todopoderosa, nada.
No existe vida
que, aun por un instante,
no sea inmortal.
La muerte
siempre llega con ese instante de retraso.
En vano golpea con la aldaba
en la puerta invisible.
Lo ya vivido
no se lo puede llevar.




