
Mi primer encuentro con Juan Villoro ocurrió a casi cinco mil kilómetros de distancia de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Me hallaba estudiando los primeros semestres de la universidad en la urbe donde vine al mundo, la gélida Montreal. En interminables pergaminos, mandaba por fax mis primeras colaboraciones a La Jornada Semanal, que en esos años dirigía Roger Bartra, un mexicano escindido entre dos identidades. De vez en cuando, mi amigo, entonces un completo extraño que después fue un querido amigo mío hasta el día de su muerte, Galo Gómez Ogalde, un personaje también escindido entre dos identidades (hijo de Galo Gómez Oyarzún, exilado chileno por decreto ejecutado por orden de Augusto Pinochet, vice-rector de la Universidad de Concepción y presidente de la Casa de Chile en México a quien Gonzalo Rojas dedicó el poema que se escribe para honrar a un hermano, a un héroe anónimo: “Al ex-prisionero Galo Gómez Oyarzún, chilote duro hasta los huesos que no se murió / que no se marchitó, que no se envileció ni con la vida ni con el simulacro ronco de la orden de fue fuego […] que nunca se arrastró, que también tuvo miedo y nunca se arrastró […] ¿te atreves tú a pensar que aún le falta dignidad a Galo Gómez?”); decía, entonces, que en esos años pleistocénicos sin internet, puro papel, recibía en el piso donde vivía ocasionales paquetes del suplemento con mis colaboraciones enviadas por Galo que, a los dieciocho años —como Cortázar, desde entonces y hasta la fecha me considero un escritor amateur— me causaban una contradictoria pulsión: la euforia de ver mi nombre impreso y a la vez el tormento de ocupar un sitio del cual no estaba convencido de merecer. Y quienes realmente me conocen, un puñado cada vez más reducido de personas, saben que no practico el repugnante ardid de la falsa modestia.

En uno de esos envíos —los recuerdo, vivíamos felices, instalados en la edad de piedra, llegaban de milagro, empaquetados en un sobre color manila atados con una delgada cuerda blanca para evitar su desintegración mientras pasaban por manos de esa abstracción corrupta llamada Correos de México— encontré una crónica o una entrevista a Juan Villoro con motivo de la publicación de su primera novela, El disparo de argón, publicada en España en 1991 (y a la que considero, junto con su nuevo libro al que desisto de asignarle género literario, La figura del mundo, sus dos libros más perdurables en mi particular y arbitrario gusto).
Me llamó la atención una fotografía del autor de El disparo de argón, retratado en un panel, mesa o presentación sosteniendo unas notas manuscritas cuyo reverso mostraban mensajes y encargos domésticos que prometía cumplir a su entonces esposa. Poco después, cuando de regreso en México, todavía atolondrado por la condición de mi propia doble identidad, El disparo de argón me inició y adentró en una ciudad cuyos tonos, giros verbales, olores, triquiñuelas, metido como había estado en la burbuja en que se encierra cualquier adolescente, no había conocido hasta entonces —La región más transparente seguro es un clásico, bendita sea, pero a mí me parece el ejemplo más acabado de la más opaca, nebulosa y rebuscada verborrea.


Mi segundo encuentro —paciencia, estos topetazos no van para largo— con Juan ocurrió cuando, siendo ya estudiante de La Casa de España en México, cada vez prefiero más su primer nombre, atribuido a don Alfonso Reyes, de la institución en que cursé mis estudios universitarios, cada vez El Colegio de México me suena distante y ajeno, adquirí su traducción a una selección de los Aforismos de Georg Christoph Lichtenberg en la primera reimpresión hecha por el Fondo de Cultura Económica y que tanto parque me han proporcionado en ese peculiar arte de darse a respetar y de insultar, como tituló Schopenhauer a dos pequeños y poco conocidos libritos suyos. En mi curso de Historia de México I, me sumergía por obligación en el entonces titulado El proceso ideológico de la revolución de Independencia, al tiempo que leía paralelamente, y con mayor entusiasmo, el ensayo introductorio de Juan a su Lichtenberg, “La voz en el desierto”, dedicado a su padre, don Luis, autor de El proceso ideológico.
Mi tercer y definitivo encuentro con Juan Villoro ocurrió tardíamente, en 1995, cuando un mediodía saturado de esmog, me desplacé hasta las oficinas del diario La Jornada, creo que en el tercer piso de un edifico en la céntrica avenida Balderas que hoy está en ruinas y aloja una dudosa academia para la enseñanza de computación e idiomas. Actualmente el edificio sede de La Jornada es una fortaleza de quinces pisos, ubicada al sur de la ciudad, custodiada por numerosos y bien armados elementos cortesía de la policía capitalina. En 1995 el único reten realmente serio para ingresar a la sede del periódico era librar veinte metros ininterrumpidos de puestos de tacos, unos más infectos que otros. Un vigilante sin pistola y manchas de aguacate en el raído uniforme me vio pasar impasible, como una deidad prehispánica, sin hacer preguntas. Fue así como me presenté con Juan, quien sin pestañear me invitó a colaborar en el suplemento literario del momento, no exagero, La Jornada se agotaba los domingos en los quioscos del Distrito Federal y en el interior del país. Al segundo o tercer número, portada y texto de José Agustín dedicado al beisbol, mi otra pasión, ya me había publicado. Carezco de los versos de un Gonzalo Rojas para dar las gracias a quien entonces se comportó con mayores miramientos que mis hermanos de sangre.
A pesar de mis hondas diferencias en la importancia de la democracia representativa —como se practica en países civilizados, con rendición de cuentas, representantes presentables y obligados a cumplir sus promesas de campaña— con don Luis Villoro, no tuve reparos cuando el único hermano que me queda y ya se fue, Sergio González Rodríguez seleccionó La alternativa. Perspectivas y posibilidades de cambio como el mejor libro del año 2015 en su esperada lista del diario Reforma. Antes había leído y discutido con el enciclopédico Sergio El poder y el valor, originalmente publicado en 1997, en el que don Luis esboza una teoría a partir del uso de los valores sin dejar de atender los lenguajes de la política y, por si no fuera suficiente, conecta su propia noción de una política utópica y ética con un repaso puntual del mismísimo malvado por excelencia, Maquiavelo.
Admirable.
Admirable, hasta para esas almas precarias a quienes no les interesa López Velarde, Joyce, Jesús Gardea, me parece el discurso de ingreso de Juan a El Colegio Nacional, leído en el Aula Magna el 25 de febrero de 2014, al que no fui invitado, solamente comparable en mi tiempo de vida al de Alejandro Rossi —del cual fui espectador secundario, ajeno, borroso— y al de mi admirado profesor de Historia de México I, primer semestre de la licenciatura en La Casa de España en México, el doctor Javier Garciadiego Dantan, pronunciado el 25 de febrero de 2016 y al cual, a pesar de recibir invitación, no pude asistir por hallarme fuera del país librando las primeras peleas y negociaciones —esos asuntos paganos que la república mexicana de las letras se ufana de ignorar: pobrecitos, no saben que les afectan directamente en sus ingresos y rentas— para renegociar lo referente a la industria automotriz en un tratado que apenas requería retoques, no las cuchilladas que hoy son más que evidentes.
Pero estas líneas no requieren, sería ridículo, un acto de pomposa vanidad, de la disección de la obra de Luis Villoro. Juan, en La figura del mundo, se encarga de ello, con el valor agregado de hacerlo desde su condición de hijo, muchas veces en aprietos.
Tampoco comentaré, in extenso, algunas de las peculiaridades de la relación con su padre, de la cual los lectores atentos tuvimos un atisbo cuando Juan publicó en el año 2010 su estupenda crónica “Mi padre el Cartaginés” en la revista argentina Orsai, que me obsequió —veintiocho años de conocernos y el único libro suyo dedicado que tengo es un opúsculo, La vida que se escribe, publicado por El Colegio Nacional: no es importante, espero haber sido mejor lector que groupie o acólito en busca de sinecuras— en una de esas raras comidas en las que solo compartimos, creo que por única ocasión, mesa él y yo, acostumbrados como estuvimos durante un par de años a los tumultuosos fastos romanos y que un día acabaron repentinamente, por la salud de todos y porque nada es para siempre.
Afortunadamente, nunca en esas comilonas, que podían durar siete a ocho horas, estuvieron invitados —Sergio y yo manteníamos estándares decorosos de cierto nivel para que los comensales fueran capaces de disertar de todo menos de la chismografía literaria parroquial, jamás nadie desentonó, a excepción de un un académico con ínfulas de Ortega y Gasset al que, noqueado por las libaciones que no supo detener a tiempo, un patán engreído, Sergio tuvo la gentileza de arrojarlo al interior de un taxi y mandarlo a su casa.
Me provoca un vértigo de horror nada más imaginar las loas, ditirambos y apologías que la publicación de La figura del mundo dispersará en las redes sociales, en los comentarios de desconocidos, conocidos y de los consabidos cuates de la hora.
Me interesan, eso sí, ya como lejano lector de Juan, las formas, llámenlas peculiares, extrañas, sin duda complejas pero al final del día las que un padre humanamente podía ofrecer, para compensar la distancia, la casi diríase impersonalidad del trato del filósofo con sus hijos. En el caso de Juan, el afecto por la vía sustitutiva ocurrió alrededor del juego del balón, en las charlas y sobre todo la asistencia conjunta de padre e hijo a los partidos de futbol donde, creo, el estricto filósofo, el padre parco en sus emociones, astuta e inteligentemente ofrecía los reglamentarios 120 metros de longitud por 90 de ancho de la cancha para complacer las emociones incomprendidas e incompletas de su hijo —de alguna manera percibidas en lo recóndito del pensamiento de don Luis, como aplicase sin falta ni yerro, su muy asentada teoría del conocimiento. Algunos lo tuvimos mucho peor, de pesadilla totalitaria.
Hace años, cuando me hallaba trabajando fuera de México, me entró la urgencia por leer En México entre libros. Pesandores del siglo XX, de Luis Villoro, publicado en 1995 en la ya difunta colección del Fondo de Cultura Económica, Los cuadernos de la Gaceta. Le mandé un correo a Juan, y cual sería mi sorpresa, a las pocas semanas me llegó por mensajería internacional una impecable copia engargolada del libro. Se trataba del ejemplar que don Luis le había regalado a su hijo, con una dedicatoria que habla del filosófo ya menos estricto, yo diría hasta cariñoso, una vez que comenzó a menguar su salud. Que Juan me perdone la indiscreción:
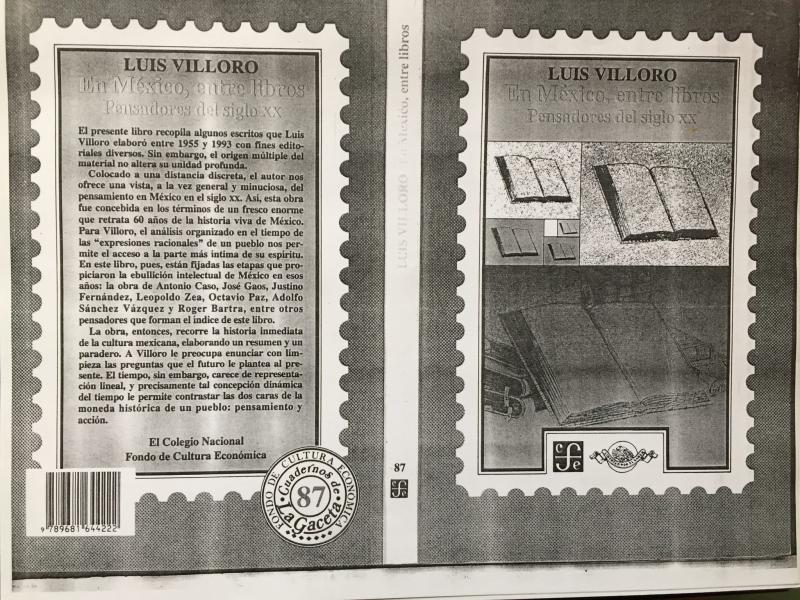

No menos relevante —al contrario, para quien leyó y escuchó en furtivas caminatas a media madrugada algunas de las maneras de ser de don Luis Villoro— me parece que el capítulo final dedicado a su madre, doña Estela Ruíz Milán, es el que completa y cierra el círculo, así sea con velos interpuestos para no faltar a la prudencia, temas sugeridos y no prolongados para mantener los límites que precisan los afectos, lo que se da por entendido y no requiere confesiones dramáticas sino insinuaciones, frases a medias que el cariño se encarga de completar, en este caso para la suerte de insólito entrevistador que encarna Juan frente a su madre en esta recta final de La figura del mundo.
En esa dilatada conversación entre madre e hijo, queda claro que el matrominio entre el filósofo y la psicoanalista no nada más no funcionó, sino que es casi incomprensible —como la gran mayoría de matrimonios, dichosos o no— que ocurriera. Y sin embargo este es, me parece, el aporte esencial de este trayecto con el que cierra La figura del mundo: dos personas que no se amaron al parecer ni siquiera por un minuto, dedicaron toda su vida, desde la razón, desde la pasión, a mantener el aprecio y el afecto de sus vástagos, sin infundir inquinas ni aversiones el uno hacia el otro, y a partir de ahí a los hijos que llevan el apellido Villoro.
También yo voy cerrando mi círculo, ya fue suficiente. El propósito primero y último de estas líneas es que los lectores no pasen por alto La figura del mundo.
Va a pasar un buen tiempo antes de que lean algo semejante en la literatura que se escribe en México.
Me queda confesar —¿Confesarme? Por dios, eso es asunto de Agustín de Hipona— que antes de conocer a Juan y hallándome en un predicamento que ahora encuentro patético, pero que entonces me consumía por dentro y fuera, me había metido con una chica con quien yo terciaba con su fiancé, un joven abogado con el coco tan vacío como una pelota de tenis. El mundo es un pañuelo, y en México no llegamos ni a un kleenex. Un alguien que se ha esfumado para siempre, cosa que agradezco, me dio la referencia de la psicoanalista Estela Ruíz Milán. No recuerdo cuántas semanas o meses, hace otra vida, me senté frente a Estela. Su acercamiento terapéutico era una trinchera literaria, y una educación, que había que atravesar en busca de la sanación. Rrecuerdo que le presté mi edición de El Danubio, de Cladio Magris, y que devoró esa lectura antes de que yo resolviera mi jodido entuerto.
Fue, como suele ocurrir, una derrota. No importa, después vinieron más, decepciones, rendiciones, perdidas, amistades que se van diluyendo, tomar el backseat, lo usual. Acerca de esto escribió Enrique Lihn, de cuyo poema, precisamente titulado «La derrota», cito un fragmento:
La realidad es lo que cuenta, y, en el centro de ella / y contra ella, la máquina.
No lo lamento por nadie: a cada uno el tormento / de sus claudicaciones, de su perversidad / o de su insignificancia.
Ni aun por mí, acaso, el último en abandonar ese barco / fantasma porque la noche anterior había bebido en exceso.
Esto no es una imagen todavía. El primero de los que me / antecedieron en comprender que no puede ser / el último de ellos sin correr la peor parte de su suerte.
Comradeship is quite a different thing from friendship.
Gilbert Keith Chesterton




