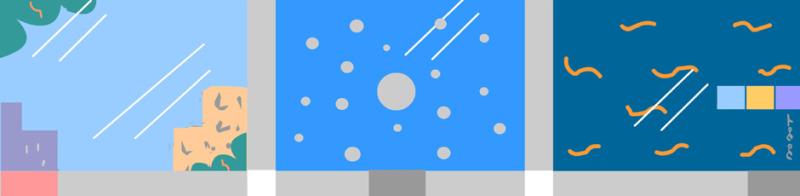

Cada vez me siento un poco más Monteiro Rossi (el joven personaje de la novela de Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira), quien escribió su tesis doctoral sobre la muerte, y que -por sus ideas revolucionarias- había sido confinado por su amigo Pereira -Jefe de la Sección de Cultura del diario Lisboa- a escribir solamente necrológicas, aunque nunca llegara a publicárselas. Pereira que era un “intelectual a la violeta”, timorato de molestar a las autoridades, creía que la necrológica era un género apolítico y blanco.
Tras la muerte -por sorpresa- de John Berger, me he sentido obligado a redactar su obituario, como si el fallecido necesitara mis palabras como óbolo para entregar a Caronte en su último viaje. A pesar de no haberlo conocido personalmente, me siento implicado y en deuda con este gran escritor británico, que además fue pintor y crítico de arte. ¿Será el parecido, lo que me impulsa a tramar estas palabras?
“Será el parecido” se titulaba el texto que John Berger nos ofreció en 1998 (gracias a las artes amistosas de Alfonso Armada) para que lo publicáramos en la revista Teatra (que dirigí durante casi veinte años, aquí en Madrid, intentando aunar el teatro con la pintura y las artes plásticas), precisamente en un número doble sobre la muerte, al que bautizamos como “Muerteatra”. Dedicaba Berger su texto al pintor español Juan Muñoz, que fallecería prematuramente en 2001.
Tras colgar ayer –como quien enciende una vela- en este mismo blog una urgente entrada dibujada, en memoria de John Berger; guiado por mi instinto de escritor de necrológicas me dirigí a mi biblioteca para recuperar el ejemplar de El sentido de la vista (que me regalara en 1995 un buen amigo, responsable de mi irreductible filiación «johnbergeriana»), intuyendo que la palabra luminosa del maestro podría guiar mi ardua tarea pendiente: despedirle también con sus propias palabras.
Repasando el sumario de tan iniciático libro, me decidí a releer el capítulo titulado “En un cementerio moscovita”, por pura afinidad temática. “La fotografía, al detener el curso de la vida, siempre está coqueteando con la muerte”, escribe Berger, en su obsesiva tarea de redefinir los límites de los géneros artísticos. “Con preguntas y medias respuestas, las familias en duelo, los amigos y los visitantes intentaban comprender el sentido de las muertes y de sus propias vidas, al igual que habían hecho antes los muertos”, sostiene John Berger en el mismo artículo.

Iluminar la muerte
Pero cuál no fue mi sorpresa al terminar su lectura, al comprobar que el artículo siguiente se titulaba “Ernst Fischer: un filósofo y la muerte”. Parecía que el escritor había ordenado los artículos de uno de sus más famosos libros, para facilitarnos la tarea a los escritores que tuviésemos que escribir algún día su necrológica. Efectivamente, de los ocho bloques en que divide su libro Berger hay uno -titulado “Las últimas imágenes”- que reúne cinco obituarios que había publicado sobre sus amigos fallecidos. El más extenso de todos es el dedicado al filósofo bohemio-checo Ernst Fischer, que fue acusado por los soviéticos de ser el inspirador ideológico de la revolucionaria “Primavera de Praga” de 1968.
«Los etruscos enterraban a sus muertos en unas cámaras subterráneas en cuyas paredes pintaban escenas placenteras de la vida cotidiana del tipo de las que había podido conocer la persona que acababa de morir. Para iluminar lo que estaban pintando, practicaban un pequeño agujero en la tierra y luego empleaban espejos para reflejar la luz en la imagen concreta en la que trabajaban. Intento decorar con palabras, como si fuera una tumba, el último día de su vida».
Conmueve Berger al lector, con esta declaración de intenciones a la hora de homenajear al amigo muerto fulminantemente por un infarto, en un pequeño pueblo de los bosques de Estiria -donde veraneaba- tras haber pasado con él, el que habría de ser su último día de vida.
«No pareció darse cuenta. Tenía la vista fija en la distancia. Su atención estaba allí, no aquí. […] Había en él cierta distancia. Ya fuera porque conscientemente sospechaba lo que había sucedido, o porque la gamuza que había en él, el animal que tanta fuerza tenía en su personalidad, había partido ya en busca de un lugar apartado para morir».
Igualmente, no deja de resultar sobrecogedora su apreciación sobre las manos del amigo finado, precisamente las manos, que son la herramienta y el símbolo del escritor: “Sobre la sábana blanca, sus manos bronceadas, cerradas sin fuerza, parecían separadas del resto del cuerpo; se diría que habían sido amputadas a la altura de las muñecas. Al igual que se cortan las patas delanteras de un animal muerto en el bosque”. Y por último, tras este largo viacrucis de once páginas, concluye Berger su elogio de despedida al amigo perdido, volviendo a citar a los etruscos, que acuñaron su mejor arte en los ritos funerarios.
«Los etruscos tallaban una figura de tamaño natural, que representaba a la persona muerta, en las tapas de los sarcófagos. Por lo general, esa figura suele estar reclinada, apoyada sobre un codo y con los pies y las piernas distendidos, como si estuviera reposando sobre un diván, pero con la cabeza y el cuello vigilantes, como quien tiene la vista clavada en la distancia. Los etruscos labraron miles de tallas de este tipo; todas ellas están ejecutadas con rapidez y responden más o menos a una fórmula fija. Pero por estereotipado que sea todo lo demás, no deja de sorprendernos la atención con la que miran a lo lejos. Dado el contexto, la distancia es el futuro proyectado en vida por los muertos. Tienen la vista fija en ella como si pudieran alargar la mano y tocarla».

Retratando muertos
Cuando Berger parecía haberme colmado de valiosas reflexiones sobre la muerte, aún me quedaba por descubrir el paralelismo de su reacción filial ante la muerte de su padre: “Cuando recientemente murió mi padre, hice varios dibujos de él en el ataúd. Dibujos de su cara y su cabeza”. No pude dejar de estremecerme por la coincidencia con la pareja de dibujos que hice yo de mi propio padre, después de que aquella doctora joven, rubia, y hermosa -vestida con pijama verde- me anunciara que el fallecimiento de mi padre era cuestión de horas. A diferencia de Berger, yo me dediqué a retratar al mío en la agonía de su última mañana de vida. Hacía sol en aquel hospital de Almería, rodeado de invernaderos, aquel 21 de mayo de 2001. “¿Quién puede morir en mayo?”, no había dejado de preguntarme yo (como la Mariana Pineda de Antonio Gala en su literaria serie televisiva Paisaje con figuras) durante todos los días de aquel mes que resultó mortal para mi familia. ¿Será el parecido?
«La gente suele hablar de la frescura de la visión, de la intensidad de ver algo por primera vez, pero la intensidad de ver por última vez es, creo yo, superior. De todo lo que yo estaba viendo entonces, sólo permanecería el dibujo. Yo iba a ser el último que mirara el rostro que estaba dibujando».
La necrológica paterna de John Berger (titulada enigmáticamente “Dibujado para ese momento”) más que una confesión sobre los estragos que provoca la experiencia de la orfandad, está repleta de reflexiones sobre el tiempo y los inventos que ha realizado el hombre para medirlo, retenerlo o anularlo, tales como el reloj o la cámara fotográfica. “Un dibujo o una pintura nos obligan a detenernos y a entrar en su tiempo. Una fotografía es estática porque ha detenido el tiempo. Un dibujo o una pintura son estáticos porque abarcan el tiempo”. Pareciera que el hijo se escondiera detrás de su condición de crítico y –por tanto- de agrimensor de misterios, para no desvelar sus emociones como huérfano de padre; ¡eso que se ahorró en heridas emocionales, tan impotentes como innecesarias!
Y por si no tuviera ya material de sobra sobre las apreciaciones de John Berger acerca de la muerte, descubrí en el sumario del mismo libro un artículo perteneciente a otro bloque (de no menos sugerente título, “La carretera inacabada”) titulado “El secretario de la muerte”, que despertó profundamente mi curiosidad. Se trata de una reflexión más que positiva sobre la novela breve de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Aunque el «bartlebytiano» título no hacía referencia directa a la novela del escritor colombiano, si no a la naturaleza intrínseca del escritor como “secretario de la muerte”.
«La mayoría, si no todas, las historias empiezan con la muerte del protagonista. Es en este sentido en el que podemos decir que los narradores son los secretarios de la muerte. Es la muerte quien les entrega el archivo. Éste está lleno de hojas de papel uniformemente negras, pero ellos tienen ojos para leerlas, y es partiendo de tal archivo cómo construyen la historia para los vivos. La cuestión de la inventiva […] resulta aquí claramente absurda. Todo lo que los narradores necesitan, o tienen, es la capacidad para leer lo que está escrito sobre negro».
Soberbia lección la de Berger, que formula -cual maestro zen- la paradoja del verdadero escritor, a la par que se incluye entre sus discípulos para impartir su última y deslumbrante lección: “Nosotros, los secretarios de la muerte, acarreamos el mismo sentido del deber, el mismo pudor oblicuo (nosotros hemos sobrevivido; los mejores nos han dejado) y el mismo oscuro orgullo que no nos pertenece más de lo que lo hacen las historias que contamos”. Y así nosotros tejiendo este texto. ¿Será el parecido?
Dibujos de azulejos, calcados de los zócalos de la Alhambra: Juan Antonio Vizcaíno




