
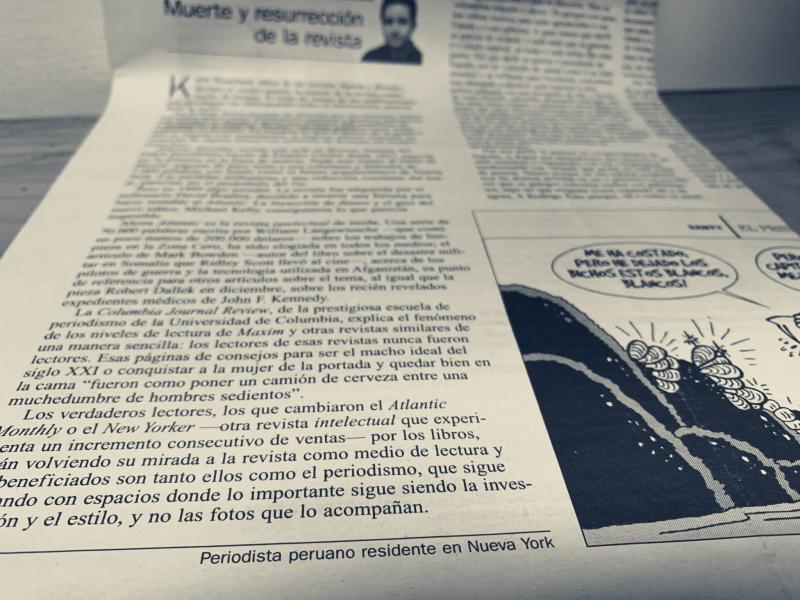
Esta historia es sobre el momento de llegar a un barrio nuevo. A lo desconocido. Que tire la primera Metrocard el que no haya tenido reparos en mudarse dentro de Nueva York.
En mi caso yo llegaba desde ese dibujo que viene atrás del mapa grande del New York Subway: los suburbios. Ese plano con puntos pequeños que representa las estaciones de tren más allá de la línea que divide a la gran ciudad de las tinieblas del aburrimiento: el condado de Westchester. Mamaroneck, Port Chester y White Plains: así se llamaban los pueblos de mis primeros dos años en Estados Unidos. En el borrador improvisado que era entonces mi plan de vida, ese año 2002 yo por fin tenía un cuarto esperándome en Brooklyn. En el 828 de la calle Dean. Hacia allá iba.
Mi madre mandó mensajes que me instaban a ser precavido: «Hijito ¿Por qué te tienes que alejar de tu familia?, ten mucho cuidado ¿Y si te pasa algo quién te va ayudar?, ¿Es necesario que te mudes?»
Mi familia era un grupo de parientes maternos originarios del pueblo de Jaquí, en Arequipa: La tía Gladys me alimentó durante esas semanas en que dormía sobre la alfombra al lado de una pecera repleta de goldfish gordos. La tía Nancy me cedió un apartamento con una gigantesca colección de películas en VHS y me prestó dinero cuando lo necesitaba. El tío Manolo me dio las pistas que él había utilizado para cruzar a pie la frontera y sacar adelante a cinco hijos.
También estaba el aparato de primos que se había instalado en ese mítico pueblo de Mamaroneck. Eric, que me presentó a un peruano de ojos azules, el Chato Juan, que me dio mi primer trabajo en su empresa de parking. El primo Armando que me dio veinte dólares por ir a comprarle cigarros en la bodega, me enseñó qué era Imus in the Morning y me legó su trabajo de fin de semana en Knollwood Country Club. Incluso me dejó su viejísmo Honda, para que pudiera llegar a Knollwood. Tíos y primos me enseñaron que se podía empezar la vida en otro lado, otra vez.
Y si todo estaba bien ¿Por qué me quería ir? Me consumía la sensación de ser un estafador. Firmaba las notas para La Opinión con «desde Nueva York» si bien vivía en un pueblo en el que no pasaba nada.
Es verdad que iba a Manhattan de lunes a viernes en el tren. Estudiaba frente al Madison Square Garden. Almorzaba sobre la grama de Bryant Park y cenaba con mis amigos de la escuela en el Yoshinoya de Times Square. Mataba las horas en la New York Public Library de la Quinta Avenida. Me aventuraba a regresar al pueblo en el último tren de la madrugada después de alguna fiesta en el Village. Pero mi cama no estaba en la ciudad. Eso es lo que yo quería solucionar.
Caminando con mi maleta al hombro, la misma con la que a mediados del año 2000 había viajado haciendo dedo entre A Coruña y Lisboa, salí de la estación Clinton-Washington de la línea C. Cruze la ancha avenida Atlantic y me detuve a mirar las calles de mi nuevo barrio. Sentí ansiedad. O algo parecido al pánico. Y pensé:¿qué he hecho? al percartarme de que ya no había vuelta atrás.
Entré por la desangelada calle Dean que en nada se parecía a las calles suburbanas. Pasé frente a una iglesia africana que me dio a entender que ese era un mundo nuevo. Llegué hasta el edificio, al lado de un taller mecánico. Estaba en Brooklyn. Empezaba de nuevo. Toqué el tiembre y alguien abrió.






