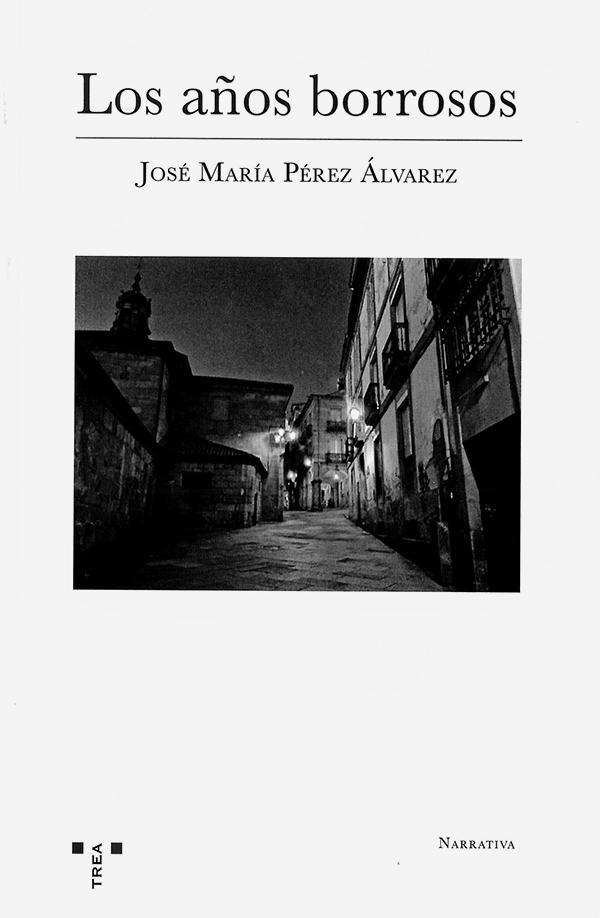Ruano, dócil, disciplinado, gilipollas, se sintió condenado a la errancia. Como Caín, pensó, con la misma marca de Caín en la frente. Las lecciones de religión aún mantenían en su espíritu ese poso de desasosiego. Se preguntó si no hubiera sido mejor permanecer en la sala con Aguirre, dejarse tocar por él, descubrir qué se siente cuando uno accede a pactar con su naturaleza. Al llegar a casa se apriscó directamente en su habitación: miró las paredes con fotografías de nadadores, jugadores de baloncesto, cantantes, futbolistas, boxeadores, toreros y un cartel de Jeanette que entusiasmaba a su madre, que siempre anheló darle una hermana a Tavito: las notas de Cállate, niña, pegajosas, se adherían a las paredes del domicilio como lapas cuando mamá se sentaba en el salón con una copita de sagrado licor abacial en la mano para escuchar esa música edulcorada. Si sus padres se preocupasen un tanto así de Gustavo y no estuvieran exclusivamente pendientes de sus calificaciones quincenales, acaso barruntasen algo acerca del extraño comportamiento de un gaznápiro quinceañero que nunca hablaba de las chicas, que se pasaba los fines de semana leyendo libros que le recomendaban en el colegio y que parecía buscar de forma insistente la soledad. Ah, y que le gustaba el ballet. Pero los sobresalientes de Tavito eran continuos, en el colegio hablaban maravillas de su comportamiento y eso era lo importante: curso tras curso en el cuadro de honor. Se rumoreaba que en sexto podría ser elegido abanderado, dignidad sólo al alcance de los más brillantes cachorros. Flojeaba, eso sí, en gimnasia.
Se sentó en la cama y recordó la mano frágil del bardaje Aguirre. No le repugnaba el recuerdo; al contrario, ahora le parecía un signo de bienvenida, una señal amistosa de que era aceptado en una secta clandestina. Ni él mismo supo entonces por qué rompió a llorar. Pero ¿este fragmento tan penosamente realista? Habrá que rectificarlo. Vamos a ello.
Pimpollito de alhelí, malhadado marginal, que aún sueñas con el garfio redentor del oscuro jesuita, no descargues en tus padres la vergüenza que te aflige porque seas incapaz de encarar ese gusto ramplón por la lencería femenina con la que te disfrazas cuando estás solo en un hogar siniestro con pesados lienzos de santos, un antro de religiosidad solemne que ostenta en una pared del fornicario conyugal la bendición papal signada por Juan XXIII, qué bonachón, el Papa Bueno. ¿Oxímoron? Pon en tu debe imberbe la traición que le haces a tu naturaleza. ¿Maricón? ¿Y? Reniega de esa palabra que en ocasiones pronunció Aguirre en el confesionario: homosexual. Pétalo de flor, ala de libélula, colibrí, apela al lenguaje desinhibido de tus compañeros de curso: maricón. El día que lo descubran serás objeto de mofas, de chistes, de actos delictivos, quizá de alguna paliza brutal. La adolescencia es la más salvaje de las etapas del ser humano excepto para el niño Jesús que se perdía en el templo y daba lecciones a los adultos. Eso, en tu época, se llama ser un repelente. El clásico alumno que es despreciado por sus compañeros: por enchufado, por soplón, por correveidile. El que siempre saca un diez en conducta y otro en aplicación. Otro aspirante a abanderado de la sinagoga. ¿Como tú, jazmín? Insufrible. Más tarde la vida le suministrará el castigo que merece. Por gazmoño.
Gustavo, Tavito aún para su madre, entró en el despacho paterno, patriarcal, ministerial: una pesadilla de mobiliario inglés, estilo barroco de casa de citas suntuosa, con maderas de caoba, una mesa con patas que imitaban garras de algún monstruo quimérico, una lámpara de madera de un quintal, un mueble bar, varios tapices, alfombras de grosor casi insalvable donde el niño jugaba a las chapas cuando era un badajuelo más tonto que ahora, la estrambótica armadura en un rincón, un hábito de cofrade en otro, una alfombra pequeña hecha con la piel de un lince ibérico abatido en una cacería fraudulenta tutelada por el gobernador civil de la provincia, una Sarasqueta sujeta a una panoplia junto con una espada de esgrima, un paisaje por el que discurría un río calmo entre árboles y cuatro o cinco ciervos, tres estanterías de obra con libros que nunca había abierto nadie: la colección Espasa virginalmente alineada y con los apéndices al día. Si alguien quisiese guardar para siempre un documento que el dueño de la casa no hallase jamás, podría emplear uno cualquiera de los tochos. El contacto humano más próximo era el plumero de la sirvienta Remedios que pasaba rutinaria y delicadamente el cogollito grisáceo por los lomos y los cantos igual que la mano del padre Aguirre había pasado por la bragueta melancólica de Ruano.
Los señores de Ruano estaban ausentes: cualquier viajecillo de los que acostumbraban: que si la sierra, que si un congreso, que si la costa, que si París, que si Lisboa, que si Roma, que si Barcelona, que si Sevilla, que si Salamanca, que si Lugo. ¿Lugo? Sí. Entre las ciudades monumentales que visitaban, los padres de Gustavito Ruano Sotomayor siempre tenían un hueco para la humilde provincia de Lugo, tan esquinada en el mapa, allá arriba a la izquierda; la madre del chico, Pilar Sotomayor, había nacido en Mondoñedo. Decían las malas lenguas que había sido novia de Álvaro Cunqueiro antes de que éste casase; decían que él le había dedicado alguna poesía; decían que Pilar conservaba un par de cartas manuscritas del genio mindoniense; decían (pero eso no eran las lenguas anteriormente citadas sino otras viperinas, casi jesuíticas, si se nos permite el adjetivo) que don Álvaro había desflorado a Pilar Sotomayor, hija de un panadero, según unos en la playa de las Catedrales, un día de marea baja, según otros en las cuevas del Rei Cintolo entre estalactitas, estalagmitas y murciélagos trapecistas. Pero ella, cuando en algún sarao o kermés (los fiestorros competen al populacho) de los que daban en su piso, de más metros cuadrados que bastantes aldeas de su provincia natal, sorbía con la elegancia parisina adquirida en sus desplazamientos transpirenaicos unos tragos de licor dulce monjil en las copas de cristal finamente tallado (¿Bohemia? ¿Murano?), las amigas aprovechaban su ligera conmoción, a veces borrachera brutal, para tratar de que les aclarase do había perdido la flor que jamás renace, vulgarmente conocida con el nombre de himen (virgo para el populacho), Pilar, doña Pilar, que dormía cada noche bendecida por Juan XXIII, reía con un hociquillo trompetero, ji, ji, ji, aseguraba que todo aquello eran infamias de envidiosas, que, aunque su familia tenía amistad con la de Alvarito, a ella la había desvirgado el tarzán de su marido durante una capea cuando tenía veintitrés años. ¡Veintitrés años! Cómo pasa el tiempo, cómo deja tras de sí un olor a fruta descompuesta. Su amiga Flor de Pascua Gutierre de Pretina, duquesa de Los Olivos Verdes, asentía, ji, ji, ji, porque en la misma capea a ella la había mancillado, que no desflorado, Luis Miguel Dominguín que era el organizador del acontecimiento social que tuvo su reflejo en las páginas de ABC y dispuso de un recuadrito humilde en el ¡HOLA!
En medio, pues, de todos esos cachivaches y de unas palabras que, como se ha visto en el parágrafo precedente, lo mismo podían pertenecer a algún número de La Codorniz que a una crónica de sociedad firmada por Tico Medina, el capullito Gustavo descuelga un cuadro que preside la pared donde está la mesa del despacho; lo descuelga y se encuentra con la caja fuerte. ¿Cuál es el asunto del cuadro? Ni idea.
Fragmento de la novela corta ‘Bonjour, tristesse’, perteneciente al libro Los años borrosos, que contiene tres novelas cortas y que se publicó en 2021 Ediciones Trea.