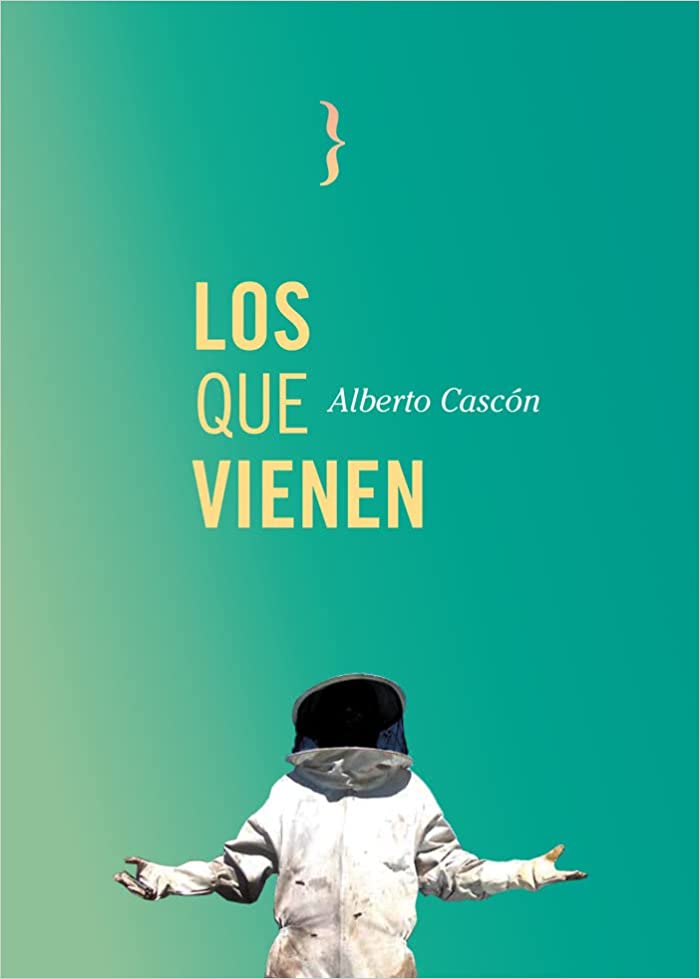I.
Giorgio Scavo defiende que así es la vida de campo. Que así tiene que ser. Es la natura. Todo es la natura. No sé a qué se refiere, pero él parece seguro, y por eso una y otra vez lo dice. Lo grita, más bien. Que así es la tierra. Así son las colinas. Señala fuera de la camioneta, a través de la luna delantera, al horizonte de un paisaje que cae distraído en el atardecer. Así los pájaros. Así las abejas. Así los naranjos.
Así es la Calabria.
Y así huele.
Respira muy hondo. La Calabria huele porque es auténtica. Y lo auténtico nunca está en los libros, Miguel, dice, mientras señala el que llevo, marcado con un separador, encima de mis rodillas. Nunca lo está. Vuelve a inspirar y me obliga a imitarlo.
Pero en este momento, dentro de la camioneta –donde estoy subido, un día más tarde de lo previsto– la Calabria apesta.
Apesta, literalmente, como la carne en descomposición.
Mis maletas descansan acurrucadas sobre un puñado de esa carne medio podrida; entre los cuartos traseros, los costillares y los espinazos que ocupan la parte posterior de la cabina de la camioneta. Es comida para los perros, ha dicho Giorgio, al abrir el portón en la plaza y ver cómo me cubría la boca con la camiseta. Va dentro porque fuera se lo puede comer cualquier pájaro, carroñeros, creo que ha dicho, cuando he hecho un gesto intentando entender por qué la carne no va en la caja.
Los protejo de la natura, Miguel.
Habla sin descanso. Mientras lo hace, no deja de retirarse el pelo, largo y blanco, de la cara. Habla en un italiano a ratos incomprensible que vuelve casi inútiles el curso acelerado de tres meses, el maratón de cine neorrealista y las conversaciones en los bares de intercambio. Intento mirar fuera, al atardecer, como si de allí obtuviera una traducción. Capto palabras clave, aprovecho la similitud de idiomas. Relleno los huecos. Invento. Fabulo, como los enfermos de demencia.
Por fabular, esta mañana esperaba en el cuartel de los carabinieri de Galateo, y no en Quartorace.
Fabulo desde la conversación por teléfono, hace unas semanas, cuando entendí que la granja, mia fattoria, quedaba muy cerca de Galateo, a unos pasos tal vez; que podría ir y venir caminando. Con la información incompleta, rellené los huecos. En lugar de buscarla, me la inventé. Galateo, por qué no, uno de los pueblos más bellos de Italia. Un tesoro escondido, decía la página web. El secreto mejor guardado del sur. Con su iglesia bizantina, las dos iglesias barrocas… Cómo no iba a estar aquí la granja. Justo para mí.
Miguel, tronco, recapacita las cosas.
Parece un buen sitio para estar tranquilo, Álex, y el tipo me ha dicho que su granja es muy familiar.
¿Qué coño buscas allí?
Y como buscaba Galateo, el secreto mejor guardado del sur, no bajé del autobús cuando correspondía. No avisé al conductor de esa parada intermedia, como había insistido Giorgio. Seguí en el asiento, quieto, un poco sin saber por qué –tampoco es fácil detenerse en la nada, bajo la lluvia– y otro tanto por esa sensación de que el final del camino tenía que estar necesariamente al final de la cuesta. Como la carretera nacía a la altura del mar, en Quartorace, y moría en Galateo, la parada final tenía que ser esa. Donde nos hizo bajar a todos.
Giorgio no se explica que no supiera dónde está la granja. Mastica algo mientras dice esto. Hay saliva suya que me moja. Si en la zona todos lo conocen. Si en la provincia, su fattoria es famosa, que lo era ya cuando su padre. Lo era cuando su abuelo. Y lo será después de él.
No dijiste nada al conductor, de acuerdo, me dice; pero al llegar a Galateo, ¿tampoco preguntaste?
No, no pregunté.
Respondo, y me callo, y recuerdo. Me pasé la parada sin saberlo y, una vez en Galateo, solo busqué un lugar donde resguardarme del agua. Dentro de la cafetería, esperé. Llamé a Giorgio. Avísame cuando llegues, había dicho. Pero no respondió. Y cuando no respondió, esperé más, sentado en la misma silla frente a la misma mesa. Miré videoclips de un canal de música, como cuando lo hacía en el salón, con mi madre descansando en el cuarto. Una norma: no alejarse del lugar conocido por si algo está a punto de suceder. Convencerse, además, como siempre, de que las cosas se resuelven nada más que esperando.
Te llamé varias veces, Giorgio, pero nada.
Da explicaciones, pero no pide disculpas. La tormenta de estos días rompió algún cable, dice, por eso no pudimos responder. Exhibe el teléfono móvil al aire, sujetándolo con dos dedos. Encoge los hombros.
La natura es así.
De todas formas, dice Giorgio, me esperaban hoy, no ayer. Hoy estuvo más pendiente. Dice que me he tenido que equivocar. Que lo habló con su mujer, Camille. ¿Entonces no preguntaste?, insiste.
No. No pregunté.
Tuvo que ser la dueña de la cafetería, cuando ya cerraba, quien lo hiciera. Me había visto con las dos maletas
y el móvil iluminándose con cada llamada y apagándose después. Tuvo que ser ella quien preguntara qué hacía allí.
A quién buscaba.
Qué estaba esperando.
Lo malo de no saber responderte a ti es que no puedes responder a otros. Frente a aquella señora morena y pequeña, permanecí casi un minuto mudo. Al principio dudé si hablar de todo. Confesarme. Asumir el papel que corresponde al último cliente de una cafetería. El que no tiene alojamiento. Contarle de carrerilla todo lo posible, sin respirar. Hablarle del libro, de mi madre, de Madrid, del fin de la residencia, de Ana.
Sí, quiero escribir sobre mi madre. Sí, es un homenaje. Justo a eso he venido.
Sí, Ana.
Sí, cosas que pasan.
Al final, solo pregunté por Giorgio. Por la granja.
Lo conocía, sí. Una granja de miel. Una fattoria. En un reflejo, quise echar mano de las maletas para arrancar, pero me frenó. Pero eso no está en Galateo, dijo. No, no, seguro que no. ¿Y si voy andando? No, no. Imposible. Mejor un hotel. Al verme derrumbarme sobre la mesa, trató de tranquilizarme: Giovane, no te preocupes, hay uno aquí al lado, dijo. Me señaló desde la puerta el camino. Mañana contestará.
Giorgio se ríe al escuchar la historia. Se ríe de forma inocente, como quien mira un espectáculo sobre unas tablas. Como si no tuviera responsabilidad alguna en todo esto. Después, habla de nuevo. Lo escucho y trato de seguirlo. Cierra a menudo los ojos mientras conduce. Yo miro hacia delante y temo vernos, con la camioneta, estampados contra algún pretil.
Detrás, la carne golpea mis maletas. O al revés. No sé qué se mueve sobre qué, pero prefiero no mirar. En cada curva, el choque correspondiente levanta el olor, como al pisar de golpe la arena, como al agujerear con un palo la mierda seca. Intento respirar poco, de manera superficial, igual que después de recibir un golpe en las costillas. Es una respiración inefectiva, pero un alivio. Casi no huelo. Casi no. Entre tanto, seguimos tomando curvas cerradas, descendemos. Milagrosamente, sin un percance. No sé cuántas veces habrá hecho este camino, cuántas con los ojos cerrados, cuántas ya de noche y de cualquier forma. Cuántas con éxito. Atravesamos una y otra vez un torrente seco. Se me hace eterno. La señora tenía razón con la distancia. Me alegro de al menos no haber intentado llegar caminando. La victoria pírrica de la espera.
Hijo, ¿por qué no esperas un poco a que salga algún contrato?
Papá, no es cuestión de contratos, los hay en varios hospitales, pero me quiero ir.
Espera al menos a ver qué pasa con Ana.
Papá, me voy. Ya está.
Pues ya me dirás tú qué te hemos hecho.
La noche casi ha caído, y eso hace que al menos conduzca con los ojos abiertos, aunque todavía con una sola mano. Con la otra señala, aquí y allá, o se rasca la barba blanca desarreglada, el pelo. La camisa de lino que lleva. El pecho. El cuello. Como si algo le picara. Su mano parece seguir el trayecto rebelde de insectos en su piel; su ropa permanece en ese estado en que parece estar a punto de romperse, justo en el siguiente lavado, con los huecos abiertos, las axilas al aire. Debe de usar siempre la misma, colada mensual, como las sábanas; sin importarle la estación, ni el aspecto que lleve, ni la situación en que se encuentre.
No hablas muy bien el idioma, me dice, cuando hace una pregunta y yo no le entiendo. La repite tres veces, pero hay alguna palabra que no conozco y eso desorganiza el significado. Es la velocidad. O el acento.
Tienes mucho que aprender. Yo te voy a enseñar.
Lo mismo ha dicho hace un rato, al entrar en la tienda donde yo esperaba, con su ropa de lino y ese olor que no supe distinguir y era el de la carne. El pelo largo y blanco y los brazos largos y finos. Saludó a todos, aunque no todos respondieron. Luego vino hacia mí. Un golpe en el hombro. ¡Miguel! Era Miguel, ¿verdad? Miguel, con una ele y una e disimulada final para un nombre que le debió de parecer muy corto. Incompleto. Lo repitió para sí. Luego, empezó a hablar, a casi eructar frases rápidas que entendía con esfuerzo, y después, cuando a duras penas respondí, la frase que ahora repite. No hablas bien italiano, Miguel. Entre divertido y molesto. Como si le hubiera hecho a él perder el día. O como si me conociera de algo. No has entendido nada, ni siquiera el nombre del pueblo, ha dicho, riendo.
A Galateo, en lugar de a Quartorace, hay que ver con los nuevos.
Pero no me lo decía a mí. Se lo contaba a quienes esperaban en la pequeña tienda. Yo trataba de comprar algo de comida para los próximos días: seis paquetes de pasta, aceite, unas cuantas latas de atún, pan de molde. Como un estudiante al que dejas solo en casa un fin de semana. Él, mientras tanto, hablaba, y repetía, a su manera, nuestra conversación. Contaba a ese público improvisado que yo era un médico de Madrid que venía a descubrir la Calabria, la auténtica Calabria. Pero que no me había enterado de nada.
Se movía por toda la tienda, con esa ropa a medio deshilacharse y el olor impregnado en el pelo. Contaba mi historia y al mismo tiempo vendía su miel. Miele di Giorgio. Que era mi culpa, lo del idioma. Que hay que venir con ello aprendido. Pude responder, pero me mantuve callado. Pagué el puñado de cosas que metí en dos bolsas y subí a la camioneta sin rechistar. A esta camioneta, con este olor, cargando las maletas sobre esa carne. Dejando la comida, con el libro, entre las piernas.
Tampoco se lo digo ahora, a punto de tomar una curva más. Mientras recuerdo. Mientras me cabreo. En lugar de reprocharle la espera innecesaria y el abandono, me peleo con mi poco vocabulario. Le cuento los titulares. Le hablo de escribir, del fin de la residencia y de mi madre, y hasta de Ana. Como si él, precisamente él, sí fuera un confesor válido.
Sí, quiero escribir sobre mi madre. Sí, es un homenaje. Justo a eso he venido.
Sí, Ana.
Sí, cosas que pasan.
A veces parece escucharme: mira hacia mí y abre sus ojos grises y asiente. Hace pausas. Acompaña. Pregunta o creo que pregunta. Pero después, cuando acabo la explicación corta, ya no está aquí. Se ha desconectado. Vuelve a la natura y a los mismos temas y habla de los árboles, los pájaros y las abejas. Y de su fattoria. Y de la Calabria. De su Calabria.
Me hace una pregunta que de nuevo no entiendo. Se molesta. Por no ser escuchado, no ser comprendido, no sé. ¿Es que no has estudiado algo antes de venir? Tantos libros y nada. No puede hacerse así.
No le digo que sí he estudiado.
Que a los demás sí los entiendo.
Que es su culpa.
Me giro hacia la ventanilla como si así dejara clara una postura. Él no parece consciente ni de mi silencio ni de mi reproche. Habla sin parar y yo dejo de esforzarme en entenderlo. Hago un esfuerzo voluntario de aislarme. De no pensar. De ser ajeno.
De pronto frena. Hace rechinar unos discos probablemente gastados. La carne se mueve detrás y temo que con la inercia acabe encima de mí. Ha frenado como si no supiera dónde iba. Reclama mi atención y señala. Ahí está, dice, y lo que está, iluminada torpemente con dos faroles, es solo una puerta de madera.
Y un cartel: Fattoria del Miele Giorgio Scavo.
Giorgio baja de la camioneta para abrir la puerta. Grita para que lo oiga, abre los brazos. Solo le falta un tachán.
Aquí está mi granja, dice; y mi casa. El trabajo de una vida.
Después de enseñarme el cartel, me olvida. Mientras manipula el cerrojo, hago lo que estoy deseando hacer desde que me subí: salgo del coche. Cojo aire y después me meto en la parte de atrás de la camioneta y, con las puertas abiertas y las ventanas bajadas, intento recoger todas mis cosas para sacarlas de ahí.
Es importante ventilar, hijo.
Qué tontería, mamá. ¿Por el olor?
No. Para respirar.
Casi nunca obedecía, a pesar de todo. Ahora, tan lejos como estoy, obedezco. Tarde, claro. Por más que abro puertas y ventanas para compensar con este aire nocturno el olor me atrapa. Todo este olor ácido, descompuesto y desorganizado, que ocupaba la parte trasera y que, cuando salgo por fin con las cosas, ya no sé si es de la carne o es que ha pasado a mis maletas. O a mí.
Así arranca la novela del mismo título, Los que vienen, que ha publicado la editorial Ya lo dijo Casimiro Parker.