“Toda dictadura, sea de un hombre o de un partido, desemboca en las dos formas predilectas de la esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo. México y Moscú están llenos de gente con mordaza y de monumentos a la Revolución·.
Octavio Paz[1]
Monumentos sin barba
Poco tiempo después de que se nacionalizaran las tierras, se publicaran todos los tratados secretos y se produjeran otras maniobras más abiertamente controvertidas, el nuevo Gobierno comunista del antiguo Imperio ruso decretó una “llamada a la propaganda monumental”. No se trataba de una acción propia de un Gobierno que confía en su longevidad. Lenin, en un acto bien conocido e impropio en él, se echó a bailar el día que la Comuna de Petrogrado de 1917 superó el par de meses aproximado que se permitió la Comuna de París de 1871; cada uno de los días posteriores se contaba como “la Comuna más uno”, “la Comuna más dos”, y así sucesivamente, hasta que se empezaron a suceder los días y los años. Es posible que la Comuna, con la participación estrecha de estetas como Gustave Courbet o Arthur Rimbaud, tuviera algunas ideas sobre la construcción de monumentos propios, pero es mucho más conocida por derribarlos. El caso más célebre es el de la columna Vendôme, derribada por tratarse de un monumento al imperialismo y el poder absoluto; un crimen que se atribuyó personalmente a Courbet. La idea de “propaganda monumental” fue un intento de dejar algo que fuera permanente de un modo ostensible, al menos más duradero que el temporal “arte callejero de la revolución”, si bien a sabiendas de que una contrarrevolución retiraría los resultados tan pronto como fuera posible.
El enfoque adoptado fue quizá más prosaico que las ideas en sí: bustos y pequeñas estatuas de diferentes hombres con barba, por lo general, de yeso, debido a la escasez de materiales derivada de la guerra civil y el bloqueo internacional, aunque la elección fue ecléctica, lo cual no deja de llamar la atención: Marx y Engels, por supuesto, pero también Robespierre, el anarquista Mijaíl Bakunin, el poeta ucraniano Tarás Shevchenko, formaron parte de una lista que combinaba a casi todos los héroes revolucionarios, ya fueran políticos o poetas, siguieran o no la línea general del momento. En lo que respecta a la estética, la mayoría eran bastante tradicionales, aunque un busto cubofuturista de Bakunin también formaba parte del programa. Por supuesto, ninguno de ellos eran líderes vivos; no estaban Lenin ni Trotski ni, claro está, Stalin. La única superviviente escultórica de esta euforia inmediatamente posterior a la revolución no luce rostro humano alguno; se trata de una roca del Campo de Marte en San Petersburgo, que cuenta con una inscripción para conmemorar a los pocos que murieron durante la toma de poder.
“Memorial” y “monumento conmemorativo” suelen ser términos sinónimos que denotan objetos que pretenden hablar del pasado, ya sea con un tono de heroicidad o de congoja. En este sentido, pertenecen a la memoria. Sin embargo, si se recuerda dicho programa de 1918 para la propaganda monumental es por su propuesta más inverosímil, que, a diferencia del resto, no se pasó uno o dos años decorando una calle de Petrogrado o Moscú. Se trata del monumento a la Tercera Internacional de Vladímir Tatlin. Ya nos hemos topado anteriormente con este proyecto que no llegó a erigirse, el más célebre del comunismo revolucionario. En sentido estricto, era más un edificio que una obra escultórica monumental, pero Tatlin lo cargó de tal manera de contenido simbólico que la intención fue que ejerciera de monumento y encarnación de la revolución con más veracidad que las diferentes figuras encallecidas de prohombres, esa nueva forma de idolatría socialista. La obra sería socialista en cuanto al contenido, pues albergaría la Internacional Comunista y su labor diaria de hacer que el mundo ardiera en llamas. Sería también socialista en la forma, al estar fracturada en símbolos que solo hicieran referencia al movimiento político al que iba dedicado, dado que los volúmenes giratorios de cristal del interior de la estructura de acero en espiral habían de encarnar de manera literal la revolución y la dialéctica. Tatlin sabía que todo aquello era imposible (lamentablemente, no había suficiente acero en Rusia para construirlo; en aquel momento, ni siquiera había el suficiente en Petrogrado para construir una maqueta de acero, de manera que fue ensamblado en madera antes de su exhibición en la Casa de los Sindicatos). En realidad, fue una declaración sobre el monumento conmemorativo y su forma arquitectónica. Es iconoclastia en su sentido original. Exige que en la nueva sociedad dejemos de crear estatuas de prohombres, pues hacerlo sería inadecuado en esa sociedad igualitaria que deseamos crear. Por el contrario, construiremos estructuras que serán a la vez abstractas y simbólicas, tecnologizadas y ensoñadoras, revolucionarias y juguetonas (como se señaló en su momento, la torre de Tatlin se asemejaba en gran medida a un tobogán en espiral). Condensarán una nueva clase de ciudad. Nada construido a partir de ese momento lograría acercarse lo más mínimo a la extravagancia espacial, el espectáculo revolucionario salvaje, de este monumento. Si se hubiera construido en el lugar concebido originalmente, sobre el río Nevá, en el centro de San Petersburgo, la ciudad entera hubiera tenido que reconcentrarse y transformarse a partir de él. No era un monumento estático ni una obra fija de arquitectura de albañilería recargada; por el contrario, rotaba, se movía, emitía llamadas a la revolución en toda Europa desde el mástil radiofónico situado en su cúspide. Mayakovski lo captó como nadie al llamarlo “el primer monumento sin barba”.[2]
Que se construyeran miles y miles de monumentos con barba –y bigote– en los países socialistas es una pequeña señal del fracaso de aquellas esperanzas revolucionarias prematuras. Si no fuera por el rostro recién afeitado de Mao, estaríamos hablando de decenas de miles. Aun así, de todas las construcciones dejadas por los regímenes autodenominados comunistas, pocas son tan evidentes –o tan intrigantes– para el visitante extranjero, o tan eternamente controvertidas en los propios países, como los memoriales y monumentos conmemorativos que el comunismo se erigió a sí mismo. Se enfrentan con un destino difícil y ambiguo. En primer lugar, son contados los que han sobrevivido en su emplazamiento original dentro del antiguo bloque del Este, mientras en la antigua URSS también han reducido su número al mínimo. Lo que perdura es una extraña mezcolanza, que no siempre ha perdurado por las razones que cabría esperar. Los Stalin fueron los primeros en desaparecer durante la década de 1960, a excepción de unos cuantos que, lamentablemente, permanecen en Georgia, como veremos más adelante, en su ciudad natal de Gori. Los reaccionarios Partidos Comunistas de Rusia o Ucrania han erigido algún que otro nuevo Stalin; en 2010 se construyó uno en la ciudad industrial ucraniana de Zaporiyia. En todos los países que forman hoy parte de la Unión Europea han desaparecido los Lenin que en su día se encontraban por doquier, así como los diversos líderes comunistas locales antaño inmortalizados, desde el letón Pēteris Stučka al húngaro Béla Kun o el polaco Julian Marchlewski. Comunistas que fueron víctimas de Stalin fueron retirados junto con estalinistas leales como Klement Gottwald. De hecho, los comunistas han sobrevivido mejor en la antigua RDA, a consecuencia, en parte, de su anexión a un país occidental de tradición marxista, de manera que en Berlín (Este), Leipzig o Chemnitz (la antigua Karl-Marx-Stadt) los Marx y Engels son intocables. Contra toda lógica, algunos de los supervivientes más habituales de la propaganda monumental son los conjuntos más “estalinistas” en cuanto a la forma: los numerosos monumentos al Ejército Rojo que se dejaron en pie en ciudades liberadas tras 1945, muchos de los cuales siguen luciendo inscripciones del propio Stalin. Sobreviven en gran medida como parte de un acuerdo informal con Gorbachov al retirar al Ejército Rojo en 1990, en virtud del cual dichos conjuntos a gran escala, situados a menudo en fosas comunes, se mantendrían en señal de respeto a los más de veinte millones de ciudadanos soviéticos asesinados. Es más que justo, aunque su forma asombrosamente autoritaria, a menudo realista socialista, sea un recordatorio de por qué aquellas liberaciones no fueron bien recibidas por todos.
Los monumentos conmemorativos que sí han sobrevivido y que pueden visitarse –y que, en muchos casos, se encuentran en un estado nada ruinoso, además de recibir en no pocos casos ofrendas florales–, son, por lo general, los de escala más despiadada y dominante, deliberadamente despóticos. Superhombres soldado enormes gesticulan y se lanzan a la embestida, madres altísimas blanden espadas enhiestas, escarpaduras de hormigón se vuelven zigurats y templos en cuyos corazones arden –o no arden, en muchos casos– llamas eternas. La escala, con sus enormes plazas, escalones y demás espacios ceremoniales, no favorece todas las cosas que una ciudad capitalista debería tener: movimiento, comercios, anuncios, fútfol, como lo llaman ellos. Como resultado, algunos de estos monumentos son inesperadamente apreciados. La historiadora búlgara Maria Todorova escribe: “Mientras que la evidencia monumental del periodo comunista mengua visiblemente, se hace más patente ahora, cuando su presencia no es obligatoria. Adquiere el estatus de los monumentos precomunistas, apreciados en el pasado”. Aquellos monumentos prerrevolucionarios, como el monumento a la Libertad de Riga, eran apreciados por ser un recordatorio de que algo que no fuera la dominación soviética era posible. ¿Hay, en cambio, algo que sugiera en los monumentos soviéticos –con sus músculos, barbas, armas y demás– que algo que no sea capitalismo es posible?
La revolución embalsamada: tres mausoleos
Más que ofrecer espacios de posibilidad, los espacios rituales más vehementes del socialismo real están sellados como una tumba, literalmente. Es posible que brinden el mejor argumento arquitectónico a favor de la trillada teoría de que la URSS supuso un extraño giro industrial al despotismo oriental, bajo el cual los líderes de las revoluciones que habían de poner fin a toda jerarquía, todo culto al poder personal, recibían un trato propio de faraones. Lo habitual era lograr la magia mediante la tecnología avanzada. Lenin fue embalsamado, no momificado. Se creaba así un ritual que obligaba a la gente a hacer cola fuera del mausoleo para avanzar, a continuación, en fila india alrededor del cuerpo sagrado –colocado a propósito en un féretro poligonal de cristal diseñado por Konstantín Mélnikov– antes de abandonar el lugar tras haber “visto” a Lenin. El ritual iba en contra de la voluntad de la familia de Lenin –su viuda, Nadezhda Krúpskaya, y su hermana, María Uliánova–, así como de numerosos miembros del partido, entre los que se encontraba Trotski. El proceso que desembocó en la decisión es turbio, pero parece que fue una reacción improvisada de los líderes soviéticos que rodeaban a Grigori Zinóviev a la inesperada efusión de duelo en masa por la muerte de Lenin. De repente, un Gobierno inseguro se percataba de su popularidad.
Igual de popular fue el discurso a pie de tumba de Stalin, cuyo puesto de secretario general implicaba por aquel entonces ser el tesorero, no el mando supremo, y que había sido un asunto de gran relevancia en el “testamento” de Lenin, donde este instaba a su destitución por temor a que abusara de su poder. El discurso de Stalin estaba impregnado de una cadencia religiosa, de una serie de promesas hechas al líder fallecido (“A ti te prometemos, camarada Lenin”, etcétera). Para entender hasta qué punto esto hubiera alarmado y disgustado a Lenin, vale la pena recordar la reacción de este ante aquellos de sus colegas que pretendían hacer una “religión del socialismo”:
“Una cosa es cuando el agitador, o la persona que interviene ante las masas obreras, habla así [declara: ‘El socialismo es mi religión’] para que le comprendan mejor […]. En la misma medida en que, en el primer caso, la condenación sería injusta e incluso una limitación inadecuada de la libertad del agitador, de la libertad de influencia ‘pedagógica’, en el segundo caso [cuando un escritor comienza a predicar la ‘construcción de Dios’ o el socialismo de los constructores de Dios], la condenación por parte del partido es indispensable y obligada. Para unos, la tesis de que ‘el socialismo es una religión’ es una forma de pasar de la religión al socialismo; para otros, del socialismo a la religión”.[3]
Y así sucedió. Las opiniones del hombre que había habitado en su día aquel cuerpo embalsamado son una cosa (en cualquier caso, hay quien afirma que, para entonces, y a pesar de estar embalsamado, el cadáver de Lenin había empezado a descomponerse y se trata en parte de una reconstrucción), mientras que el mausoleo que lo contiene es otra bien diferente.
Algunas personas –Richard Pare, el cartógrafo del constructivismo, por ejemplo– han afirmado que el mausoleo de Lenin es el edificio fundacional de la arquitectura estalinista, mientras que, para otras, es una de las últimas obras del vanguardismo. El primer mausoleo temporal se erigió precipitadamente en invierno, a principios de 1924, a partir de los diseños de Alexséi Shchúsev, el ecléctico arquitecto, conocido entonces por su estación Kazansky, de estilo neoortodoxo. Las fuentes de Shchúsev son oscuras, aunque es posible que se inspirara en la arquitectura ritual despótica de la Antigüedad –templos mexicanos, zigurats asirios o las pirámides de los faraones–, así como en las formas elementales de la pintura vanguardista, en las figuras abstractas, “no objetivas”, que flotan en el espacio, de la obra de Kazimir Malévich y sus discípulos. El mausoleo fue emplazado en el muro exterior del Kremlin, si bien no se orientó hacia el sanctasanctórum gubernamental, sino hacia el espacio público de la Plaza Roja. La primera versión construida era de madera ligera debido a que el edificio –y el embalsamiento– era provisional. Poco después, a esta versión la sucedió otra semipermanente después de que el politburó comenzara a apreciar el efecto devocional que provocaba la capilla ardiente. El edificio que hay en la actualidad en la Plaza Roja fue rediseñado en piedra por Shchúsev en 1930. Para entonces, el camaleónico Shchúsev había alcanzado relevancia como arquitecto del constructivismo, poco original pero talentoso, con edificios eficientes y automatizados con elegancia como el Ministerio de Agricultura en el Anillo de los Jardines, y esta experiencia novedosa sirvió para dar forma a la versión mejorada del mausoleo. Se eliminaron las molduras, ornamentos y protuberancias de las primeras versiones en favor de planos lisos de mármol. En una decisión que llegaría a dominar la arquitectura de prestigio de los países socialistas, desde el metro de Moscú a la Biblioteka Narodowa de Varsovia, Shchúsev seleccionó piedras ricas e inusuales: pórfido negro y rojo con vetas, grande y cúbico, pero deja espacio en una esquina de manera hábil para alojar el hueco de las escaleras que ascienden hasta un templo. En el centro había una plataforma para el orador, un gesto dedicado a los omnipresentes desfiles y que forma parte de un conjunto, junto con la nueva calle Tverskaya/Gorky. Los tanques, gimnastas y bailarines llegaban a este punto para recibir el saludo de los líderes.
Este es el mausoleo que existe hoy día, si bien fue remodelado durante un tiempo para albergar a un Stalin embalsamado que acompañaría a Lenin, antes de que Jruschov expulsara al primero de su sarcófago. Se han ido haciendo adiciones menores, absurdas por lo general (supuestamente, el que en su momento fuera el segundo hombre más poderoso del mundo, un enfermo e inefectivo Konstantín Chernenko, mandó colocar en 1984 unas escaleras mecánicas que le permitieran saludar en los desfiles sin tener que subir las escaleras). Desde 1991, tanto los contrarios al comunismo como la familia de Lenin, que, por otro lado, tenía poco que ver con los primeros, han estado pidiendo que el cadáver fuera enterrado junto al de su madre, tal y como Lenin había pedido, pero el conjunto es demasiado útil para el poder imperial de Rusia, aun en su forma actual, profundamente debilitada. Como proyecto, el mausoleo de Lenin es indefendible en todos los niveles: político, moral y personal, pero, desafortunadamente, no lo es desde el punto de vista arquitectónico. Tanto si se considera como objeto independiente como si se observa como parte del diseño gradual y progresivo de la Plaza Roja, el edificio de Shchúsev es una obra maestra. A pesar de ser mucho menor que la mayoría de los

edificios que rodean el conjunto zarista antiguo, entre los que se encuentran la galería comercial de hierro y cristal GUM –los Harrods rusos– o los pináculos neorrusos del antiguo Museo de Historia, da la sensación de que el mausoleo está bien integrado, mucho menos forzado que el cercano Hotel Moskva. No persiste en los materiales del muro del Kremlin, de ladrillo rojo y torrecillas puntiagudas, por el contrario, su piedra roja lo complementa. El modo en que desciende desde su emplazamiento, alineado con una de las torres del Kremlin, hasta una plaza larga y plana es magistral, mientras que su presencia y su poderío, teniendo en cuenta lo diminuta que es la estructura, son magníficos e inolvidables. Aun entonces, en aquella primera ocasión en que visitamos la Plaza Roja, no me decidía a entrar a pesar de las protestas de Agata. No entendía por qué me resultaba problemático y asumía acertadamente que tenía que ver con algún sentimentalismo relacionado con el propio Lenin. En 2014 logró convencerme y, por fin, hicimos cola para encontrarnos con el gran hombre.
Las colas no son tan largas como solían ser, cuando visitantes de todos los rincones de la URSS y el campo socialista lo tenían como visita obligada en su itinerario, de manera que el sistema de vallado diseñado para contenerlos, y que rodea al mausoleo, suele estar vacío. Debido a que llovía a raudales el día de nuestra visita, no esperamos más de dos minutos antes de entrar o, más bien, comenzar el descenso. Se penetra al mausoleo a través de una puertecita de mármol negro y, a continuación, se baja por un tramo de escalones de mármol hasta llegar a una cripta oscura y negra. Hay guardias que custodian ambos flancos. Agata me susurra una pregunta y un soldado con actitud imponente le manda callar de inmediato, sin mediar palabra, llevando tan solo un dedo hasta sus labios. Después, se entra a la habitación donde está el sarcófago. Es pequeño y se alza sobre un pedestal, alrededor del cual avanzas con lentitud en fila de a uno. Los cronistas de viajes mencionan a menudo que la cola es azuzada con energía para que avance, pero a nosotros nos dejan unos minutos generosos sin atosigarnos, excepto cuando alguien comete el error de girarse y romper así la progresión ordenada alrededor del cuerpo. Bajo el techo hay estilizadas banderas rojas en un zigzag propio del constructivismo, si bien la estancia no es un espacio constructivista, y el féretro de cristal de Mélnikov fue reemplazado hace tiempo por un sarcófago de cristal igual de extraño, aunque más ornamentado, obra del escultor Nikolái Tomski. La estancia es mortal, fantasmal y de una ritualidad exacerbada: es “espiritual”. El cadáver, la figura de cera, o una combinación de las dos cosas, está iluminado desde atrás, lo cual revela una cabeza pálida y ligeramente rojiza y un cuerpo frágil y diminuto, de aproximadamente una décima parte del tamaño de la estatua de Lenin habitual. La ilu- minación trasera hace que la cabeza brille y se vea aún más cérea. A continuación, ya estás fuera y los guardias te acompañan por los monumentos que conmemoran a comunistas de valía, situados entre el mausoleo y el muro del Kremlin, donde han decorado la tumba de Stalin con buqués recién preparados, lo cual es predecible y deprimente. Para entonces, llovía con tanta fuerza que estuve tentado a cruzar la plaza y refugiarme en las GUM, pero un toque de silbato de un guardia dio al traste con semejante idea. Era incapaz de conectar lo más mínimo la experiencia con el revolucionario cuyo cuerpo acababa de presenciar. Era el primer y único cadáver que había visto, puesto que en los funerales seculares de mis abuelos no se invitaba a contemplar los cuerpos. Si hubieran sido comunistas mucho más importantes de algunas décadas anteriores, en otro país…
Lo que –todavía– consigue el mausoleo de Lenin es grabar en la mente el poder de la confluencia, coreografiada al detalle, entre arquitectura y ritual. Todas las partes del proceso son verdaderamente efectivas. Cuesta no quedarse sin aliento al traspasar la puerta y comenzar a descender por los escalones negros. El éxito del ritual de Lenin no es ajeno a otros líderes comunistas, al menos una vez que los prohombres del comunismo comenzaron a fallecer. Al equipo que embalsamó a Lenin le empezaron a llover las ofertas a partir de finales de la década de 1940. El primero en ser embalsamado fue el primer ministro búlgaro y líder del Comintern Georgi Dimitrov, célebre en su día por defenderse a sí mismo frente a Göring en el proceso del Reichstag. Hubo rumores continuos de que había sido envenenado por orden de Stalin debido a la posibilidad de que mantuviera una relación demasiado estrecha con Tito. Fuera o no cierto, se construyó en Sofía un templo dedicado a su cuerpo, de nuevo severo, rectilíneo y reducido. Es el único mausoleo que fue demolido en 1999, lo cual provocó protestas generalizadas. Sin demoler permanece el erigido para el estalinista checoslovaco Klement Gottwald, un personaje infame que instauró la purga más sangrienta de cuantas tuvieron lugar fuera de la URSS y que mandó a la tumba a muchos amigos íntimos y camaradas a sabiendas de que eran inocentes. Fuera de Europa, Mao y Ho Chi Minh también obtuvieron sus propios templos mausoleo; en ambos casos, en contra de sus deseos expresos.[4] A pesar de no ser embalsamado, Tito recibió asimismo un mausoleo. De entre todos los anteriores, hay dos que pueden visitarse con bastante facilidad, y eso hicimos.
El mausoleo de Klement Gottwald aún existe, si bien ya no lo ocupa el cuerpo de Gottwald, que no ha estado allí desde muy poco después de ser embalsamado (se cometieron errores y el cadáver se empezó a descomponer, de modo que lo colocaron en un sarcófago cerrado). Un motivo por el que sobrevive el mausoleo es que, en lugar de estar dedicado exclusivamente a la exhibición tecnologizada del cadáver de un hombre, es tan solo una parte de un complejo mayor: el Museo Nacional checo, un complejo sobre el monte Vítkov en Praga. Se trata de una de las numerosas construcciones verticales de la antigua capital checoslovaca erigidas en la cima de una colina. Su construcción comenzó en 1925 a partir de los diseños de Jan Zázvorka. Como obra arquitectónica, es el funcionalismo dominante en la Checoslovaquia de entreguerras con un giro clásico y revestido de piedra para cumplir de manera convincente con su función de monumento eterno, más que como algo efímero: unos grandes almacenes o viviendas para los trabajadores. Se trata, básicamente, de un cubo de mármol sobre un pedestal. Tan solo se completó la fachada delantera, a la que, tras la guerra, se añadió una estatua ecuestre del líder husita Jan Žižka. El mausoleo de Gottwald se encuentra en la parte trasera del complejo mayormente realista socialista, dentro del cual se reconstruyó tras la guerra según un diseño actualizado de Zázvorka, al que se le agregó un anexo para el líder fallecido tras su muerte, en 1953. Es necesario describir el resto del museo en primer lugar, puesto que el mausoleo se encuentra al final de una ruta procesional. Los espacios del Museo Nacional –que incluye salas de congresos, memoriales de guerra, el mausoleo y una exposición permanente, relativamente nueva, dedicada a la Checoslovaquia comunista– son un recordatorio espectacular de lo poco que se podía elegir entre arquitectura monumental oficial, incluso en una democracia liberal como la Checoslovaquia de entreguerras, y el realismo socialista. Aun teniendo ciertos conocimientos de los estilos arquitectónicos, es posible atravesarlos y no saber qué espacios son anteriores a la guerra y cuáles posteriores.
Esto último se percibe en los espacios conmemorativos que ocupan el emplazamiento elevado con columnas que alberga en la actualidad la exposición permanente. Las superficies le resultarán familiares a cualquiera que haya visitado el mausoleo de Lenin o el metro de Moscú: predomina allá donde mires el mármol brillante, rico e intenso, rojo, negro y gris. A uno de los lados se encuentra la capilla dedicada a los soldados caídos en el frente. En su diseño original, iba dedicada a los legionarios checos ejecutados que lucharon en la Primera Guerra Mundial contra sus líderes austriacos. Los mosaicos que decoran este oscuro recoveco son obra de Max Švabinský y, en lo que respecta a la forma, no se alejan de los del metro de Moscú: figuras realistas decoradas con esmalte y oro. Los cuerpos estirados, nada proletarios, y el uso del desnudo con fines simbólicos –una ninfa flotante con los pechos desnudos y la cabeza cubierta que se lleva un dedo a los labios– hacen de entrada. En las puertas, un candelabro de estilo art nouveau muy tardío en forma de dos figuras dolientes desnudas al lado de relieves de manos de obreros que acarrean hoces y martillos; versos del poeta exsurrealista y comunista Vítězslav Nezval grabados en relieve en oro sobre mármol. Al otro lado se halla la tumba al soldado desconocido: tres sarcófagos de mármol negro cubiertos por lámparas doradas con pies que parecen banderas sacadas de su asta. Entre medias están los espacios memoriales recientes, una serie de objetos que trazan la peculiar historia del comunismo checo: resistencia, victoria electoral, golpe, terror, “socialismo con rostro humano”, la “normalización” impuesta del Pacto de Varsovia y derrota final. Salvo por un retrato más amable de Václav Havel que muchos checos aceptarían, se trata de un espacio informativo y nada controvertido que incluye al final una sala sobre cuya pared se pueden escribir eslóganes políticos, demandas o ideas. Hay hoces y martillos garabateados y, entre otros, los eslóganes: “¡No! ¡Quiero comunismo!” (en checo), “Polonia también recuerda” (en polaco) y “Yo [corazón] democracia, aunque no funcione” (en inglés), que no dejan de ser un resumen bastante ajustado de los sentimientos checos, polacos y angloestadounidenses habituales.
¿Qué significa que te apetezca escribir que quieres comunismo tras deambular por un lugar como este? Aunque esta sea tu idea de lo que es el comunismo, ¿qué es lo que

quieres exactamente? La sala de reuniones es uno de los espacios más memorables y terroríficos de cuantos creó el estalinismo en Europa. Su escala ciclópea, y un uso tal del mármol rojo que poco falta para irradiar conforme deambulas por él, es comparable a la de escasos edificios, entre ellos, la Cancillería del Reich de Albert Speer. El espacio de tres alturas queda suspendido sobre columnas estriadas casi púrpuras, mientras que el tercer nivel es de color rojo oscuro. Un esqueleto no estructural de mármol rojo parece soportar el conjunto hasta un techo parcialmente acristalado, aunque no parece que lo afecten ni la luz natural ni el aire fresco. A la cabeza de la sala, una enorme corona de bronce apropiada para la cabeza de un gigante. Un espacio tan imponente, intenso y (vana)glorioso es, sin duda, impactante y conmovedor, aunque tener la reacción contraria, es decir, negarte a sentirte intimidado y considerarlo exagerado y pretencioso sin más, no está fuera de lugar. A la entrada de la sala dedicada a los campesinos checos hay otro mosaico y, comparado con los de la capilla, los hombres y mujeres representadas aquí son bastante más robustas, personas que trabajan con las manos,

aunque también personas de una gran belleza lozana. Aquí, el comunismo implica un nivel majestuoso de gloria, grandiosidad, opulencia y exhibición que quizá resulte atractivo en un contexto de “normalización” capitalista pragmática y nada romántica, pero que carece de gran valor por sí mismo.
Finalmente, después de ver todo esto, se llega al mausoleo, situado en una ampliación semicircular del extremo más remoto del Museo Nacional, simétrica respecto a la fachada frontal cúbica. En un momento determinado, fue posible entrar desde esta dirección, a través de unos peculiares portones decorados con bajorrelieves altos de soldados del Ejército Rojo liberando a checos.
Son como figuritas de juguete con barbas y gabardinas detalladas con minuciosidad, que gesticulan, tocan el acordeón y estiran los brazos señalando el camino al futuro. Una vez dentro, Gottwald se encuentra al fondo, la culminación oficial de la historia nacional de la República Socialista de Checoslovaquia. Tras atravesar puertas cubiertas, de nuevo, de mármol negro, se llega en primer lugar a un sarcófago de mármol blanco que contiene al déspota (o así era en su momento, puesto que fue incinerado en 1962). Enfrente hay varias figuras en mosaico realista socialista de soldados, paracaidistas y generales checos, entre los que hay lámparas que emiten luz nadir que bien podrían estar sacadas de la guía de diseño del metro de Moscú. Sobre ellas, el mosaico de un cielo azul estrellado y el león, el emblema nacional checo. Incluso aquí somos nacionalistas en la forma y socialistas en el contenido. Se trata de un espacio estalinista típico, carente de gran cosa que lo haga destacable salvo por la gran destreza en la ejecución y la intensa atmósfera crepuscular espeluznante. Lo único que hicieron los nuevos propietarios del espacio después de 1989 fue abrir un pasadizo que transcurre alineado con el sarcófago por debajo. Tras descender por las escaleras, se llega a una sala de control de teca azul y plástico negro, donde se supone que diferentes ruedas y botones regulan la temperatura del mausoleo para garantizar que Gottwald permanezca intacto. Frente a los controles, bustos de Lenin, Stalin y el propio Gottwald, iluminados de forma tétrica como en una película de terror. Es una revelación astuta y teatral del truco, de la tecnología que hay detrás de la magia, un grito irónico que exclama: “¡No miréis al hombre detrás de la cortina!”. Un empleado nos explica que esto también es falso: los paneles de control no son auténticos, sino que los han “puesto para los turis- tas”. No obstante, el Museo Nacional es, en su mayor parte, bastante sutil. En lugar de darte un bofetón para decirte que el comunismo fue muy malo, preserva su espacio ceremonial todo lo posible, y solo interviene mínimamente para resaltar algunas de las absurdidades más grandes. Encaja a la perfección con la opinión irónica y contradictoria que muchos checos tienen del régimen, más que con la certeza moral absoluta que, a menudo, es común en otros lugares.
A pesar de que en 1945 Klement Gottwald y Josip Broz Tito eran fervorosos estalinistas, el tipo de caciques locales fanáticos que aterrorizaban a sus oponentes, los lugares en los que fueron enterrados son bien diferentes y un reflejo de sus trayectorias particulares. El mausoleo de Tito se encuentra fácilmente desde el centro de Belgrado, a un paseo cuesta abajo por una pronunciada colina desde el mayor edificio de la capital serbia, una catedral ortodoxa neobizantina, bella a lo lejos, hortera de cerca, cuya construcción se inició en la década de 1930, se abandonó con los comunistas y, finalmente, se finalizó, a costa de una gran inversión, con Milosevic. El espacio conmemorativo dedicado a Tito se compone en realidad de tres edificios, dos de los cuales fueron completados en vida del líder, mientras que el tercero se terminó tras su muerte. Los tres están emplazados en un pequeño parque al que se llega tras recorrer caminos sinuosos que parten de un anfiteatro de hormigón con estanque y fuentes en desuso, así como escalones ascendentes. Las vistas muestran el horizonte de Belgrado y a la juventud holgazana. Aquí se encuentra una de las varias villas del mariscal, una muestra típica de la arquitectura contemporánea de mitad de siglo, que tiene el interés de revelar los gustos de Tito (el mariscal escandalizaba a comunistas extranjeros más ascéticos con su afición por los puros, los yates, las villas en el Adriático y las amistades que forjó con Liz Taylor, Richard Burton y otros de su clase). El filósofo del grupo Praxis Svetozar Stojanović explicaba estas fallas en términos de clase: “Los comunistas que han crecido en entornos empobrecidos y codiciosos, como es el caso de Tito, se sienten a menudo inclinados hacia los privilegios materiales y un estilo de vida elevado. Los comunistas procedentes de familias acomodadas se empeñan habitualmente en ‘redimirse’ mediante el desprecio por las comodidades y ventajas”. Tan solo los revolucionarios de origen burgués –como Lenin, presumiblemente– seguían los principios comunistas en sus propias vidas.[5] Un historiador afirmaba que esto no se debe tanto a una ruptura con la decencia leninista como al hecho de tratarse de un ejemplo extremo de la cultura consumista tan desarrollada en la República Federativa Socialista. Sea como fuere, el edificio que alberga el cadáver de Tito no es austero ni particularmente ostentoso ni llamativo, a decir verdad. El mausoleo en sí se conoce con el nombre de Casa de las Flores y es relativamente simple: en lugar de la pompa fúnebre de iluminación lúgubre del estalinismo, nos encontramos con un pequeño invernadero repleto de flores que se renuevan constantemente, donde Tito reposa bajo una lápida desabrida. Es uno de los pocos espacios conmemorativos comunistas que no da ningún miedo.
De hecho, el culto a la personalidad de Tito se expresa de manera más extensa en el Museo 25 de Mayo, que está dedicado a la celebración anual del cumpleaños de Tito y que fue construido en su honor como galería pública donde mostrar la estima que se le tenía. En la actualidad y de manera oficial, es el Museo de Historia de Yugoslavia, aunque no parece servir mucho a este propósito.[6] Si no supieras nada sobre las numerosas paradojas e hipocresías del socialismo autogestionario, darías por hecho que un lugar así solo podría estar dedicado a un Ceausescu o un Kim Il-sung. De manera que se trata de un monumento que rinde culto a la personalidad y los cultos a la personalidad son, por definición, malos, si bien hay mucho que apreciar en el museo dedicado al cumpleaños de Tito. Está ubicado en una pendiente que asciende por la colina desde las fuentes en desuso y descansa ligeramente en una cresta entre tupidos árboles; un edificio simétrico de cristal sobre pilotis fino y estrecho. Las diferentes secciones tienen forma de ala y, entre medias, hay un mosaico negro y gris de estilo

griego arcaico: a un lado, partisanos, al otro, lo que parecen guerreros antiguos con picas; una imagen inusualmente atávica para el vocabulario, por lo general moderno, de la Yugoslavia socialista, con su ideología antinacionalista de “hermandad y unidad”. Líder partisano y guerrero. Vale. Dentro, unas escaleras en espiral y barcos yugoslavos en las vitrinas. Sobre el mostrador, se ofrecen a la venta varias clases de baratijas yugoslavas, ejemplos de Ostalgie en su forma popular. Más que considerarlo añoranza por el socialismo, algunos en la ex Yugoslavia lo ven como otra forma de su represión. Según el joven crítico esloveno Primož Krašovec:
“No es una coincidencia que esta forma de memoria popular (colectiva) reciba su nombre de un término sacado del repertorio de la psicología individual. El término ‘(Yugo)nostalgia’ es muy preciso y elocuente, puesto que la (Yugo)nostalgia resulta de un proceso mediante el cual la memoria colectiva (y, en consecuencia, la política) queda reducida a una suma de experiencias personales y recuerdos individuales. La Yugonostalgia es lo que queda tras el proceso de despolitización de la memoria colectiva del socialismo; es una forma de memoria popular de la que se ha eliminado cualquier resquicio de demanda política de igualdad social, participación obrera en los procesos de producción e internacionalismo, así como del antifascismo, antimperialismo y antichovinismo que constituían el núcleo de las políticas revolucionarias del socialismo”.
En esencia, se basa en comprar cosas, ya sean artículos realmente vintage o las baratijas contemporáneas con Tito como tema disponibles aquí. Nosotros hicimos lo propio, tras verse comprometida nuestra rectitud a causa del asombro que nos produjo ver una institución pública aún vigente y con fondos públicos celebrar de manera entregada y sin ambages al líder de una revolución socialista, el líder de un partido comunista.
¿Significa esto que el Museo 25 de Mayo rinde homenaje al socialismo y el comunismo? La verdad es que no, como era de esperar. Junto a la colección permanente de regalos a Tito –tapices, cigarreras, etcétera–, hay una colección muy buena de arte moderno yugoslavo, así como los enseres originales de la primera encarnación del museo. Entre estos últimos, destaca un mapa dorado en el que se han resaltado los diferentes lugares visitados por el mariscal Tito con el año de la visita. Walter Benjamin se topó con uno muy parecido en Moscú, en 1926, poco después de la muerte de Lenin, sobre el que escribió lo siguiente: “La vida de Lenin se parece a una campaña de la conquista colonial por toda Europa”.[7] La versión de Tito es igual salvo por la ausencia de lucecitas intermitentes. Si hay algo interesante en el mapa, es la trayectoria internacionalista que pone de relieve. El mariscal solo visitó en una ocasión Gran Bretaña, Francia, Polonia, Hungría y Checoslovaquia; sin embargo, visitó cinco veces Egipto (República Árabe Unida en el momento en que se hizo el mapa) y tres India y la URSS, además de visitar Ghana, Indonesia, Argelia…

Sin duda, los motivos fueron la posición de Yugoslavia en el Movimiento de los No Alineados, es decir, su alineación internacional con países que se habían resistido con éxito al colonialismo y que seguían un camino de desarrollismo e independencia apartado de los bloques imperialistas. La relevancia del Museo 25 de Mayo respecto al socialismo de cualquier clase es dudosa, si bien es cierto que cuenta con este pequeño momento que apunta en otras direcciones. A partir de 1989, los demás países del antiguo Imperio soviético han anhelado desesperadamente ser un “país europeo normal” y han suplicado entrar en la OTAN y la UE, saltando de un bloque imperialista a otro. Cada uno de ellos ha reescrito su historia con el objetivo de convertirse, tal y como lo expresa Dubravka Ugrešić, en un escudo contra algo, por lo general, algo que viene del Este.[8] Que países europeos que se esforzaban aunque resulta extrañamente inspirador. En un contexto en que los espacios están tan cargados de muerte que se diría que están siempre cerrados (lo que, en muchos casos, es una suerte), este espacio ofrece un atisbo único de otras posibilidades.
Los memoriales ausentes de la revolución
Krašovec argumenta que la iconografía de la era socialista puede ser asimilada siempre y cuando no sugiera políticas socialistas; un razonamiento que la sorprendente ausencia en el espacio poscomunista de algo que, en su día, fue muy común (monumentos conmemorativos y museos dedicados a la revolución) apoya con creces. Es mucho más probable encontrar un memorial de guerra con una extensa inscripción bañada en oro de un discurso de Iósif Stalin que un monumento conmemorativo a la Revolución de Octubre que siga en pie. El destino de dos estatuas emplazadas en lugares destacados de la segunda ciudad más importante de Ucrania, Járkov, da fe de ello. Una de ellas es el monumento dedicado al establecimiento del poder soviético en Ucrania; la otra, uno de los muchos monumentos a Lenin conservados, que se cuentan por decenas de miles y están diseminados por todas partes, de Erfurt a Ulán Bator. El primero requiere un poco de historia para comprenderse del todo. La guerra civil “rusa” vivió su episodio más complejo y polifacético en Ucrania, donde el Ejército Rojo, que luchó primero al lado de una nutrida fuerza anarquista capitaneada por Néstor Majnó y luego en su contra, se enfrentó no solo a las fuerzas revanchistas del zar y a los ejércitos de intervención extranjeros –en este caso, alemanes, principalmente–, contra quienes también luchaba en otros territorios, sino, además, contra varios ejércitos nacionalistas ucranianos bajo el control nominal de los Gobiernos ucranianos, que bien podían tener rostro de socialdemocracia (como el del historiador Mijailo Grushchevski) o de nacionalismo salvaje (como en el caso de Simon Petliura, cuyas fuerzas se hicieron famosas por establecer pogromos de una escala sin precedentes, aun para estos lares, que se estima que acabaron con la vida de sesenta mil civiles judíos).[9] El levantamiento de los trabajadores del arsenal de Kiev en 1918 fracasó a la hora de asegurar la ciudad para los bolcheviques, de manera que la República Soviética de Ucrania se estableció finalmente en la ciudad industrial de Járkov, mucho más favorable a los bolcheviques, la cual se convirtió, tras la victoria del Ejército Rojo en 1921, en el epicentro de la mayor expansión de la educación y la cultura en lengua ucraniana jamás conocida hasta la fecha, lo cual satisfizo muchas de las demandas de los nacionalistas ucranianos.[10]
Por lo tanto, el monumento no está del todo dedicado a la dominación rusa, aunque es evidente que toma partido. Los hombres y las mujeres trabajadoras y los soldados del Ejército Rojo que tomaron la ciudad en 1918 aparecen representados como mastodontes de pómulos cincelados, esculpidos unos junto a otros en grandes piezas cúbicas de arenisca roja, tan grandes que entre los trozos se ven los huecos por donde rezuma el cemento, revelando el revestimiento de hormigón. El diseño es original, aunque obedece al estándar de la etapa soviética final, con los cinco gigantes rodeando un pedestal central y semiabstracto, de manera que el monumento puede ser admirado

desde cualquier posición. No era este el aspecto que tenían las personas que participaron en la revolución que vemos en las fotografías que han sobrevivido: desmañados, con barbas y bigotes extraños de estilo eduardiano, enjutos y desnutridos; su heroísmo estaba en sus acciones, no en su apariencia. El monumento era la revolución hecha espectáculo, travestida de superheroicidad.
Es poco probable que fuera esta la razón por la que fue derribado en 2012.[11] Se encontraba en la zona pintoresca, hasta cierto punto, de Járkov, donde el neobarroco

socialista, el art nouveau y algunas cúpulas ortodoxas situadas en bellas plazas verdes conectadas con escalones forman un enclave exento de hormigón. En consecuencia, estaba emplazado en la parte de la ciudad que, con bastante probabilidad, verían los turistas cuando acudieran a los partidos de fútbol del Campeonato de Europa celebrado en Polonia y Ucrania. Sin embargo, en la vasta planicie de asfalto de la antigua plaza Dzerzhinsky, Lenin permaneció sobre su pedestal de granito rojo, señalando con orgullo el edificio Gosprom/Derzhprom a su espalda. De hecho, en uno de los anuncios previos al campeonato emitidos en Ucrania, se mostraba con orgullo la plaza, la mayor de Europa según algunos informes, sin Lenin. Las autoridades municipales emitieron un comunicado de prensa donde aseguraban que, en realidad, se trataba de un pequeño retoque creativo de manos del anunciante y que Lenin seguía en pie. Una estatua soviética que exhibe una acción colectiva es inadmisible. Es comunista. Otra que muestra a un líder heroico está bien. Lenin, según la ideología putiniana –y las ideas del Partido de las Regiones de Ucrania no son diferentes–, es recordado, junto con las figuras de Iván el Terrible, Pedro, Catalina, Nicolás II, Stalin, Bréznev –y cualquier otra que demostrara tener la suficiente mano de hierro–, como una de las personas que hicieron “grande” a Rusia. Las repetidas denuncias al “gran chovinismo ruso” pronunciadas por Lenin, así como sus reprimendas a aquellos de sus colegas –como Dzerzhinski y Stalin– que hacían concesiones a este quedan olvidadas, naturalmente, en caso de que se tuviera conocimiento de ellas.
Es posible que la causa de que Lenin sobreviva como “héroe” no sea que se le percibe como socialista, sino que se le percibe, simplemente, si bien en base a argumentos históricos falsos, como un nacionalista. Sin lugar a dudas, fue un estatista, y a juzgar por la estatua de la plaza Dzerzhinsky, se diría que un culturista. Sin embargo, oponerse a estas estatuas aduciendo que son de mal gusto o que pervierten la historia es obviar el papel que desempeñan a la hora de preservar la memoria soviética de una parte significativa de la población, de aquellos que se niegan a recordar su juventud como un interminable gulag y que, por el contrario, la consideran algo de lo que sentirse bastante orgullosos, lo cual no deja de ser justo a veces. Como resultado del derrocamiento de Yanukóvich y el Partido de las Regiones a principios de 2014, se derribaron estatuas de Lenin por toda Ucrania. Algunos jóvenes izquierdistas ucranianos nos explicaron que fue algo que las personas que salieron a celebrar el acontecimiento en ciudades que no eran Kiev podían hacer, una acción que podían perpetrar para mostrar su apoyo al levantamiento y su alivio tras la huida de Yanukóvich. “Los monumentos carecían de significado político real desde el momento en que fueron erigidos”, nos contó Oleksandr Burlaka a Agata y a mí. No nos quedamos del todo convencidos, ¿por qué otra razón habrían de ser los monumentos un objetivo sino por la ideología que encierran a ojos de la gente? Y ¿por qué eran a menudo los seguidores de extrema derecha del partido Svoboda los que tomaban la iniciativa a la hora de derribarlos? ¿Por qué se formaban en muchas ciudades del este y sur de Ucrania grupos de ciudadanos para defenderlos? Parece demasiado simple afirmar, como hace, entre otros, –Slavoj Žižek,[12] que los defensores de Lenin, al igual que los que derribaron las estatuas, percibían a este como un símbolo del nacionalismo ruso (visto aquí como algo positivo). Una de las estatuas que los ciudadanos se congregaron para defender fue, concretamente, este Lenin colosal de Járkov. Hacia abril de 2014, el Maidán local (que aquí, como en Kiev, contaba con muchos izquierdistas) estaba en apariencia de acuerdo con este “anti-Maidán” en dejar en paz a Lenin, aunque fue retirado finalmente, para alborozo de liberales de todo el mundo, en una pequeña protesta que tuvo lugar en septiembre de aquel año, liderada por los abiertamente neonazis Azov Batallion, destacados aquí para participar en la guerra contra las “repúblicas” apoyadas por Rusia en la cercana cuenca del Donbás. El alcalde de Járkov prometió de inmediato reconstruirla.[13]
Lo que revelaba la leninoclasia de Ucrania a principios de 2014 era, en parte, una cierta debilidad por el cliché, una repetición tardía de 1989 para aquellos que la deseaban: no hay nada que grite “¡Democracia!” y “¡Libertad!” a ojos de liberales y periodistas occidentales como una estatua comunista derribada, incluso si la retirada de la estatua era profundamente impopular (una inmensa mayoría de las personas que participaron en una encuesta de opinión en Kiev consideraban la retirada mero vandalismo), e incluso si los que la derribaban eran neofascistas que luego pintarrajeaban grafitis antisemitas. Sin embargo, se ponía de manifiesto asimismo cuántas estatuas de Lenin seguían en pie. Aparecieron mapas que mostraban decenas de estatuas derribadas –o a punto de serlo– por todo el centro y este de Ucrania. Un recordatorio de que los Lenin eran, literalmente, una industria. Una fotografía de la década de 1970, distribuida a través del samizdat, mostraba el depósito de una de las fábricas que manufacturaba estatuas de Lenin:[14] unos veinte Vladímir Ilich, sentados e inclinados hacia adelante en posición imponente, una pose habitual en las estatuas de Lenin, junto la del brazo estirado, más famosa (ni que decir tiene que no existe ninguna fotografía suya con estas poses). Las estatuas se volvieron una institución un par de años después de su muerte. La más antigua que se conserva –la primera de todas– fue diseñada para la plaza frente a la estación de Finlandia, recientemente rebautizada, en Leningrado y erigida en 1926. Como sabe cualquiera que haya leído Diez días que conmovieron al mundo o haya visto Octubre, es a esta estación adonde llegó Lenin tras su exilio, en abril de 1917, donde saltó a un coche blindado y anunció a la muchedumbre allí congregada que los obreros y soldados soviéticos debían prepararse para arrebatarle el poder al Gobierno provisional (para alarma y horror de la mayoría de bolcheviques).[15] ¿Cómo se podría representar un acontecimiento así, con ese vínculo entre el líder y las masas, de otro modo que no sea un caballero con barba solitario en una plaza?
Otras estatuas posteriores, como la de la plaza de la Libertad/ Dzerzhinsky en Járkov, solventarían el problema de un modo típicamente estalinista, mostrando a la muchedumbre congregada que ondea banderas a modo de bajorrelieve en los niveles inferiores de un pedestal escalonado, mientras el propio Lenin, de dimensiones gigantescas, se yergue en la cima. El diseñador del Lenin de la estación de Finlandia, el arquitecto Vladímir Schuko, debió de pensar que la opción de colocar a Lenin sobre un coche blindado era demasiado literal. Por el contrario, lo que diseñó para colocar al líder fue una escultura abstracta en bronce que sugeriría el coche por medio de una amalgama vanguardista de cubos y cilindros, como si estuviera en movimiento, en el proceso de formación; mientras que, sobre ella, hay una estatua de bronce escrupulosamente realista del hombre que señala al frente con un aspecto más saludable y musculado del que suelen tener los intelectuales ascéticos e itinerantes. Al igual que el propio mausoleo de Lenin, la estatua está a medio camino entre el estilo moderno soviético temprano y el dominio tradicionalista ecléctico que vendría después. Fue restaurada recientemente, después de recibir un balazo de un oligarca que pasaba en su coche con chófer. Le agujereó la espalda con una bazuca y quizá merezca ser reconocido por saber con exactitud lo que representaba Lenin: la destrucción de personas como él.
Otras estatuas de Lenin sobreviven, si bien la mayoría se circunscriben a naciones eslavas del Este. En la UE, quedan un par en Bulgaria o en los distritos de habla rusa de Estonia, aunque hay al menos un Lenin prominente en casi todas las ciudades grandes de Rusia, Bielorrusia y el este y el sur de Ucrania. El estándar no dejaba mucho espacio para el desarrollo artístico, los pedestales son, con frecuencia, más interesantes, aunque en todos los casos provocan algún escalofrío. Tomemos como ejemplo las diferentes estatuas de Lenin de Nizhni Nóvgorod. Descubrimos al menos cinco in situ durante una estancia de una semana y, tal y como señalaba nuestro amigo Kirill Kobrin, tienen un cierto aire de “la vida de Jesús”, al mostrar los diferentes modos posibles en que te podrías llegar a identificar con Vladímir Ilich: el bebé Lenin (una placa en altorrelieve que muestra a la familia Uliánov), el joven insurgente Lenin (que frecuenta el grupo marxista de Nizhni Nóvgorod en 1900, en el exterior del pesado edificio de arenisca del KGB) o el paternal líder Lenin (un busto de algo más de noventa centímetros de altura a la entrada de un bloque de apartamentos junto al río). Encarando el río Oká, domina una vasta plaza uno de los más grandes de cuantos pueblan la URSS, no mucho más pequeño que las torres y hoteles que lo encuadran (se trata de nuevo de una figura gigante de Lenin con mandíbula cuadrada y un gesto expansivo de señalar al frente, en esta ocasión, flanqueada por figuras secundarias: una mujer con bandera, obreros que se yerguen desde el suelo para ondear la bandera enhiesta, etcétera). Son representaciones tan repetitivas y cargadas de significado específico como un icono, que muestran a un hombre que declaró a principios de la década de 1920: “Venderemos de todo excepto iconos y vodka”.
Para Agata y para mí, toparnos con un Lenin en la parte más prominente de una plaza era siempre señal de haber dejado atrás los “países europeos normales”, lo cual era, sin duda, parte del motivo por el cual fueron derribados durante el Euromaidán ucraniano. Aunque algunas estatuas de Lenin perduran, no sucede lo mismo con los museos dedicados a su figura, a excepción de un par de casos en la Federación Rusa.[16] Los museos dedicados a Lenin y los museos dedicados a la Revolución eran en ocasiones sinónimo de espacios para el ritual soviético, si bien existía una diferencia necesaria en lo que respecta al contenido: el museo revolucionario debía poner el énfasis en la lucha de masas, incluso, quizá, en la acción espontánea, aunque fuera por accidente. Desempeñaban un extraño papel performativo, un papel que podría denominarse, sin pecar de ser demasiado injustos, “mágico”. En su breve libro sobre marxismo soviético, Herbert Marcuse escribía a propósito de la fraseología soviética y su intención lo siguiente:
“[Las palabras] son como un ritual que acompaña a la acción en curso. Sirven para recordar y sostener la práctica requerida. Tomadas en sí mismas y aisladamente, no encierran más verdad que la que puedan contener las órdenes o los anuncios: su ‘verdad’ estriba en sus efectos. […] Los elementos mágicos prevalecen en el pensamiento y la acción sobre la comprensión”.
¿Quiere eso decir que esto es otra prueba de la existencia de alguna especie de atavismo primitivo? ¿De una especie de alma eslava eterna que anhela lo irracional? Por el contrario, Marcuse razonaba que esto es, en realidad, muy moderno y que estaba estrechamente vinculado al fracaso de la revolución a la hora de hacer realidad sus promesas.
La reactivación contemporánea de rasgos mágicos en la comunicación en modo alguno significa una vuelta a los primitivos. Los elementos irracionales de la magia se introducen dentro del sistema de una administración planificada y conducida científicamente, convirtiéndose en parte integrante de la organización y dirección científica de la sociedad. Además, los rasgos mágicos de la teoría soviética se transforman en instrumento para la conservación de la verdad. En tanto que las fórmulas rituales, separadas de su contexto cognoscitivo original, sirvan para proporcionar directivas incuestionables para una conducta de masas incuestionable, conservan, en forma hipostática, su sustancia histórica. La rigidez con que se las solemniza tiene el objetivo de preservar la pureza de esa sustancia frente a una realidad aparentemente contradictoria, y de defender su veracidad frente a hechos aparentemente contradictorios, transformando así la verdad preestablecida en paradoja. Ciertamente, esto constituye un desafío a la razón, un absurdo. Pero la absurdidad del marxismo soviético tiene una base objetiva: refleja la absurdidad de una situación histórica en la que la realización de las promesas marxistas sólo es mencionada para ser de nuevo diferida, y en la que las nuevas fuerzas productivas son utilizadas una vez más como instrumentos de represión productiva.[17]
Lo que señala este lenguaje hegeliano aparentemente críptico es que la magia del ritual soviético funciona, es capaz de dotar de existencia a algo. Las evidencias de la traición a la revolución, de la total contradicción en la política real llevada a cabo por el propio Lenin, de la ausencia de verdadera solidaridad son a su vez con- tradichas por la representación performativa de la conmemoración de la revolución, el compromiso público de fidelidad, la transformación de Lenin en dios y la ritualización de la solidaridad en forma de desfile. En arquitectura, este hecho tuvo un efecto particularmente espacial: los espacios que enfatizaban la historia del movimiento obrero fueron siempre un modo de resucitar en la memoria las esperanzas y los sueños de dicho movimiento, así como de asegurar que su realización fuera imposible.
Tomemos como ejemplo el Museo de la Revolución de Moscú, uno de los pocos que sobrevivieron. Rebautizado como Museo de Historia Contemporánea tras 1991, se extiende por varias ubicaciones: una vista panorámica en el distrito de Krasnopresnaya, las casas de revolucionarios que se conservan y el Museo Central de la Revolución en el antiguo Club Inglés, un edificio neodórico que se ha cubierto con una pintura roja muy bonita, que es el único edificio importante que ha sobrevivido a las reconstrucciones estalinistas esteroideas de la calle. Lo visitamos en 2014 esperando encontrar un rediseño postsocialista triunfalista, y el vestíbulo de entrada, con sus grandes fotografías enmarcadas de V. V. Putin, parecía confirmarlo. Sin embargo, una vez dentro, las únicas concesiones notables a los nuevos relatos posteriores a la década de 1990 fueron alguna que otra leyenda incoherente hasta provocar desconcierto de las obras expuestas: cuando las piezas que contemplas son una denuncia contra la policía secreta zarista, la leyenda te explica el buen trabajo que hicieron a la hora de mantener al país unido; una proclamación celebratoria de la toma de poder bolchevique iba acompañada de un pequeño texto bilingüe sobre el Partido Social-Revolucionario, la parte más grande de la izquierda no bolchevique que Trotski había lanzado al “basurero de la historia”; el mismo Trotski está un poco más presente en las fotografías y otros objetos efímeros ahora que antes de la glásnost. A pesar de estos cambios cosméticos, es un museo dedicado a la Revolución, lleno de exposiciones que no pueden tener sentido alguno para quienes no estén familiarizados con su historia, con la que se machacó a los jóvenes hasta 1991. El museo consiste en artefactos exhibidos dentro y fuera de contenedores de cristal, en lo que hoy en día se denominaría, quizá, “salas interactivas”, en las que figuras de cera permanecen sentadas permanentemente en una especie de

entorno histórico, en un orden cronológico que avanza desde la década de 1900 a la de 1980. Son construcciones fascinantes que dicen mucho de los valores de la época.
El primero de estos entornos recrea una prisión zarista, a cuyo interior se puede mirar a través de la rendija de una ajada puerta de madera, al final de un pasillo. En el interior, un obrero de cera, sometido a la kátorga, está sentado junto a una lámpara, enfermo y sin afeitar. En la pared contigua, sobre un samovar y un orinal, hay una pintura de un motín de prisioneros. Al lado está la habitación de un burgués, con mobiliario ornamentado y un microscopio. A estas habitaciones más pequeñas se llega desde un vestíbulo donde se pueden ver revistas antiguas, panfletos, pinturas y otros objetos efímeros dispuestos alrededor de la escultura de un obrero que recoge un martillo, como si fuera a usarlo de forma inminente, durante la Revolución de 1905. Todas las habitaciones están organizadas de la misma manera: una escultura central, objetos expuestos a su alrededor y “estancias” dedicadas a periodos políticos consecutivos: en la dedicada a la década de 1920, la escultura central es una maqueta de la torre Shabolovka, mientras que una mujer con un peinado típico de los años veinte está sentada con aire indiferente en un café de la NEP [Nueva Política Económica], delante de una tarta y una piña, como si representara la abundancia semicapitalista, ligeramente sospechosa, de la época. Para la década de 1930, la “escultura” es un tractor, la habitación es una réplica de la oficina del comisario de Industria estalinista, Sergó Ordzhonikidze. En la sección dedicada a la guerra civil rusa, la habitación exhibe un kulak almacenando grano en una lúgubre casa de madera. Para el primer periodo del estalinismo, en la posguerra, una adolescente está sentada en su estudio frente una imagen de la Universidad Estatal de Moscú, mientras que para la etapa de Jruschov, la escultura es, claro está, un módulo espacial Vostok. Esta farsa coexiste felizmente con exposiciones “de verdad”, tal y como sucede en el caso de, por ejemplo, el Museo Imperial de la Guerra en Londres: pancartas manuscritas reales de la Revolución, panfletos mimeografiados reales de la Petrogrado roja, proyectiles reales, uniformes andrajosos reales… Objetos a través de los cuales se filtra la verdadera revolución, caótica y no planificada, están dispuestos en la pared junto a lienzos realistas monumentales que narran los mismos eventos para reforzar su significado. Lo auténtico y lo fabricado, obras de arte de valor incalculable junto al kitsch de los años ochenta, aliados para crear una fantasía histórica que es a la vez una fabricación evidente y un retrato naturalista escrupuloso. Te acercas a la historia a través de estos espacios inmersivos, si bien no es una historia que esté abierta a la interpretación.
No obstante, al visitar un museo eres consciente de que estás viendo algo seleccionado, elementos dispuestos unos junto a otros, por muy inmersivos o interactivos que parezcan ser los artefactos. Otra manera de transmitir magia era a través de un espacio “real” que ha perdurado a lo largo de los años y que, en consecuencia, es susceptible de convertirse en una especie de reliquia sagrada. En ocasiones, los edificios históricos dedicados a un culto determinado existieron realmente, pero con frecuencia estas reliquias habían sido recuperadas de las ruinas; en algunos casos, habían de ser recreadas, como en el caso de los planificadores de la Minsk de posguerra, que, al proyectar de nuevo la capital bielorrusa como una muestra del estalinismo, reconstruyeron únicamente una pequeña casa de madera por la única razón de que había albergado la primera conferencia del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, más conocido por sus facciones posteriores enfrentadas, los mencheviques y los bolcheviques. El antiguo Consejo de Ministros de Berlín oriental es una de las estructuras de la RDA que resultan más extrañas de inmediato, puesto que no parece ajustarse ni a la versión del realismo socialista ni a la del estilo moderno de la estética de Alemania del Este. Hay un bloque con amplias ventanas, vestidas con parteluces rojos, que da a la calle. Se trata de una buena pieza de arquitectura contemporánea, provista tal vez de un toquecito clasicista que se percibe en las delicadas molduras. Sin embargo, por alguna razón hay en el centro un fragmento de granito del Barroco dieciochesco.
Esta combinación atípica de lo clásico y lo moderno en una estructura, en lugar de colocarse por separado y en contraste, es la consecuencia de la decisión de preservar tan solo una parte de un edificio que, en su mayor parte, fue destruido por las bombas. Un balcón ocupa el ala central, puesto que es este el lugar desde el que el comunista Karl Liebknecht, que colideraba junto a Rosa Luxemburgo el movimiento de extrema izquierda y antibélico de la Liga Espartaquista, proclamó una república socialista durante el caos de la revolución alemana de noviembre de 1918. La proclamación oficial de la república de los socialdemócratas el mismo día no es una señal de su seguridad en sí mismos –algunos seguían esperando una monarquía constitucional–, sino un modo de neutralizar cualquier apropiación de la revolución por parte de los espartaquistas. Cabe mencionar que esto se confirmaría en las elecciones que tuvieron lugar poco después, en las que –en medio de una violencia considerable de los contrarios a los espartaquistas– los socialdemócratas oficiales consiguieron una clara victoria, mientras que el antibelicista Partido Socialdemócrata Independiente quedó en segundo lugar. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los alemanes habían

rechazado el comunismo en las urnas, mantener el balcón era un medio de mantener la reclamación de una república socialista alemana viva, una prueba de legitimidad constante y tridimensional. A pesar de que socialistas libertarios como Liebknecht y Luxemburgo tenían poco en común desde el punto de vista político con Walther Ulbricht o Erich Honecker, mantener vivas sus memorias era esencial para la RDA, un modo de probar la existencia de un mandato popular. El culto al popular líder comunista anterior a 1933 asesinado, Ernst Thälmann, tenía un objetivo similar, de ahí el complejo conmemorativo gigantesco, y conservado, de Prenzlauer Berg. No obstante, no bastaba con señalar el registro histórico; no, había que conservar el mismísimo balcón. Esta manera de apreciar los edificios históricos no se limita al socialismo real (pensemos, por ejemplo, en las campañas que consiguieron que se preservara la calle donde vivía Ringo Starr, en un momento en que se estaba derribando una enorme franja de casas adosadas cerca del centro de Liverpool), si bien su particular combinación de materialismo militante y pensamiento mágico indicara que había una especial inclinación al respecto.
Un edificio central para el movimiento socialista ruso que no tuvo que volver a recomponerse ni replicarse es la casa de Matilda Kshesínskaya, en el distrito de Petrogradsky, en San Petersburgo, situado en la ribera norte del Nevá. Finalmente, fue adquirido por el Estado y convertido en el Museo de la Revolución en 1957. Más recientemente se convirtió, tras algunas modificaciones considerables, en el Museo de Historia Política de Rusa. Lejos de ser una revolucionaria, Kseshesínskaya fue bailarina y favorita del zar Nicolás II, y poseía la suficiente riqueza para encargar una casa, una obra típica del art nouveau decadente, construida en 1906. Tras la abdicación de Nicolás, pero antes de tomar el poder, los bolcheviques expropiaron la mansión y la usaron de oficina. Expulsados a la fuerza tras los disturbios de julio de 1917, se instalaron en una base de operaciones más famosa pero igualmente insólita: una escuela para chicas de estilo neoclásico, el Instituto Smolny, que todavía tiene un busto de Lenin delante, aunque en la actualidad desempeña un papel nada conmemorativo, al ser la oficina del gobernador de San Petersburgo. De manera que tal vez el único espacio conservado que conmemora específicamente la gran Revolución socialista de Octubre en la ciudad donde tuvo lugar sea, casualmente, una villa muy hermosa de estilo Jugendstil construida para una bailarina. Como pieza arquitectónica, tiene mucho encanto; se trata de un diseño asimétrico con atalayas, ladrillo esmaltado amarillo de corte fino, vitral y un montón de hierro y cristal, incluyendo un gran mirador curvado de cristal con ricos detalles, desde el que la Kseshesínskaya vería el mundo pasar por la calle al otro lado. Es art nouveau en su expresión más moderna, que se despliega gracias a una planificación informal y descentralizada que sugiere la influencia de las casas de la pradera de Frank Lloyd Wright más que de un art nouveau entendido como una forma de decorar con appliqué sobre un edificio o casa. No cuesta concebir que la gente acuda a visitar esta casa por su valor intrínseco, si bien no es especialmente adecuada para servir a su propósito posterior. Los poetas de la revolución eran conscientes de la incoherencia. Mayakovski escribiría de ella lo siguiente:
“El palacio de la Kshesínskaya,
ganado con giros y pliés,
lo invaden hoy
botas con talón de acero”.
Dentro del museo en sí, no nos enteramos de lo que pensaría aquella asamblea de revolucionarios de esta muestra de decadencia burguesa –recordemos, además, que el art nouveau está en el nivel más bajo de la ideología arquitectónica–; sin embargo, el edificio recibe la misma reverencia que las reliquias neoclásicas de la ciudad. Sería interesante saber si estas barandas de flores y hojas, estos grandes miradores, despertaban el interés del proletariado andrajoso que expropió la villa. En cualquier caso, se supone que el proletariado no miraba las cosas de ese modo y, a juzgar por el mobiliario de la encarnación anterior del edificio que ha conseguido sobrevivir, no lo hacían. Sí que te topas con el trato intimidatorio habitual por parte de los empleados: precios especiales para extranjeros, bolsas de plástico para los pies para no ir pisando por ahí dejándolo todo perdido de barro (¡imagina que fueran así de estrictos en 1917!) y nada de fotografías. Los murales de las paredes muestran a obreros y campesinos heroicos haciendo cosas de obreros y campesinos heroicos, mientras que en las vitrinas se exponen documentos que ofrecen opiniones ambiguas, si bien negativas por lo general, de los bolcheviques, la revolución y sus consecuencias, aunque la habitación de Lenin aún se conserva. Una estancia que solía exhibir porcelana revolucionaria alberga ahora exposiciones sobre Putin y Medvédev, cosa que entristecía incluso a las formidables mujeres de la plantilla. Por qué se ha preservado con ese fin es algo que me extrañará de por vida. Cuando deambulas por la habitación, se supone que has de reflexionar sobre lo que ocurrió en este edificio, aunque, en teoría, no has de mostrar interés por el edificio en sí: has de sentir el aire revolucionario, captar su aroma, tocar las mismas paredes que tocó Lenin (si te dejan los vigilantes). Esto no quiere decir que el edificio sea neutral, ¿cómo puede serlo, habiéndose conservado y recreado con tanto detalle?
Si 1917 sigue siendo demasiado controvertido para que sus monumentos conmemorativos se dejen como estaban, no sucede lo mismo necesariamente con otras revoluciones. En Ruse, al norte de Bulgaria, hay un panteón inusual dedicado a los héroes revolucionarios que ayudaron al país a quitarse de encima el “yugo otomano” a finales del siglo XIX. Puesto que la opresión nacional fue perpetuada por los turcos, y

no por los rusos (de hecho, el Imperio zarista apoyó de forma activa las revoluciones búlgaras), se consideró bastante aceptable celebrar una revolución nacional aquí sin temor a que pudiera desbordarse en la expresión pública de los sentimientos antisoviéticos, como sucedía con las conmemoraciones de los levantamientos contra los zares.[18] La primera aparición del panteón, nada más salir del atractivo centro fin-de-siècle restaurado hace poco, revela un robo muy inesperado: aunque el edificio que contemplas desde el otro lado de una plaza extensa y descuidada es un memorial de la década de 1970 y un osario dedicado a los héroes de un movimiento revolucionario de la de 1870, lo que estás viendo en realidad es una recreación del edificio de la secesión de Viena, de la década de 1890, construido como una muestra deliberadamente decadente y opulenta de varios tipos de arte traviesos y esteticistas. Los pesados pilonos de piedra neoasirios y la bóveda chapada en oro no solo se asemejan en su apariencia superficial, sino que tienen además relaciones de proporción parecidas. La diferencia principal estriba en una relativa falta de adornos y en la parafernalia de la cúpula, amén del hecho de que le hayan colocado una cruz en lo más alto en tiempos recientes, como un acto de “recristianización”.
Como sucede con muchos de los condensadores sociales, este monumento conmemorativo tiene el claro propósito de sustituir la experiencia religiosa, y no solo por el hecho de que reemplazara a una iglesia, con la consiguiente perenne controversia. El Renacimiento Nacional de la década de 1870 quizá fuera, en algunos sentidos, una revolución secular, aunque recibiera la ayuda del gran hermano ortodoxo de al lado en su lucha contra el Imperio musulmán. Sin embargo, el edificio ha intentado crear la misma sensación de sobrecogimiento silencioso y de misterio que se encuentra en una iglesia. El arquitecto, Nikola Nikolov, tuvo que evitar las referencias cristianas –o, en este caso, bizantinas– evidentes, y la bóveda dorada no es propia de ninguna fe en particular. Al igual que Schúsev en el mausoleo de Lenin, gran parte del resto de gestos arquitectónicos son préstamos del estilo pesado y elemental del antiguo Oriente Próximo. Dentro, el lugar es una ensoñación: una fina luz desciende de las rendijas bajo la cúpula, hay unas damas marmóreas de luto talladas directamente en los muros, féretros a lo largo del suelo y un extraordinario friso de madera con los insurgentes del siglo XIX. En el centro, bajo la bóveda, hay una exposición. Agata me susurra, para que no la oiga un grupo de turistas búlgaros: “Hay iconos pintados el año pasado”. De nuevo, la religión ha reclamado para sí el intento de construir un espacio de ritual revolucionario secular.
No obstante, por poco original que sea el edificio, sigue siendo profundamente peculiar y único; la mayoría de los monumentos conmemorativos revolucionarios apuntan hacia calidades más genéricas. Al principio, sorprende descubrir que, por lo general, incluso en las ciudades que se esfuerzan en borrar cualquier rastro de conmemoración de la Revolución de Octubre, los monumentos dedicados a su “ensayo”, la Revolución de 1905, han sido conservados, aun en los países que se enorgullecen de su anticomunismo. En su trayectoria, 1905 fue extraordinariamente similar a 1917. A consecuencia de una derrota militar (en este caso, a manos de Japón, en la guerra rusojaponesa), de la pobreza, las míseras condiciones laborales y la represión imperial, se empezaron a suceder los alzamientos por todo el Imperio ruso. Al principio fueron pacíficos, incluso monárquicos (cabe recordar el infame Domingo Sangriento, cuando el padre Gapón, sacerdote y espía de la policía, guio a una muchedumbre devota hasta el lugar donde fue masacrada, en la plaza del Palacio de San Petersburgo). Más adelante, se volvieron mucho más radicales y explícitamente socialistas, al formar los obreros, por primera vez, sóviets, consejos elegidos de forma directa, para organizar sus asuntos. En San Petersburgo, Trotski, que por aquel entonces era menchevique, fue elegido líder del sóviet. A pesar de que el zar neutralizó las protestas permitiendo que se celebraran elecciones hasta cierto punto libres, las protestas y huelgas persistieron hasta 1906, cuando las medidas represivas comenzaron a tener efecto. La diferencia principal con 1917, además de la derrota, radica en el hecho de que englobara a todo el Imperio ruso, con la excepción de un gran trozo de territorio que estaba ocupado por Alemania, como seguía estándolo doce años después, lo cual significa que la revolución también tuvo lugar en Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia, que también tuvieron, en todos los casos, sus cierres patronales, huelgas, levantamientos y sóviets.
En consecuencia, hay monumentos en los centros de Tallin y Riga; no conjuntos cuasi arquitectónicos, sino las más habituales esculturas de bronce sobre pedestales, si bien su supervivencia en ciudades que, por otro lado, se han deshecho casi por completo de monumentos heroicos es bastante notable. Puesto que se trata de monumentos a una revolución derrotada, su heroísmo debe combinarse de algún modo con pathos, una mezcla de emociones que dificultaba la faena de los escultores más que otras obras. El monumento de Tallin lo conforman tres figuras –hombre, mujer y niño– sobre los peldaños habituales de granito rojo, decorados sencillamente con el año, “1905”, en bronce. El hombre, un obrero con el pecho descubierto, está postrado y se cubre parte del pecho con un trapo, lo cual implica que le han disparado; yace sobre banderas caídas. La mujer, con el niño pequeño aferrándose a su falda, agita la mano en el aire como si rogara a los soldados que dejen de disparar. Es realismo socialista en su versión de la primera etapa estalinista, por lo que, en lugar de mostrar a los héroes de forma abstracta y ligeramente cúbica, el ejemplo sigue perteneciendo al Renacimiento, de manera que las tres figuras se mantienen en una tensión que se equilibra con perfección, donde la curva del brazo de la mujer coincide con la pierna doblada del obrero herido. La cara de ella está esculpida con detalle, en su mirada se mezcla la preocupación y la ira. A su vez, el monumento de Riga captura también el momento de derrota de un modo estrictamente realista, con un obrero caído y otro sobre este, esforzándose por avanzar bandera en mano. Sus formas arqueadas armonizan bastante bien con la Biblioteca Nacional de finales de la década de 1980, finalizada recientemente, al otro lado del río Daugava. El complejo conmemorativo más grande de cuantos se conservan que conseguimos encontrar estaba en Łódź, la cual fue, junto con San Petersburgo, una de las ciudades más militantes durante la revolución, donde sus trabajadores, principalmente mujeres, estuvieron al frente de huelgas largas e implacables apoyadas, o no, por acciones de organizaciones paramilitares del Partido Socialista Polaco, liderado entonces por un tal Józef Piłsudski.
Descubrimos por pura casualidad que el monumento a la Revolución de 1905 de Łódź había sobrevivido, y no tras una ardua investigación: nos encontramos unas fotografías en un libro de la década de 1970, así como unas notas en un folleto turístico que sugerían que un monumento dedicado a 1905 “horrorosamente feo” había sobrevivido en el parque Józef Piłsudski. Atamos cabos y, tras caminar cerca de una hora por los

interminables parques colocados en las lindes del centro de la ciudad después de la guerra para aliviar un poco la densidad de la ciudad industrial, conseguimos encontrar a alguien que pudo decirnos dónde estaba (una pareja mayor que parecía tan complacida como sorprendida de que alguien mostrara interés). Cuando lo encontramos, la estructura nos pareció inconfundible. Recibe el nombre oficial de Monumento a la Hazaña Revolucionaria y fue diseñado para el sexagésimo aniversario, en 1975, por el escultor Kazimierz Karpiński. Consiste en seis obeliscos ondulantes y retorcidos y un bajorrelieve de esculturas e inscripciones de magnífico granito gris y hormigón armado. Nada de arenisca roja, bronce o equilibrios a lo Miguel Ángel. La plaza de delante se encuentra sobre una ladera, con senderos y escalones que conducen al parque por cada lado, lo que lo convierte en territorio idóneo para practicar skate. Estos semiobeliscos ondulados han sido modelados como una escultura abstracta orgánica, el hormigón está lleno de gruesas abolladuras que se unen en la cúspide mediante brazos de hormigón. Cada uno de ellos lleva un año, desde 1905 a 1909, tras el cual Łódź fue completamente “pacificada”; el de 1905, claro está, ocupa la posición frontal.
No obstante, en su forma original, tal y como demostraba nue tro libro de los años setenta,[19] uno de los brazos llevaba el año de 1948, cuando los comunistas polacos se hicieron completamente con el poder. Esta fecha fue eliminada y reemplazada por otro “1905”. Es justo que así sea, puesto que la de 1905 fue una revolución popular, mientras que 1948 fue un golpe de Estado por cortesía de unas elecciones amañadas por orden de los vecinos del Este. El problema no está en la eliminación, sino en que se lee en sentido inverso para que una fecha determine a la siguiente. En cualquier caso, el relieve es soviético a más no poder, en el estilo severo que sucedió directamente al realismo socialista: obreros de hormigón, tan austeros que recuerdan a la isla de Pascua, sin detalles, todo rostro y fuerza; el revestimiento de granito está colocado sobre un patrón superpuesto que solo interrumpen mandíbulas, puños, narices, antebrazos y torsos. No obstante, al ser un rincón aislado, con una ladera y muchos lugares donde sentarse, es un punto de encuentro importante para los jóvenes de Łódź. Cada uno de los retorcidos obeliscos, estelas, tentáculos, o lo que quiera que sean, están cubiertos en los niveles inferiores con decenas de inscripciones que desvelan quién quiere a quién. De modo que el monumento conmemorativo está naturalizado y puede que sea mejor que los rituales autoritarios de botas desfilando y honorables discursos. ¿Puede su naturalización coexistir con una carga revolucionaria? Parece poco probable. Sin embargo, comparado con el estado de la escultura pública en Łódź (donde las calles principales están llenas de centenares de esculturas en bronce recientes de figuras locales), al menos este es prueba de una revolución en cuanto a su estética, que favorece una escultura dramática, a gran escala, cruda y llena de contenido político polémico.
El hecho de que se encuentre en la actualidad en un parque que lleva el nombre de Józef Piłsudski es la clave que explica por qué los monumentos a la Revolución de 1905 sobreviven mientras que otros no. A diferencia de la de 1917, en la que los únicos relatos disponibles son el del socialismo revolucionario o el del dominio ruso (como ya hemos señalado, con argumentos históricos de dudosa validez), la Revolución de 1905 puede interpretarse, sin pecar de imprecisos, como un “brotar de los pueblos”. Los pueblos situados más al oeste del Imperio ruso –en especial, polacos y letones– estuvieron entre los más revolucionarios, los más determinados a destruir el zarismo. Si bien la independencia nacional rara vez fue erigida en eslogan, muchas de las personas involucradas –el más evidente, el propio Piłsudski– se convertirían después de 1917 en los organizadores de la independencia real de Rusia, mientras que en el resto de los países –si bien no es el caso de Polonia– no había existido nada que tuviera que ver con una agitación nacionalista antes de 1917, y sus predecesores están aún por señalar. De manera que, a pesar de que esta fue en realidad una revolución en la que polacos, rusos, ucranianos, letones y lituanos lucharon en el mismo bando contra un enemigo común (y una revolución en la que la clase, con el obrero enfrentándose al patrón, era primordial), puede ser recordada como una revolución contra el imperialismo ruso y el absolutismo monárquico, ya que lo fue. En resumen, puede ser recordada como una revolución nacional, que es el único tipo aceptable, y podemos olvidarnos de la posibilidad de que la represión nacional estuviera vinculada en su momento a la explotación de clase. Confiados en que los monumentos revolucionarios no inducen a actitudes revolucionarias por ósmosis, los dejan en paz, a pesar de ser, en esencia, idénticos a los monumentos a la revolución que tuvo lugar doce años más tarde; podrían ser cualquier otro monumento a naciones en lucha, a heroicos patriotas. Como veremos, los escultores eran con frecuencia los mismos.
Este fragmento corresponde al libro Paisajes del comunismo que, traducido por Noelia González Barrancos, acaba de publicar la editorial Capitán Swing.
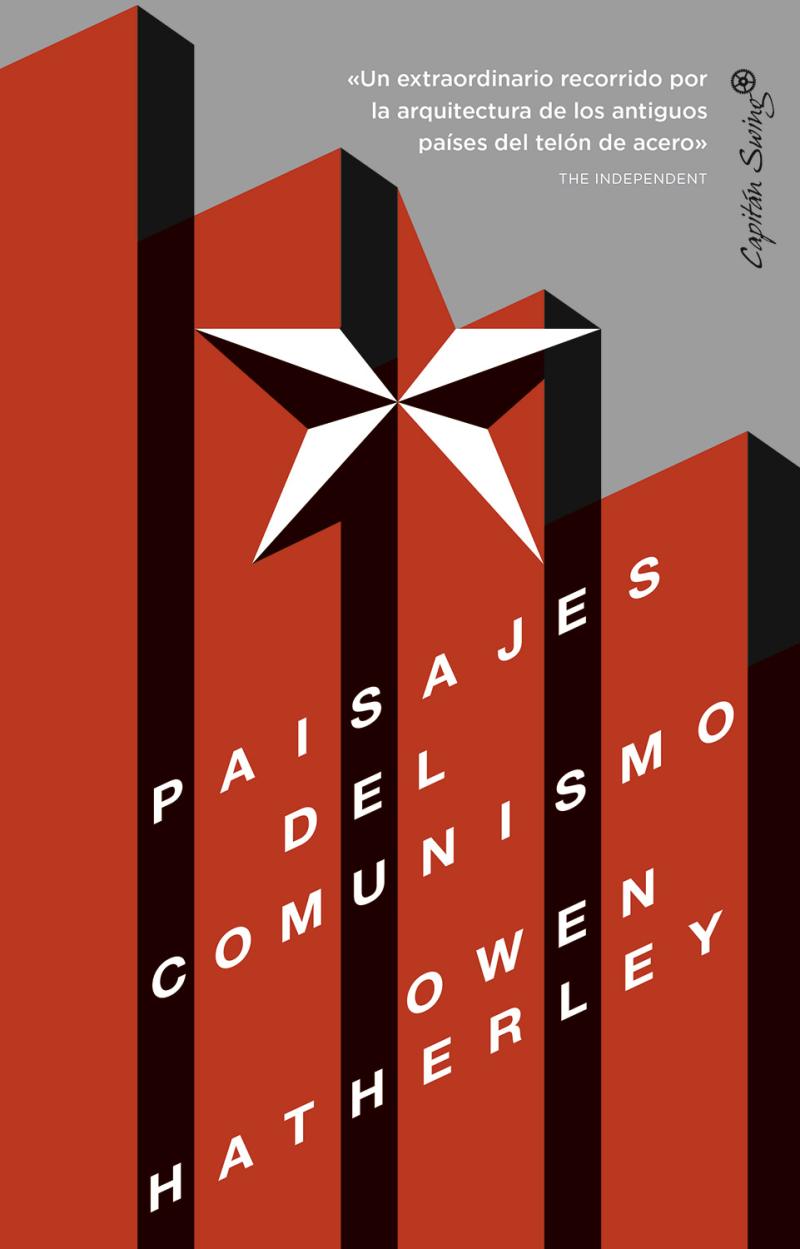
Notas
[1] Octavio Paz, ‘The Other Mexico’, The Labyrinth of Solitude, Penguin, 2005, p. 229 [El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 275-276].
[2] Citado en Norbert Lynton, Tatlin’s Tower, Thames and Hudson, 2009, p. 90. 545.
[3] V. I. Lenin, ‘Actitud del partido obrero hacia la religión’, Proletari, n.o 45, 26 de mayo de 1909. Se añaden entre corchetes otras partes del mismo texto que sí aparecen en este mismo fragmento de la versión inglesa, pero no en la traducción (N. de la T.).
[4] Se pueden consultar estudios agudos acerca de estos y otros casos en Gwendolyn Leick, Tombs of the Great Leaders, Reaktion, 2014.
[5] Citado en Patrick Hyder Patterson, Bought and Sold: Living and Losing the Good Life in Socialist Yugoslavia, Cornell University Press, 2011, p. 299.
[6] En este sentido, quizá el Museo de la Guerra de Belgrado, construido en el interior de la fortaleza Kalemegdan, sea más representativo. Sus exposiciones y dioramas sobre las guerras acontecidas en este territorio desde la Antigüedad hasta la década de 1990 incluyen desde esculturas abstractas a estatuas de bronce de Tito y un partisano ejecutado, aunque prácticamente todo lo expuesto se detiene en 1945. La única exposición sobre el periodo posyugoslavo es una pequeña serie de mapas de la ‘agresión de la OTAN’ de 1999, que muestran desde dónde y cómo fue atacada Belgrado. Sin embargo, no hay nada de las guerras precedentes que se desarrollaron a lo largo de toda la década de 1990, de acuerdo con la versión oficial inventada de que el Gobierno serbio no tuvo nada que ver con la guerra en Bosnia ni con la oleada de atrocidades perpetradas por paramilitares serbiobosnios.
[7] Walter Benjamin, ‘Moscow’ (1927), en Selected Writings, vol. 2, parte I, Harvard University Press, 2005, p. 36.
[8] Dubravka Ugrešić, Nobody’s Home, Telegram, 2007, p. 54 [la versión en castellano es de Luisa Fernanda Garrido Ramos y Tihomir Pistelek, No hay nadie en casa, Barcelona, Anagrama, 2009, p. 56]: “Porque ellos son escudo y cruce. Croacia nunca ha sido nada más que un escudo. Durante un tiempo fue un escudo contra los turcos (que si no hubiera sido por los croatas habrían llegado a Viena), luego, un escudo contra el comunismo (y por no ser colonia rusa ni estadounidense se unieran en una causa común con países africanos o asiáticos que se esforzaban por no ser colonia británica o francesa queda muy lejos, los comunistas, ya se sabe, son serbios). […] En este caso, por la palabra Balcán se sobrentiende las hordas serbias, ortodoxas, bárbaras. Croacia, por supuesto, es también célebre como cruce de caminos: marítimos, ferroviarios, aéreos. Escudo y cruce son fantasmas nacionales esparcidos con el mismo juego de argumentos turbios por todas partes, sobre todo si desde el escudo croata se parte hacia el Este. También Bosnia es escudo y cruce, y Serbia, desde luego. Y Macedonia, faltaría más. Una amiga que viaja a menudo a las repúblicas meridionales de la antigua Unión Soviética afirma que fantasmas idénticos albergan los georgianos, azerbaiyanos, armenios, uzbekos, turcomanos, kirguises, tayikos, buriatos”.
[9] Véase Domenico Losurdo, Warand Revolution: Rethinking the Twentieth Century, Verso, 2015.
[10] A este respecto, véase la introducción a Terry Martin, The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, Cornell University Press, 2001, o bien E. H. Carr, The Bolshevik Revolution, vol. I, Pellican Books, 1971, pp. 295-312 [La Revolución Bolchevique (1917-1923), trad. de Soledad Ortega, Madrid, Alianza, 1985].
[11] Este tema ha sido objeto de una película corta, neutral en apariencia y mordaz en su crítica política realizada por el artista ucraniano Mykola Ridnyi. En ella el autor muestra a obreros de la construcción en plena faena mientras desmantelan la representación de “los trabajadores”. Está disponible en línea en: http://www.mykolaridnyi.com/works/monument-platforms.
[12] Slavoj Žižek, ‘Barbarism with a Human Face: Lenin v Stalin in Ukraine’, London Review of Books, 8 de mayo de 2014, donde el autor enuncia básicamente que debería haber sido el movimiento “anti-Maidán” del este y sur de Ucrania el que derribara las estatuas de Lenin, dado el papel de este en asegurar que Nueva Rusia formara parte de una Ucrania soberana.
[13] A propósito de este hecho, véase Agata Pyzik, ‘Why Soviet Monuments Should be Protected’, The Guardian, 29 de septiembre de 2014. Doy fe de que, por aquel entonces, su bandeja de entrada incluía declaraciones encendidas que aseguraban que Lenin había “asesinado a millones”, y que los soviéticos habían asesinado al “140%” de los ucranianos, entre otras afirmaciones memorables. Probablemente, la respuesta más sensata y aguda desde el punto de vista histórico a la leninoclasia se diera en Zaporiyia, donde se atavió al Lenin gigante con el traje tradicional de Ucrania.
[14] Reproducido en Alexei Tarkhanov y Sergei Kavtaradze, Stalinist Architecture, Lawrence King, 1992, p. 11.
[15] El actor que interpreta a Lenin en la cinta de Eisenstein fue criticado en la revista vanguardista New LEF por parecer “una estatua de Lenin”. Véase Viktor Shklovsky y Osip Brik, ‘The ‘Lef ‘ Arena’, en Screen, invierno de 1971-1972.
[16] Para el lector interesado, cabe señalar que los dos supervivientes se encuentran, respectivamente, en Gorki Léninskiye, justo a las afueras de Moscú, y en la ciudad natal de Lenin, Simbirsk, que aún se conoce por su nombre soviético, Uliánovsk. La guía en lengua inglesa del Museo Central de Lenin (publicada por Raduga Publishers en 1986) enumera un número ingente de museos dedicados a Lenin desperdigados por toda la Unión Soviética y sus satélites, decenas de ellos, desde Ulán Bator a Bucarest o Zakopane. Asimismo, incluye varios más en Occidente, de los cuales, el de Tampere, en Finlandia, sobrevive en el momento de escribir este libro.
[17] Herbert Marcuse, Soviet Marxism, Pelican Books, 1971, pp. 75-76 [la versión en castellano es de Juan M. de la Vega, El marxismo soviético, Madrid, Alianza, 1975, pp. 93-94].
[18] La comparación que resulta útil en este caso es la que se puede establecer con el Panorama de Racławice, en Breslavia. Este inquietante edificio rotonda de estilo brutalista folclórico, ubicado en el centro de la ciudad, fue diseñado en 1967 para realojar una pintura panorámica de finales del siglo XIX, exhibida originalmente en Leópolis; en ella puede verse la victoria, tristemente pírrica, del gran general radical polaco Tadeusz Kosciuszko sobre las tropas zaristas en la batalla de Racławice, en 1794. A pesar de que resulta evidente a ojos de cualquier marxista que el demócrata Kosciuszko, que se inspiraba en la Ilustración, tenía al “progreso” de su lado en la guerra contra el absolutismo ruso, cualquier representación de una victoria contra Rusia era considerada demasiado arriesgada desde el punto de vista político. El Panorama no se abrió al público hasta 1985, casi veinte años después de que fuera diseñado el edificio. Aun así, con sus efectos lumínicos pavlovianos, su pompa y solemnidad, combinados con un estilo moderno local, el edificio resulta ser muy soviético.
[19] Cf. Jerzy Wilmanski, Łódź: Miasto i Ludzie, Wydawnictwo Łódźie, 1977, p. 71. 586.




