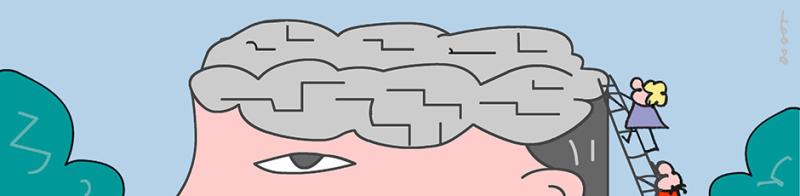
Nunca he estado en Rusia. Y sin embargo este verano, gracias al libro de Masha Gessen El futuro es historia. Rusia y el regreso del totalitarismo, he viajado a lo largo de los últimos 30 años de su historia. Dudo que cualquier tour me hubiera acercado tanto a este país como lo han hecho las reflexiones, las anécdotas, los relatos vividos de este libro.
La tesis del libro está clara y lo dice su subtítulo: Rusia es un país totalitario. Es más, es el país totalitario de más larga duración dentro de la modernidad occidental, 75 años de totalitarismo con algunas pequeñas fisuras durante los años 80 y 90 del siglo XX. Como siempre, el desafío, ante una situación única, es comprender. Y este libro quiere darnos algunas claves para hacerlo.
Existe una situación material casi permanente y continua desde el inicio de la revolución rusa hasta nuestros días, que puede ser tomada como el punto de partida irrenunciable para cualquier intento de explicación: la escasez.
La historia que el libro de Gessen nos narra arranca en 1980. Describe la cantidad de tiempo que la inmensa mayoría de los soviéticos invierte en buscar comida o medicinas. No es una situación de hambruna, pero sí de dificultad de encontrar los productos en las tiendas, lo que determina los largos periplos que hay que hacer para adquirirlos. La década de la perestroika, los 80, hizo proliferar todo un pequeño comercio que facilitó enormemente la vida cotidiana, pero ya en 1991 se vuelve a las cartillas de racionamiento y en 1998 se genera el pánico del bloqueo económico en las cuentas bancarias, debido al impago de la deuda. Una de las protagonistas entrevistada por la autora recuerda la angustia que tuvo cuando se dio cuenta, en los 90, de que la venta de compresas estaba amenazada y que quizá tendría que volver al uso del algodón, como había sido práctica habitual de su madre.
Otro de los lugares en los que la escasez está presente es la vivienda. La carencia de apartamentos, la necesidad de compartir poquísimos metros cuadrados, el hacinamiento. No te mueres de hambre por tener que compartir cocina y baño con otra familia en una casa diminuta, ni por no tener compresas, pero te mueres de asco. Es eso lo que explica que Gessen hable tan a menudo de la lucha por la supervivencia de los ciudadanos soviéticos: la experiencia de la escasez ha estado presente a lo largo de tres o cuatro generaciones y ha entrado a formar parte de un modo de razonar y de encarar la vida.
Esta situación se agrava si tenemos en cuenta la enorme desigualdad que el régimen soviético ha provocado entre la vida de los funcionarios y la vida de todos los demás. Como dice Gessen, el partido comunista se veía a sí mismo como un grupo ilustrado que comprendía la marcha de la historia y que estaba destinado a dirigir al pueblo hacia el comunismo. Y ese papel histórico tenía su recompensa. En el oeste de Moscú, donde se concentraban los dirigentes y afines del Partido Comunista, se vivía de otra manera. Las tiendas eran mejores, los parques más amplios, el aire más puro, las escuelas mejores. Se multiplicaban los cercados dentro de los cuales la vida cotidiana era de una calidad superior: apartamentos amplios, bienes de consumo sin restricciones, viajes posibles, educación de élite. La desigualdad se plasmaba no en forma de dinero, sino en algo que podría ser descrito como agrupación geográfica.
Gorbachov llamó “totalitario” al régimen que parecía haber sido derrocado en los años 80. Masha Gessen cita a lo largo de su libro en múltiples ocasiones a Hannah Arendt para respaldar esa opinión. La libertad que se opone al totalitarismo y de la que habla Arendt se manifiesta en el pensamiento y en la acción. Sin libertad de pensamiento, sin diálogo interior entre uno y uno mismo, no es posible la formulación de una opinión, de un juicio, basados en la experiencia y no en los prejuicios de una ideología. La libertad de acción exige la existencia de un espacio público. Ahora bien, en ese espacio público los ciudadanos dan a conocer sus puntos de vista, por lo que hay una secuencia temporal: primero hay que poder pensar, y después hay que poder actuar.
El diálogo interior exige oposición y contraste. Cuando alguien se detiene a reflexionar por qué no está a gusto con lo que muchos dicen, o con lo que el discurso dominante dice, o con lo que el lenguaje le permite decir, tiene que abrirse camino con otras palabras, con otros conceptos diferentes. El sentido común dominante, producido por el cine, la televisión, los periódicos, los discursos, los libros de texto, crea unos juegos de lenguaje en los que se traduce la experiencia. Para oponerse al sentido común y al mundo de evidencias que este pone ante los ojos, se necesita un contrapunto, algunas palabras de rebeldía, de diferencia, otros relatos, diríamos hoy en día.
Gessen nos muestra que en Rusia las personas apenas tienen la posibilidad de llevar a cabo un diálogo interior. “Los soviéticos -dice- no pueden entenderse a sí mismos”. El libro incide en múltiples ocasiones en el hecho de que, en la Unión Soviética, las ciencias sociales o ciencias humanas apenas han existido y apenas se han desarrollado. Ya en 1921 existió lo que se conoció como el “barco de los filósofos”, la deportación en masa de pensadores a Siberia, en unos momentos difíciles para el despegue de la revolución. Ese fue el inicio de un desprecio y de una sospecha hacia todos los saberes que provinieran de ese ámbito: historia, antropología, sociología, filosofía, economía, psicoanálisis. Sólo las ciencias exactas y la tecnología se desarrollaron de manera notable. Gessen aporta numerosos ejemplos, anécdotas, historias vividas. Así, cuando en los años 80 la sociología intenta despegar, los profesores y expertos carecen de método y de instrumentos de análisis, están a años luz de lo que en Occidente se practica. A veces les parece que están reinventando la pólvora. Y cuando se llevan a cabo tímidos intentos, la falta de traducciones y la prohibición expresa de manejar algunos autores (por ejemplo a Bourdieu) hacen la tarea imposible.
De la misma manera, resulta tristemente paradójico que en la patria de Lou Andréas Salomé, en la que en los años 20 todo Freud estaba traducido al ruso y existía una escuela piloto de pre-escolar psicoanalítica, la facultad de psicología creada en los 80 se dedique a diseccionar ranas y sólo se pueda hablar de Pavlov.
Esta desautorización y restricción de las ciencias humanas tiene su explicación en una concepción del marxismo según la cual los individuos están enteramente moldeados por la sociedad y por las condiciones materiales. En los años veinte se escribieron manuales de marxismo en los que quedaba establecido el determinismo social y por lo tanto la aparición del “hombre nuevo”. El marxismo era una ciencia como las ciencias exactas y en él estaba ya toda verdad sobre los humanos demostrada. Las ciencias humanas eran innecesarias y si alguien quería reivindicarlas, era sospechoso de occidentalización.
Cuando Hannah Arendt se declara en contra de los discursos que se presentan como verdaderos en el terreno de las relaciones humanas, es porque piensa que la libertad desaparece, ya que la verdad es lo que no puede ser discutido. Si aceptamos que el territorio de las relaciones humanas puede estar sujeto a la verdad, no se podrán manifestar opiniones diferentes. Arendt no dice que todo pueda o deba ser discutido: una cosa es el establecimiento de los hechos y otra muy diferente la interpretación histórica. Hubo seis millones de judíos exterminados en campos de concentración, hubo más de un millón de muertos por hambre y frío en el sitio de Leningrado, y eso son hechos. Los historiadores y las personas en general pueden preguntarse por las decisiones que acompañaron estos hechos y juzgarlas correctas o incorrectas. Si no pueden hacerlo porque existe un único discurso que se mantiene como verdadero, se anula toda posibilidad de existencia de puntos de vista diferentes.
El marxismo se consideraba a sí mismo como única fuente de verdad en lo que respecta a la actividad y la psique humana; así pues, las ciencias humanas, históricas, sociales, no eran necesarias. Y Gessen se pregunta: “Si un país no tiene sociólogos, psicólogos o filósofos, ¿qué puede saber sobre sí mismo? ¿Y qué pueden saber sobre sí mismos sus ciudadanos?”.
En realidad los ciudadanos de un estado totalitario, en su mayoría, no entran nunca en contradicción consigo mismos, es decir no entablan nunca un diálogo consigo mismos, es decir no piensan. No se trata de que todos los ciudadanos de un país para ser libres tengan que haber leído a Freud, a Nietzsche, a Wittgenstein, a Bourdieu, a Foucault, etc. Démosle crédito a lo que Gramsci exponía acerca del papel de los intelectuales en la formación y transformación del sentido común. Los intelectuales escriben artículos y guiones de películas, letras de canciones y libros de texto, programas de televisión, editoriales de opinión y secciones radiofónicas. Y a través de estos medios introducen unas formas de hablar, unos relatos más o menos plurales. A la gente común, sin leer a ninguno de los grandes pensadores, historiadores, filósofos o psicólogos, le llegan esas teorías por vía de la cultura popular. Pensemos por un momento en la importancia que las teorías feministas han tenido sobre la vida y la libertad de las mujeres en Occidente: no hace falta que la mayoría haya leído los libros de las feministas para que les hayan alcanzado sus efectos. Y pensemos, entonces, en lo que significa que en un país no entre ninguno de esos discursos, porque todo esté ya dicho y demostrado en una única fuente de conocimiento y de verdad.
Constituye un ejemplo paradigmático, la actitud hacia el colectivo LGTB. Durante la perestroika hubo congresos y marchas. Fue un momento de apertura, se abrieron “agujeros de aireación”, pero duraron sólo 10 años, demasiado poco para acabar con la historia pasada, un tiempo tan breve que no permitió tampoco que hubiera un mínimo cambio cultural. Las Pussy Riot acabaron en la cárcel. Con el cierre provocado por Yeltsin y después Putin, en Rusia se persigue a los homosexuales porque se les considera pedófilos. Para ser aceptado como candidato a ser maestro, tienes que pasar un test psicológico que detecta instintos pedófilos. Pero, ¿qué pasa con las lesbianas?, dirá cualquier persona que lea esta crítica. Pues les contesto con la afirmación de un eminente profesor de la Universidad Estatal de Moscú. “En Rusia, no hay lesbianas”.
No se trata de terror. Eso lo hubo, pero ahora mismo el totalitarismo se mantiene sin el terror. El totalitarismo soviético es un contrato social por el que la gente está a salvo de la violencia siempre y cuando mantenga ciertos límites. Pero los límites no están fijados de una vez por siempre. Si así fuera, sería más fácil vivir en el totalitarismo de lo que en realidad es. El “homo sovieticus” sabe que en ocasiones esos límites cambian y que hay que estar atento a esos cambios: la familia puede considerarse una opción burguesa y occidental hoy, pero mañana hay que defender a la familia para incrementar la natalidad. A veces se afirman antinomias que hay que sostener contemporáneamente, como cuando se dice que los rusos son diferentes por sus 75 años de historia diferente, pero acabaran siendo como el resto de los países occidentales. Hay que estar alerta para afirmar en cada momento lo que toca afirmar, hay que saber adaptarse. El objetivo de esta adaptación a las antinomias y a los cambios es otra de las formas que adquiere la supervivencia.
Masha Gessen, como algunos de sus compatriotas exiliados, rusos de origen, que le han servido para escribir este libro, es pesimista. Una frase repetida entre alguna gente en Rusia es “no hay futuro”. Y si no lo hay, según la autora, es porque el futuro es pasado. Porque los rusos, que durante 75 años no se han permitido ningún tipo de reflexión porque carecían de los instrumentos para ello, no han podido entender lo que les ha pasado ni en los tiempos del estalinismo, ni con la apertura de la perestroika. No pudiendo saber qué son ni qué futuro pueden proyectar, han buscado su identidad en el pasado, en lo arcaico, lo simple, lo primitivo, “lo nuestro”, la tribu. Han añorado la autoridad indiscutida del paternalismo como modo de ejercer el poder . En el 2008, a la pregunta por la persona más importante de su historia el primer puesto por mayoría popular lo obtuvo Stalin. El segundo Putin.




