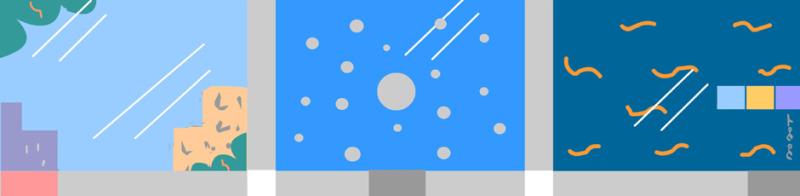

El vendedor de patatas fritas relucía dentro de su caseta, al tiempo que cocinaba su mercancía. Las servía directamente de la sartén al cartucho, como hacen ciertos churreros. Ataviado con traje y sombrero de chef del mismo color de su producto, daba la sensación de que trabajaba en el interior del mismo aceite hirviendo en el que freía sus patatas. Las siluetas de dos muchachas que esperaban su cartucho, se recortaban bruscamente contra aquella aureola dorada, imposible de discernir si rayaba con el misticismo de una capilla barroca, o con los sahumerios del fuego eterno del Averno. De todos los puestos que formaban el mercadillo ambulante navideño de la plaza de Ópera, el de la freiduría relucía con santidad propia. Si hubiera que haber montado allí el Belén viviente, el niño Jesús habría nacido en un puesto de patatas fritas.
La pastelería Viena Capellanes (que conserva el mismo nombre desde que los hermanos Baroja fueron sus dueños) había sacado un mostrador a la calle Arenal para la venta exclusiva de roscones de reyes. En el semisótano del interior –muy bien iluminado- hacían cola muchas clientas esperando turno para adquirir el suyo.
En la exclusiva zapatería moderna del centro de la misma calle, era la guardia jurado mulata (peinada con cola de caballo bajo la gorra de plato de su uniforme gris y turquesa) la única que daba la bienvenida y felicitaba las fiestas a los visitantes. Ofertas del 30% de descuento y -en algunos casos- hasta del 50%, evidenciaban la urgencia económica de los comerciantes por adelantar las rebajas (tradicionalmente postnavideñas) para incrementar sus ventas; aunque no por ello contaran con mucha clientela, ni se formaran precisamente colas ante su Caja.
En el templo del comercio
Para acceder al sancta sanctorum del gran almacén de los almacenes españoles, evité la entrada por la puerta de Cortylandia que, al encontrarse en pleno pase vespertino, lucía abarrotada por un numeroso público familiar, ordenado y admirado ante el gigantesco retablo moderno de autómatas. Me desvié hacia el callejón donde venden sus reputadas croquetas los dependientes de Casa Labra, y me colé al centro comercial por un acceso discreto y secundario.
A la sucursal turronera en Madrid de la prestigiosa pastelería Vicens de Barcelona (instalada hace pocos años en un minúsculo local de antigua joyería de la calle Mayor) le han debido ir bien las ventas, pues estas mismas navidades se han trasladado a otro mucho más amplio en la misma céntrica arteria. Pero el florecimiento de este negocio catalán en Madrid no acaba ahí: en el sótano del gran almacén de Preciados, en el estratégico espacio situado entre el estanco y el supermercado, se tropezó este mismo cronista con otra dependencia de la misma marca catalana que comercializa los exquisitos y vanguardistas turrones de Agramunt. En tiempos de crisis, no deja de llamar la atención cómo progresan algunos negocios, frente a la desaparición de otros. ¿Habrán abierto sucursales también en Tokio, Nueva York o Venecia estos emprendedores comerciantes patrios?
En la quinta planta del gran almacén más emblemático del comercio español (denominada actualmente como Youth Fashion, y antes llamada Planta Joven) una de las vendedoras temporales del departamento relataba a sus compañeras de mostrador, que el Jefe de Recursos Humanos (antes se le llamaba Jefe de Personal) le había comunicado que una clienta había puesto una reclamación contra ella. La chica, vestida de calle y sin uniforme, no creía que hubiera sido para tanto; a lo que una de las dependientas fijas (vestida con un uniforme entre azafata de avión y funcionaria de prisiones) la consolaba, contándole que había tenido la mala suerte de ir a topar con una de las clientas más problemáticas y conflictivas, y que no era la primera vez que ésta elevaba una queja contra alguien. La muchacha la escuchaba cabizbaja, casi a punto de llorar, con el dolor de quien sabe que se está cometiendo contra él una injusticia. “Yo no creo que me haya pasado de la raya, pero como ‘el cliente siempre tiene la razón’…”, añadía compungida y resignada la joven.
En cuclillas, re etiquetando productos y llenando cajas para las rebajas, otra trabajadora temporal -igualmente vestida de calle- la apoyaba en silencio con movimientos de cejas y alguna que otra interjección afectuosa. Mientras tanto, la tarjeta de crédito, incrustada en su terminal electrónica, abría y cerraba pantallas luminosas que pedían claves numéricas al comprador, que asistía en pleno mutismo a la escena.
Epifanía templaria

En el interior de la vetusta y siempre brillante iglesia de San Ginés, un páter vestido con hábito blanco departía con el guardia jurado junto al noble baptisterio del templo, donde fuera bautizado el mismísimo Francisco de Quevedo. Si en fechas ordinarias esta antigua iglesia construida por los Templarios en el S. XIV resulta todo un espectáculo (gracias a la peculiaridad de sus capillas, en las que lucen réplicas de las vírgenes más famosas de España, y en las que se puede respirar –primorosamente recreado- el ambiente vernáculo de las provincias donde se veneran las tallas originales), en fiestas tan destacadas como éstas, en el interior del templo de San Ginés puede ratificarse el talento innato de la iglesia católica para lo teatral y escenográfico.
Lo que en otras parroquias resulta un humilde y encantador Belén con cielos azules de papelería, en la iglesia de San Ginés se recrea con tal maestría la adoración de los magos, que el conjunto alcanza rasgos de auto sacramental calderoniano. En lugar de las pequeñas figuritas tradicionales de barro, la epifanía sanginesiana está compuesta por figuras de santos y vírgenes casi de tamaño natural, con lo que alcanzan una ilusión de presencia plenamente teatral. El calibre de las tallas revela toda la riqueza de sus rasgos y su vestuario, tanto a través de la riqueza cromática de la pintura, como por las ricas vestiduras que algunas figuras -como la Virgen y el Niño- ostentan. El hecho de que estén dispuestas en diferentes niveles sobre un extremo de la escalinata del altar mayor, así como su geométrica disposición, convierte al conjunto de ocho figuras en un enigmático ajedrez sacrosanto. Las escenificaciones de los misterios del anatema católico que en este sabio templo se realizan, interesan tanto a la feligresía como a los visitantes, sobre todo fuera de las horas de culto.
Guarda esta antigua iglesia otra peculiaridad enigmática, la de convertirse en lugar de exposición -más o menos anónima- de grandes cuadros de la pintura española. Este visitante ha podido ver alguna obra maestra de El Greco expuesta temporalmente en las traseras de San Ginés, a los pies del campanario, lo que fuera entrada original del templo, ahora eclipsada por la entrada lateral del atrio. A la entrada de la capilla del Sagrario relucían los retratos de dos fastuosos ángeles con tal calidad cromática, que no sería de extrañar que se trataran de dos telas pintadas por el mismísimo Zurbarán, pues a su pintura recuerdan. De todas las preciosas capillas de San Ginés es ésta del Cristo crucificado, la más oscura, la más barroca, la más sevillana, la más espiritual de todas. Los estucos en grises, negros, granates y dorados que la decoran -amén de sus valiosos cuadros- le otorgan el rango de excepcional. La penumbra engendra misterio, toda la luz del recoleto recinto se concentra en la figura de marfil del Cristo crucificado. Gracias a su recogimiento interior, parece el lugar idóneo para alcanzar el contacto con Dios a través de la oración. Así se retuercen arrodillados en el reclinatorio de los bancos, los habituales y los fingidos orantes.
La estratégica situación del fraile y el guardia uniformado a la entrada de esta capilla trasera, revela que estuvieran vigilando la seguridad de las hipotéticas valiosas piezas pictóricas discretamente exhibidas en la iglesia por estas fechas. Aunque habría sido interesante dilucidar, oír o escuchar la conversación que mantenían los dos hombres. ¿Hablarían sobre lo divino y lo humano? o ¿tal vez sólo charlarían de futbol, de política, de economía o de deleites carnales navideños? Lo cierto es que a la pareja se la veía disfrutando plenamente en su trabajo.
Tras tanta parafernalia católica, sorprende que, a la salida de este templo, haya sido ubicado un pagano búho de Minerva en el vértice de una cornisa interior de la pequeña logia, junto a las puertas de la iglesia.
El desahuciado del tiempo

Tras haber resuelto todos sus encargos, el caminante regresaba ociosamente a su casa cargado de bolsas y paquetes de regalos. La calle Arenal cuesta abajo parecía un canal veneciano, cuajado de bolas ingrávidas luminosas, flotando sobre las cabezas de los paseantes. Al ver que la antigüa pastelería de los Baroja se encontraba más despejada de clientes, se decidió a entrar para realizar una última compra pendiente: pidió a la dependienta oronda, mulata y cuarentona una bandejita de guindas glaseadas. Al mismo tiempo que depositaba –una a una- con suma delicadeza las cerezas dulces sobre la bandejita, atendía a otro hombre que se había acercado al mostrador, preguntando por una de sus compañeras. “¿Rosa Fernanda? No, ahorita no puede salir, está trabajando hasta las dos de la madrugada. Pero, si usted puede o quiere, no deje de venir a buscarla a la salida, le vendría muy bien que la estuvieran esperando a esas horas y que la acompañaran a su casa”. En la calle, en su mostrador ambulante, los Viena-Capellanes ofrecían –gratis- tazas de chocolate caliente a los compradores de roscones.
En la plaza de Ópera, a los pies de la fachada trasera del Teatro Real, el mercadillo lucía como una pavesa encendida. Al acercarme al radiante puesto de patatas fritas con la intención de fotografiarlo, me salió al paso una desaliñada silueta masculina, que presumí como el artífice de un nuevo intento de sablazo sentimental navideño. El hombre me asaltó con la pregunta de si podría decirle la hora que era. Al no haber ningún reloj en la plaza ni en los comercios próximos, ni tampoco usar yo reloj de pulsera, ni reparar en que mi teléfono móvil podría habérmela suministrado, le respondí que no tenía ni idea, que no llevaba reloj. El aparente vagabundo urbano salido de una comedia de Samuel Beckett insistió con una tenacidad conmovedora: “¿Y, ni siquiera, podría decirme –aproximadamente- qué hora calcula usted que es? Le espeté una cifra al vuelo y seguí mi marcha, convencido de que su obstinada presencia me impedía realizar la fotografía del puesto dorado que tenía pensado tomar.
Sin embargo, esta interrupción verbal de última hora, realizada en plena calle por un posible desahuciado, me resultó la más reveladora de toda mi pequeña odisea navideña. El hombre no sólo no me pidió dinero, sino que ni tan siquiera le importaba que la hora que me pedía fuera exacta. Qué gran enseñanza: ¿Ni siquiera -“aproximadamente”- podríamos tener una idea de cuánto tiempo nos queda?
(Fotografías del autor)




